Primer capítulo de la novela Mar y Sal
Pedro Mauricio Peón Roche escribe un libro cargado de vocablos en maya, que nos descubre otra cara de la península de Yucatán.
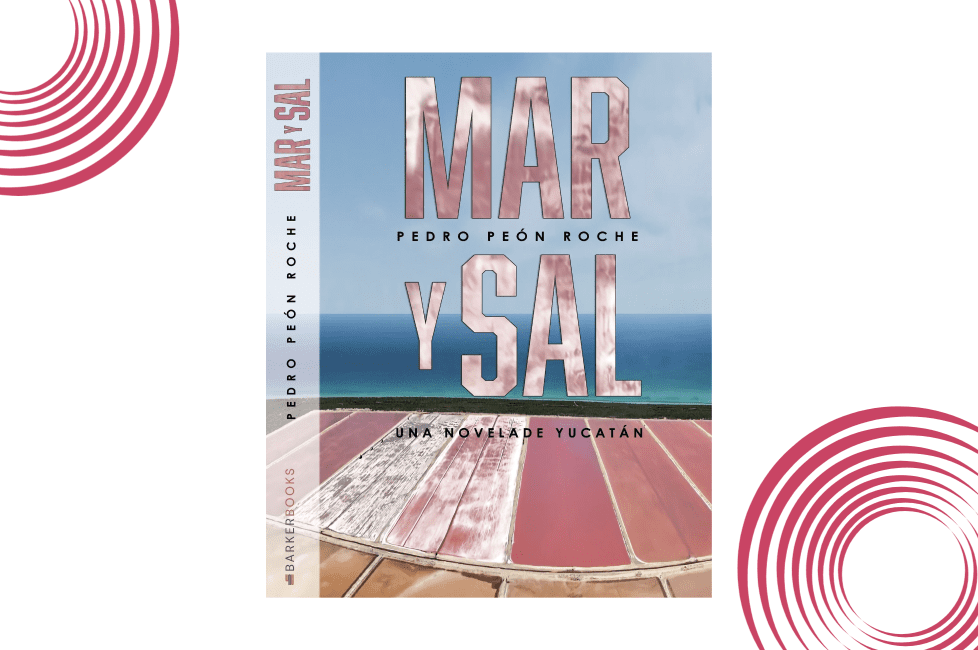
Pedro Mauricio Peón Roche escribe un libro cargado de vocablos en maya, que nos descubre otra cara de la península de Yucatán.
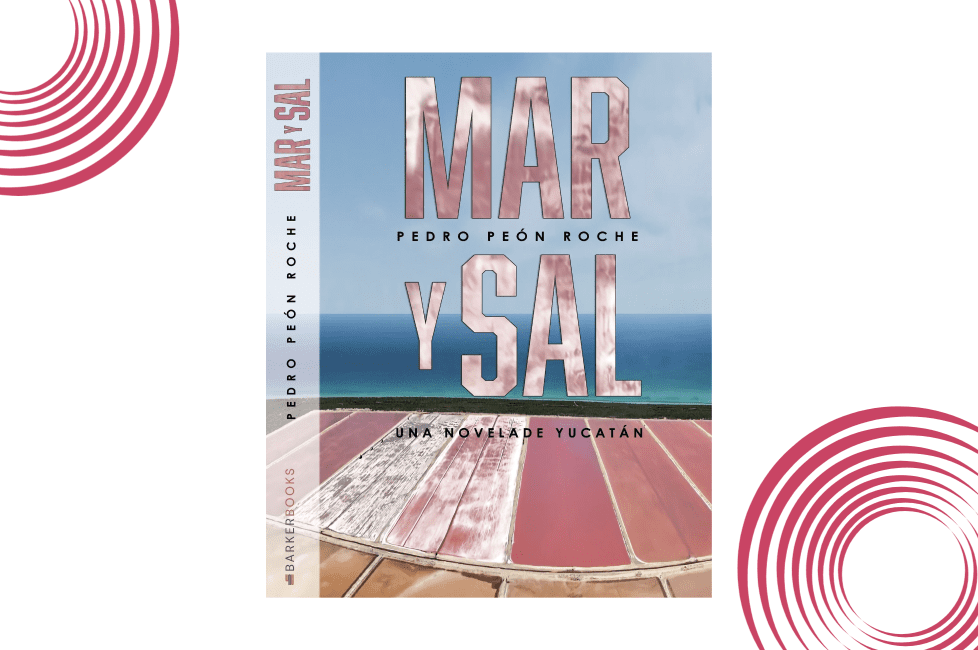
Por Pedro Mauricio Peón Roche
Mérida, Yucatán, 24 de agosto de 2023 [00:05 GMT-6] (Neotraba)
I
MECAPAL
1926
—Vámonos ya, Nico, ¡para que no se nos haga tarde!
Así se dirigió el joven Joaquín al capataz de la hacienda Blanca Flor, con quien había acordado salir de caza la próxima noche de luna negra para aprovechar la oscuridad, siempre aliada de los cazadores para pasar desapercibidos ante sus presas. Era momento de cumplir lo ofrecido.
A sus veinte años, Joaquín, el nuevo patrón, aún no estaba familiarizado con la rutina laboral del campo yucateco, pero mostraba su impaciencia por adentrarse en la naturaleza. Necesitaba pisar, oler y sentirse envuelto en su tierra. Salir de cacería al monte lo maravillaba; la selva baja, áspera y espinosa no se parecía en nada a la fría ciudad de Boston, a donde lo había enviado su padre a estudiar y prepararse en el comercio con miras a crecer los intereses familiares, pero el corazón del joven nunca perteneció a otra tierra que no fuera Yucatán, el sitio que lo vio nacer, su gente tan peculiar y el entorno mayahablante que caracteriza al Mayab y que intriga al hombre blanco con sus leyendas ancestrales.
Emprendió el andar por los campos pedregosos sembrados de henequén, en la poca tierra plana, a modo de pequeñas llanuras de laja, se encontraba en las faldas de la sierra. Llevaba un caminar cauto que le evitase cortadas y pinchadas, que las plantas de agave le ocasionarían con dolor si se raspase con ellas. La noche era de una profundidad absoluta, lo cual hacía aún más difícil seguirle el ritmo a su guía Nico Cimá. Era este un mestizo de origen yaqui y maya, de andar franco y paso veloz, cuya gran configuración corpórea denotaba la sangre de su etnia oyama, heredada de su padre cuando fue deportado a Yucatán desde Sonora por el ejército mexicano. Vaya incongruencia, su madre, de quien tomó apellido fue maya de raíces ancestrales, de la noble dinastía Xiu, aquellos leales aliados de los españoles que vieron la oportunidad de unir fuerzas para vengarse de sus enemigos, los Cocom, del cacicazgo de Sotuta, sin cuya ayuda no hubieran podido conquistar estas tierras de laja infinita que ahora, a cuatro siglos de distancia, compartían bajo el mismo sol.
El andar se hizo más penoso conforme subían la sierra de piedras sueltas, cargando al hombro la escopeta, su lámpara de carburo, cuchillo al cinto, sabucán colgado al cuello y su cantimplora de jícara llena de agua. Detrás de la primera loma, había dicho Nico, tendrían que cruzar una planicie y volver a traspasar la siguiente loma, luego encontrarían pequeños valles con zacate que comen los mamíferos que van en busca de alimento y agua que se estanca en las rejolladas de piedra llamadas haltunes. Venados, pavos, cochinos de monte y jalebs abundaban en la zona.
Llevaban dos leguas recorridas. En estas épocas de seca la temperatura del día llegaba a los cuarenta grados y deshojaba plantas, aunque las noches son siempre remanso de frescor por la humedad del ambiente. Ya se aproximaba la temporada de lluvias, pero eso haría que los animales encontraran agua en cualquier parte y la cacería se dificultaría al punto de no valer la pena.
Joaquín deseaba regresar con alguna presa para su madre María del Carmen, como le había prometido. La familia antes que todo. El regalo de la caza fortalecería en ella su ánimo por la vida, ya que le preocupaba la salud de su esposo, mi padre, quien en el último año había perdido casi todo lo logrado con años de esfuerzo por caer víctima de un fraude cubano. Esa noche comprendería que contaba con el primogénito de sus seis hijos para sobrellevar las cargas de la familia y restablecerles una vida decorosa. El deseo de hacerla feliz lo motivaba a empeñarse al máximo, cual hijo agradecido.
Adentrados en el segundo valle, Nico dijo que se quede en este y él continuaría al posterior. Que camine en silencio al jaltun con agua en la dirección que le señalaba, donde debería espiar cuando algún animal se acercara. Regresaría más noche cuando hubiese por su parte cazado algo, pero en caso de emergencia que disparara dos tiros al aire espaciando los tiempos a manera de señal. Con cautela, Joaquín se aproximó al abrevadero. Los matorrales no le permitían visibilidad libre, pero lograba identificar el sendero con huellas de animales y avanzar sin mayor dificultad.
La espera fue trayendo el cansancio acumulado del día que se intensificaba al arrullo del cricar de las chicharras y el brillo de los xcuclines. Luchaba por mantenerse atento cuando de pronto vio resplandecer varios pares de ojos a ras de suelo que centelleaban en rojo y amarillo. El ronroneo delataba la identidad de los animales. Asentó su cantimplora, verificó los cartuchos de su escopeta de dos cañones, apuntó y disparó a dos objetivos distintos tan seguido como pudo. Las puntas de los barriles se iluminaron con un fuego efímero que le cegó la visión por un momento, al tiempo que el estruendo del arma ahuyentó despavoridamente a los animales que huían del sitio. Oyó el quebranto de ramas y el berrido de cochinos salvajes.
Fue entonces cuando reparó en el terrible peligro en que se encontraba. Los jabalíes andan en piaras y tienen grandes colmillos afilados que sobresalen de sus bocas, con los que son capaces de destrozar cualquier cosa, hasta árboles medianos. Si se le venían encima no tendría donde protegerse, ya que el terreno era llano. Su corazón se aceleró, ya no de emoción, sino con adrenalina de supervivencia. Volvió a recargar su escopeta tan rápido como el temor le permitía y pensó que también la podría usar como bate en caso necesario. Para su fortuna, los despavoridos animales corrieron hacia el lado opuesto con gran alboroto.
El susto había pasado. Lleno de ilusión se acercó y vio dos jabalíes de buen tamaño abatidos. Se acomodó encima de un pedrusco grande después de verificar que no hubiera culebra o alimañas cerca y se acostó a dormir en espera de su guía. No supo cuánto tiempo pasó, pero sus sentidos le hicieron percibir el retumbar de un disparo haciendo eco en el valle colindante. Pensó que su guía habría logrado algo y se reacomodó haciéndose una almohada de yerbas secas a fin de volver al sueño.
Tiempo después, el ruido quebradizo de ramas pisadas junto a él lo despertó y vio venir a Nico, sin camisa, sus calzoncillos largos enrollados a las rodillas y sus huaraches de henequén. Cargaba a la espalda un venado enano llamado yuk, macho adulto de buen tamaño, y pensó que podría preparar al personal de la hacienda un guiso de tzic de venado con las piezas de carne hervidas y deshebradas acompañadas de un curtido, servido en tortillas de maíz. Con sus presas anticipó un tzacol, preparado en caldo de harina, manteca y tomates, tan delicioso como toda la comida yucateca.
—Mira, Nico, ¡tiré dos jabalíes, cárgalos! —dijo señalando los cuerpos inertes tirados en el suelo.
—¡Espera! —le contestó—. ¡Primero hay que ofrendar!
Y diciendo eso echó mano del afilado cuchillo que llevaba al cinto de mecate. Se arrodilló y abriendo al mayor de los animales por el pecho, le extrajo el corazón, aún caliente, chorreante de sangre. Le dio a comer un pedazo al joven cazador, tomó otro para él y levantándolo al cielo con ojos cerrados pronunció frases en una mezcla de las lenguas yaqui y maya, agradeciendo a sus dioses por haberles proveído de alimento.
Seguidamente, lo colocó en un agujero previamente hecho junto a donde yacían los cuerpos, lo cubrió con tierra y piedras grandes para evitar que algún animal carroñero lo profanara y se puso de pie. Extrajo de su sabucán una cinta larga y ancha tejida con henequén, llamada mecapal, que los mayas usan para cargar cosas pesadas a la espalda, empleando como punto de apoyo la cabeza. La colocó en la frente de Joaquín y encaramando a la espalda del muchacho sus dos presas le dijo:
—¡Tú cazaste, tú cargas!
Echaron a andar con sus presas a cuestas, fijándose bien dónde asentaba el pie, para no quebrarse los tobillos entre tanta piedra. No tardó en comenzar a sudar copiosamente: las botas de cuero, el pantalón y la camisola beige de manga larga no le ayudaban con el calor. Le dijo al guía que las garrapatas se lo estaban comiendo vivo. Nico hizo que se quitara la camisa, y así encuerado de la cintura para arriba, el sudor salado atenuó el dolor y continuó su marcha sin el molesto morder de los insectos que huían de los cuerpos fríos en busca de uno caliente donde alimentarse.
Y esa fue la noche negra, con sabor a sangre en la boca, un gran peso a la espalda, un largo camino por delante y felicidad que iluminaba su rostro, en que Joaquín comenzó, por designios de Dios y caprichos del Mayab, más que por elección propia, a ser el sostén y patriarca de la familia de sus padres… y de la que algún día formaría con la mujer más bella de Yucatán, cuya existencia aún desconocía.
