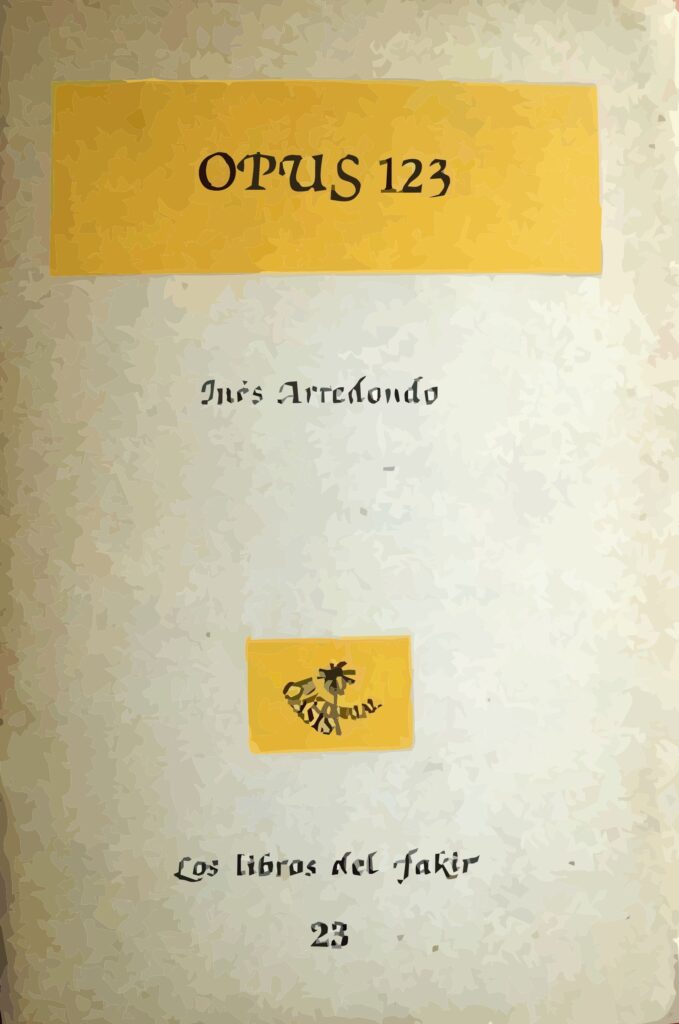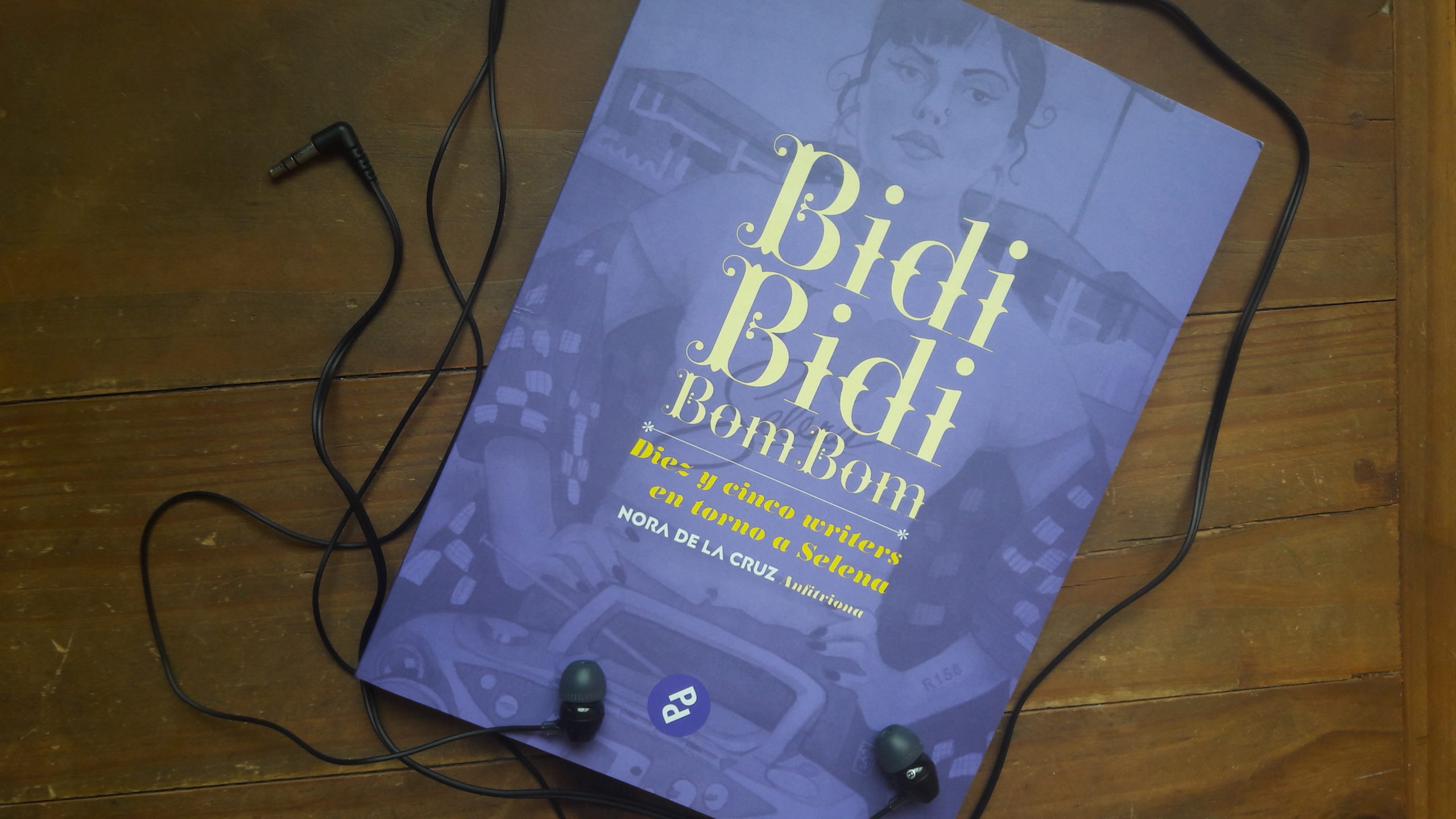Inés Arredondo: la palabra detrás del espejo
Paspartú | 31 años nos separan del fallecimiento de la escritora Inés Arredondo. Su obra, aunque breve, representa un hito en la literatura mexicana del siglo XX. Adonai Castañeda nos habla de esto en su columna.