La enfermedad del desamor
Azul de Metilena | Pareciera que la pandemia nos dejó pocas reflexiones positivas. El amor se limita como si se tratara de un mal. ¿Podremos vivir en este El Marasmo social? Reflexión de Verónica Ortiz Lawrenz.
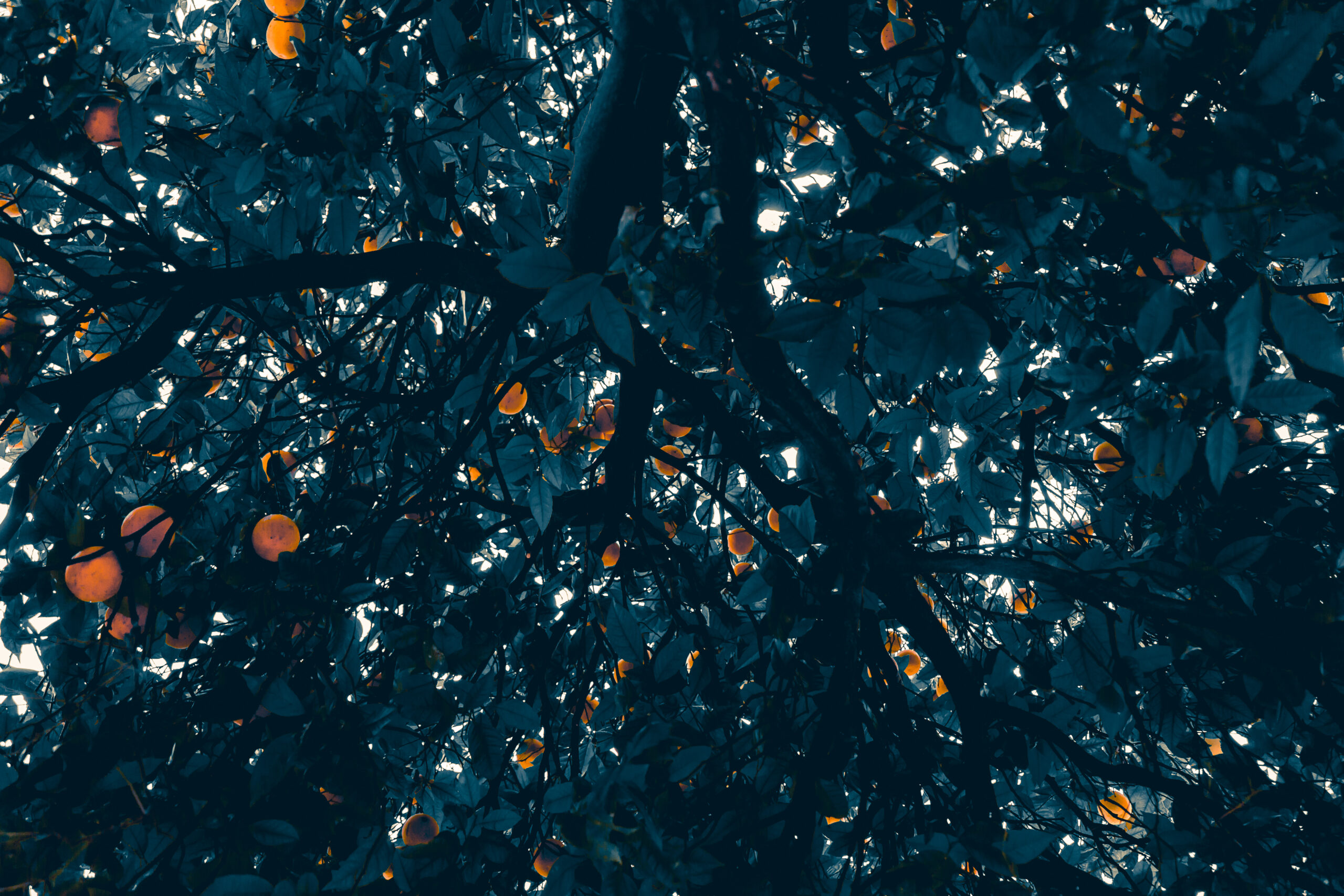
Azul de Metilena | Pareciera que la pandemia nos dejó pocas reflexiones positivas. El amor se limita como si se tratara de un mal. ¿Podremos vivir en este El Marasmo social? Reflexión de Verónica Ortiz Lawrenz.
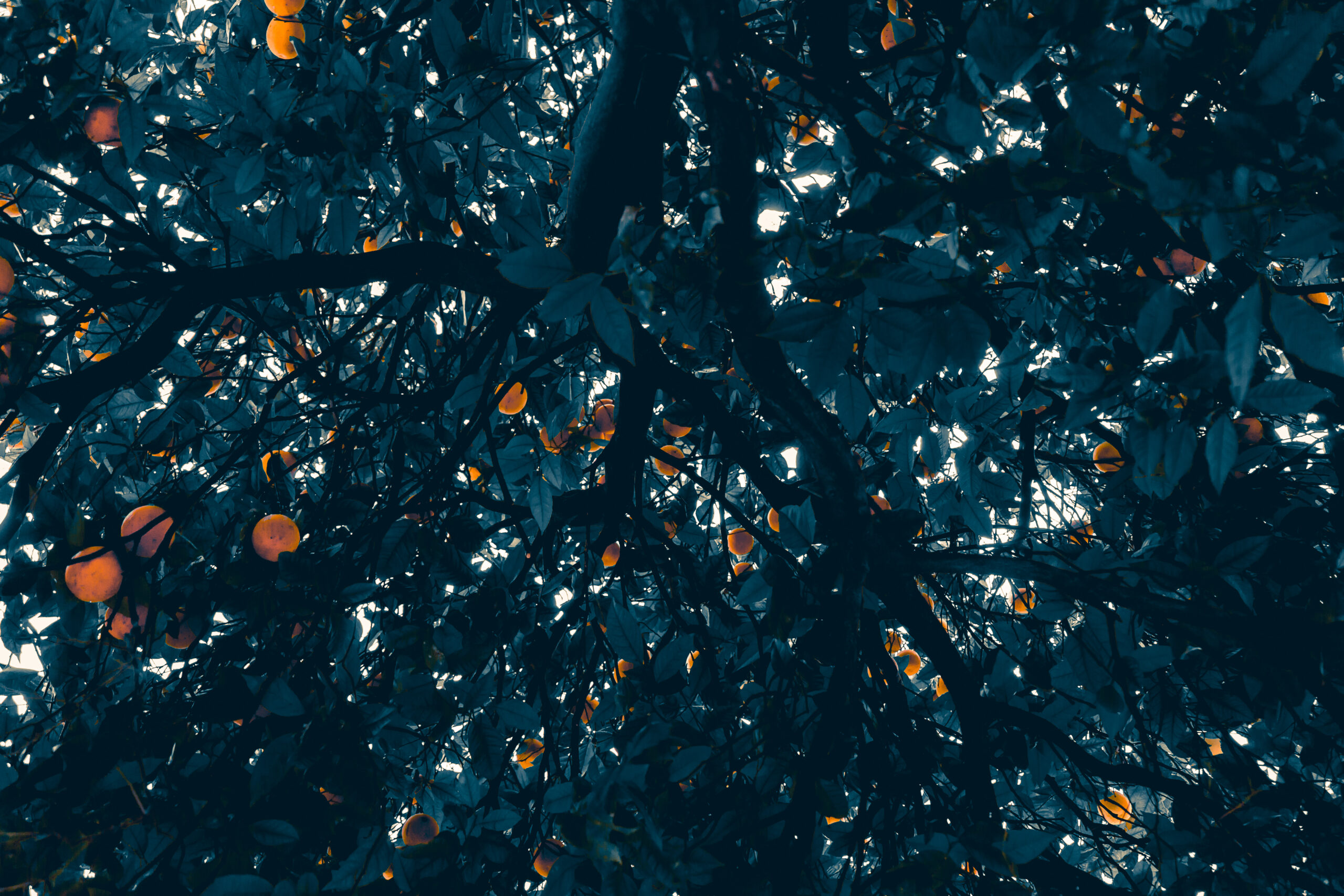
Por Verónica Ortiz Lawrenz
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 [00:30 GMT-5] (Neotraba)
Nunca antes la vida, nuestra vida, la de seres queridos, amistades, conocidos, fue tan valorada como ahora y, sin embargo…
Como muchos de ustedes, llevo doce meses sin abrazar y ser abrazada y noto cómo este solo hecho vulnera a la especie humana en su más profunda definición. La otredad, la comunidad que nos da pertenencia y sentido, se fragmenta en parejas o familias y en personas que viven solas. Las expresiones de afecto se ven restringidas, si acaso, a palabras, porque vivimos aislados en nuestros bunkers y volviéndonos de piedra.
Hace tiempo, les hablé de la enfermedad de El Marasmo. Estudiada por distintos médicos en el siglo XIX, determinaron que el fallecimiento de cientos de recién nacidos en sus primeros meses de vida, era el resultado de su abandono en hospicios sin recibir contacto físico ni ternura alguna. Desde entonces, se estudian las reacciones humanas frente a la falta de contacto amoroso y palabras suaves. Hechos que alteran nuestra hipófisis, la cual segrega adrenocorticotrofina que al estimular la glándula suprarrenal segrega a su vez cortisona e inhibe el crecimiento óseo, entre otros efectos negativos.
Vivimos o sobrevivimos deprimidos sin darnos cuenta. Agreguemos la polarización social y el odio como manifestación exacerbada de nuestra frustración frente a este cambio radial en nuestras vidas. Esto toca todos los ámbitos de seguridad y reafirmación en lo económico: trabajos, negocios, clases, investigaciones sólo posibles a la distancia; en lo afectivo: convivencia, miradas, caricias, acompañamiento, celebraciones, sexualidad; en los cambios de hábitos: restricciones autoimpuestas y necesarias para salir, comer, comprar, viajar.
Todo lo anterior provoca que nuestra cotidianeidad se convierta en una dolorosa forma de sobrevivir y no de vivir. Tocar, acariciar, mirarse, conversar, hacer el amor sabemos, nos acerca a la felicidad. Entonces, ¿cómo reconstruimos nuestra humana necesidad de ser tocados, reconocidos, amados desde la distancia real y la construida artificialmente debido a nuestro miedo a enfermar y morir?
Este aislamiento necesario nos dejó pocas conductas y reflexiones positivas. Baste observar cómo restringimos nuestra empatía y generosidad hacia quienes nos rodean: vecinos, caminantes, personas en el transporte público, amistades, familiares. El tapabocas y la careta parecen impedir actitudes de cortesía en la convivencia a distancia. Nos comportamos como autómatas sin sentimientos.
Limitamos nuestras expresiones afectivas –que nada nos costarían– como el saludo, un comentario amable, un simple obsequio a quien cumple años en nuestro edificio o vecindad, desde unas manzanas bien lavadas, un chocolate –y así de paso estimular nuestras endorfinas generando esa sensación de bienestar.
Comparto que tengo la suerte de tener amigos y amigas que me envían regalos, dibujos a través de mis redes, comida o me llaman para leerme un poema o darme un concierto musical. La grandeza de sus actos es mi bienestar, la risa y alegría con la que puedo seguir adelante gracias a su creativa generosidad. Cuesta tan poco pensar en los demás y regalarles unos minutos de afecto.
Pero, en general, parecemos ya no tener tiempo de apapachar desde las limitantes impuestas por nuestra rutina en el encierro. Comprendemos poco: en este acto de acompañamiento y resiliencia estimulamos nuestro propio bienestar. Es ese espejo tan nombrado desde donde aprendemos a vernos tal como somos, con nuestras limitaciones y alcances, frente a la percepción de los otros seres humanos. Ese aprendizaje que frena y recompone nuestras conductas agresivas y depredadoras.
Les doy un ejemplo. Nuestra poca generosidad llega al grado de romper las reglas y buscar vacunarnos a como dé lugar, antes de que nos toque y dejando a muchos sin la vacuna asignada en esta organización sanitaria que determina ciudades, pueblos, alcaldías y espacios. Las vacunas, escasas para los países menos ricos, llegan a cuentagotas. Esa es nuestra realidad. ¿De verdad no podemos esperar nuestro turno?
Este egoísmo fraticida se enmarca en la tan individual idea de “sálvese quien pueda”. No nos queda claro que, en la medida en que algunos países y sus habitantes no logren vacunarse, nadie estará a salvo. Si replicamos en todos los actos de nuestra vida este egoísmo, probablemente alargará de momento nuestra vida, pero menguará nuestra capacidad de convivencia y respeto, indispensables en tiempos de calamidades extremas como la actual.
El regreso a una “normalidad” posible nos propone una manera más digna de vivir y de morir. Debería quedarnos claro, a un año de la pandemia, que en las guerras y las enfermedades: el dinero acumulado, las propiedades, títulos y reconocimientos, de poco sirven cuando de salud se trata.
¿De qué tipo de convivencia será nuestro futuro si en lo individual y en el mundo se abisman las desigualdades? Vendrán otras pandemias sanitarias, guerras por el agua, los medicamentos, la comida. La frase está ahí, tan contundente y cierta. Como mantra habría que repetirla, cantarla, comprenderla en su profundidad: “all you (we) need is love”. Así se salvaron entonces los recién nacidos de la enfermedad del desamor, El Marasmo. ¿Podremos salvarnos nosotros?
