Juan Gabriel: El ídolo más grande que se nos fue
Nuestro invitado en Uy! Nos salió un libro es Gustavo Ogarrio y su libro "¿En qué país estamos, Agripina?", crónicas sobre la realidad mexicana.
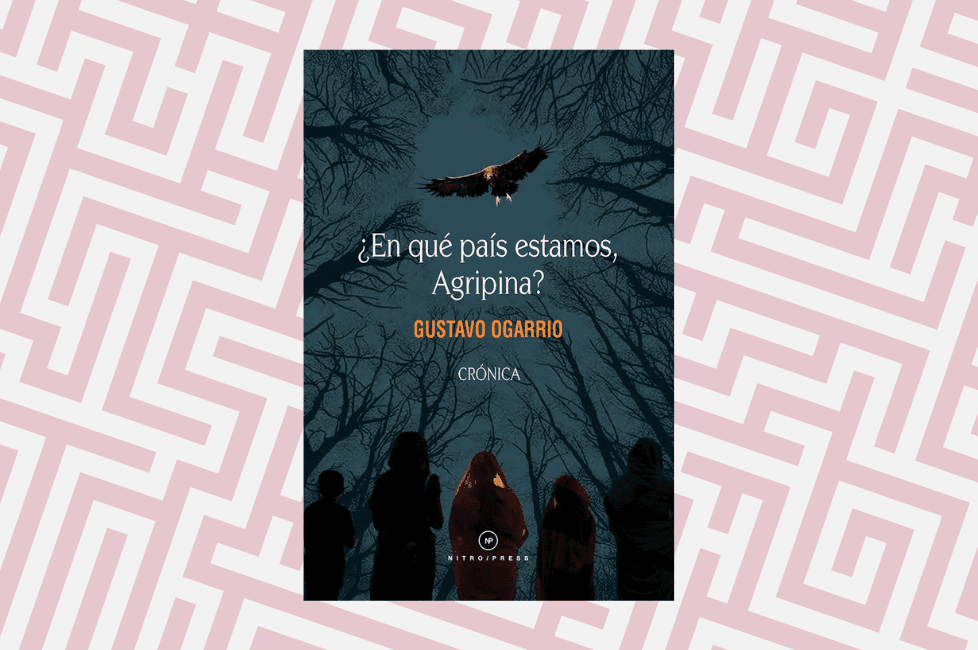
Nuestro invitado en Uy! Nos salió un libro es Gustavo Ogarrio y su libro "¿En qué país estamos, Agripina?", crónicas sobre la realidad mexicana.
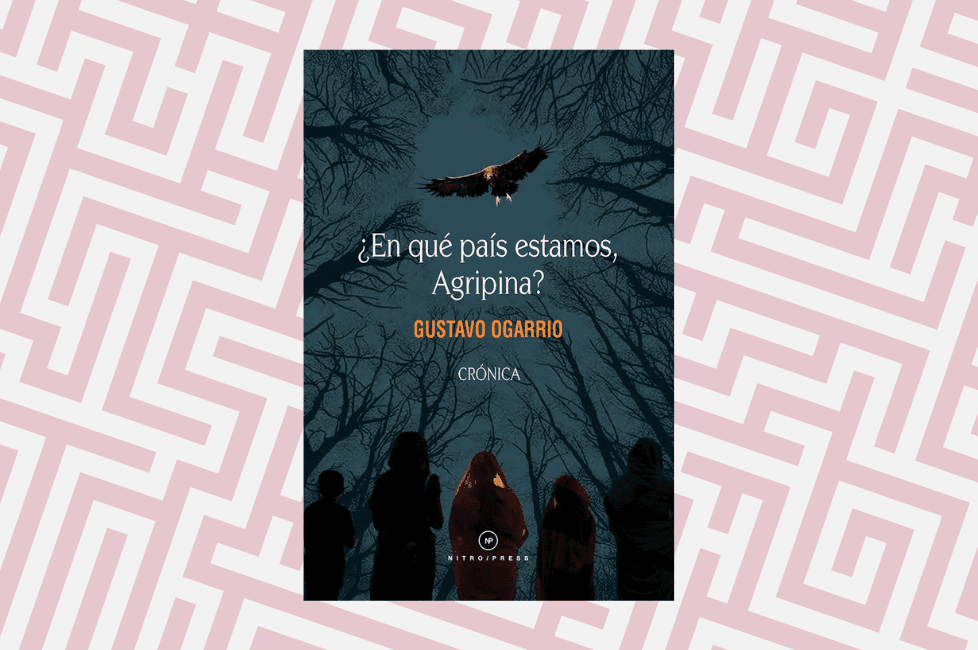
Por Gustavo Ogarrio
Ciudad de México, 10 de marzo de 2022 [11:48 GMT-5] (Neotraba)
La muerte es el mensaje de los tiempos que terminan: Juan Gabriel deja de existir la mañana candente del domingo 29 de agosto de 2016, a la edad de 66 años, y este hecho es, como ninguno en los últimos años, de una intensidad popular y mediática insólita, al mismo tiempo desata una batalla por nombrar a través de su figura lo que fue el siglo XX “mexicano”. Los titulares de los diarios y la abundancia de epitafios mediáticos se inscriben en el espíritu de otorgarle un significado a toda una época a través de las canciones de Juan Gabriel. Además, esos mismos titulares sirven para sellar algo del significado de su vida como uno de los más grandes ídolos de masas y cuya multiplicación será imposible ante las nuevas condiciones materiales de producción capitalista de los significados emocionales: “Amor eterno”, “Muere Juan Gabriel, el Divo de Juárez”, “Caray”, “Fue un placer conocerte”, “¡Ha muerto!”, “El Divo se fue”… No hay encabezado ni síntesis informativa ni suma biográfica ni telenovela ramplonamente melodramática ni serie de televisión de objetivos dramáticos irreales, en su vocación de biografía sentimental, ni película cuasi teológica con título de canción, en donde quepa una vida tan prolífica en su contribución a esa dialéctica entre cultura popular y cultura de masas. Se dice que más de 1,800 canciones son de su autoría, con más de 100 millones de discos vendidos; más de 35 álbumes y otro tanto de recopilaciones de éxitos y dúos, entre ellos el más célebre con la cantante española Rocío Dúrcal; conciertos memorables que duraban de tres a seis horas y que amplían el aura mítica de un Juan Gabriel plenamente compenetrado con su papel de cantor inalcanzable de los sentimientos de su pueblo; éxtasis íntimo y multitudinario.
Pero Juan Gabriel también es el hijo legítimo y algo desobediente de la cultura del nacionalismo revolucionario y, al decir esto, hay que pensar inmediatamente en que su imagen escapa a las interpretaciones simples de los fenómenos de masas. No se sabe qué fue primero, si Juan Gabriel es uno de los motores culturales del proceso formativo de la Unidad Nacional que sostuvo en su versión amable al Estado benefactor, que también modeló lo que tenía que ser la Gran Familia mexicana y que no aceptaba subversiones culturales y parentescos “desviados” que no pudiera devorar para transformar su naturaleza disidente, o si el imperativo de la Unidad Nacional llevado autoritariamente a los grandes medios de comunicación masiva dio origen a la transformación luciferina de Alberto Aguilera en Juan Gabriel.
Aun así, el Divo de Juárez se aleja conscientemente del canon de héroes mediáticos que ejercen su poder acumulado de pendencieros, jugadores y golpeadores “simbólicos” de mujeres abnegadas. Juanga ofrece en sacrificio al mundo del espectáculo un perfil amable y frágil desde su condición de muchacho provinciano, de origen humilde, que conquista a las urbes cosmopolitas de Ciudad Juárez, la Ciudad de México, al país entero, al “mundo de habla hispana” y más allá. Alberto Aguilera Valadez, el nombre previo a la puesta en escena, en esta narrativa de la superación personal que ya es final feliz con redención televisiva, es despreciado por sus padres y hermanos, su peregrinaje por el orfanato y la prisión lo llevan a los pies de la indulgencia del espectáculo en su siempre atento radar ante los talentos emanados del pueblo, en su versión de sociedad benefactora: la cantante Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, conoce a Alberto Aguilera en la prisión de Lecumberri y lo ayuda a transformarse en Juan Gabriel para que firme un contrato con la disquera RCA en 1971.
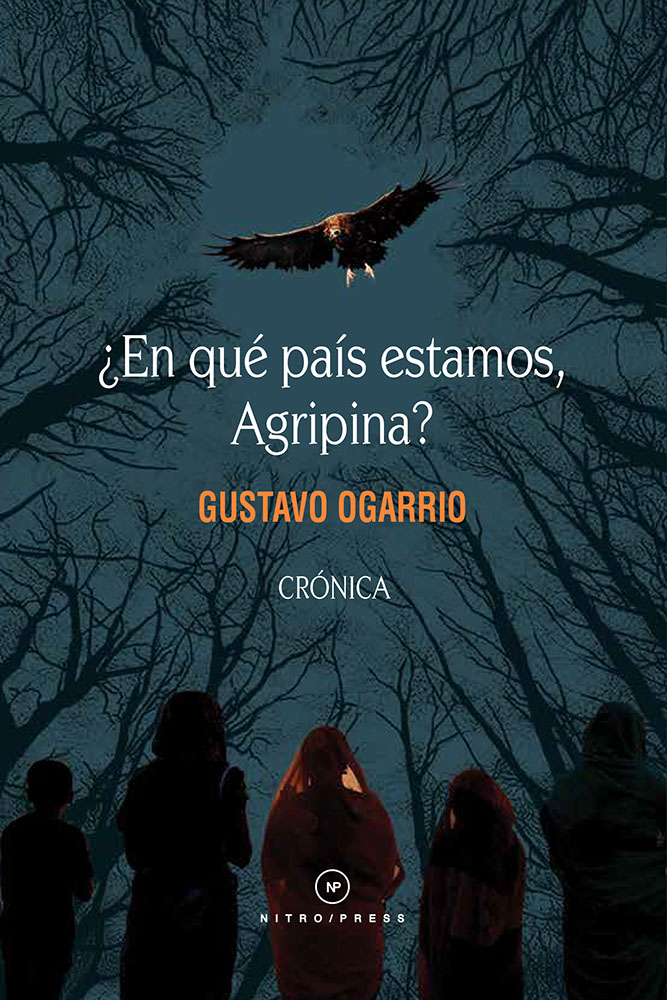
Homosexualidad, balada romántica, nueva canción ranchera: una triada “espiritual” que sin recriminarse mutuamente su imposible articulación convive en las canciones de Juan Gabriel a fuerza de mantener en la superficie la heteronormatividad en las letras y dejar el paso libre al carnaval de gestos, baile y teatralidad cuasi-gay que no necesita autonombrarse para transmitir su desafío. Juan Gabriel reta a la exigencia patriarcal de ocultar absolutamente su homosexualidad y le entrega al régimen de sexualidad machín una murmuración festiva cuya ambigüedad lo elevan al Olimpo de las deidades que no ceden ante el morbo desenfrenado y discriminatorio de la televisión: “lo que se ve no se juzga”, espeta elegantemente a la pregunta insidiosa de si “¿Juan Gabriel es gay?”.
Para identificar la modulación histórica del vértigo sentimental de las canciones de Juan Gabriel y del perfomance permanente que combina emociones desbordadas con la confesión sentimental como culminación del amor y del sufrimiento, es necesario proponer una mínima periodización de una obra que es autobiografía siempre indirecta, testimonio cantado de la vida de los demás. Juan Gabriel nace al mundo del espectáculo en los años setenta del siglo XX como el muchacho que ya es el arquetipo de un novio sensible y bien portado de todas las muchachas de la nación. Carlos Monsiváis describe así este arco de tiempo artístico de Juan Gabriel que va de 1971 a 1981 (Escenas de pudor y liviandad, Grijalbo, 1988): “El compositor Juan Gabriel no cree en la durabilidad del cantante Juan Gabriel. Él fuerza la garganta, trata sin piedad a sus cuerdas vocales, azuza el alma a fuerza de decibeles… Juan Gabriel es y no es joven… Su confianza es inamovible: todos lo conocen, y aplausos y silbidos son parte de la docilidad casi instintiva que sigue y memoriza sus éxitos”. En los años ochenta comienza la particular canonización de Juan Gabriel en el paisaje de un país que también se resquebraja política y socialmente: culmina “exitosamente” el proceso de actualización de la canción ranchera al combinarla con la balada romántica y con la urbanización de la figura del mariachi; el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para que la cultura moribunda del nacionalismo mexicano devore festivamente a Juan Gabriel y le asigne un lugar en el futuro panteón de los grandes ídolos del siglo XX mexicano; después del primer concierto en el Palacio de Bellas Artes de 1991, viene la decadencia paulatina de una dignidad a prueba de chismes y ataques mediáticos, de desatinos políticos del mismo Juan Gabriel, para consolidar un repertorio “clásico” que ya es memoria popular que se canta a la menor provocación.
Los símbolos del romanticismo contemporáneo son débiles si se les aísla de su campo de posibilidades mediáticas, de su teatralidad de masas y de su matriz popular: el amor imposible mil veces acosado por letras que se repiten sin repetirse del todo, un sistema de venganzas patriarcales que van desde suaves amenazas que implican el despecho y el rencor eterno, hasta crímenes pasionales que se cantan y atenúan porque son tomados como simples catarsis de cantina o como confesiones vocalizadas que no trascenderán el ámbito de una semiótica que es también un puro round de sombra emocional, que transfiere toda su violencia enunciada a los terrenos del simbolismo desarmado. En Juan Gabriel este veredicto romántico no se cumple del todo. Además, al construir con los años y las décadas una personalidad blindada en su intimidad personalísima y al asimilar a su manera los giros culturales de tres generaciones, al comenzar el siglo XXI, Juan Gabriel logra retornar de la cultura de masas que lo lanza inicialmente al estrellato para alojarse definitivamente en la cultura popular de la cual partió; esto para desde ahí intentar todo lo que le ofrece el mundo de la música como mercancía global: reconocimientos al por mayor, dúos inverosímiles, covers injustificables o, al menos, de dudosa pertinencia y ejecución, teatralidad en el escenario que por momentos rebasa al compositor siempre activo.
“Se me olvidó otra vez”: tema de una transparencia atroz en sus objetivos declarativos y cuyo fraseo es registro del habla de todos los días que se vuelve popular por la insistencia en museificar y sacralizar el espacio amatorio, la ciudad y la “misma gente”, para de paso congelar en una foto la decepción que también es duelo nostálgico por lo que se fue: “Probablemente ya / de mí te has olvidado / y sin embargo yo / te seguiré esperando. / No me he querido ir / para ver si algún día / que tú quieras volver / me encuentres todavía. / Por eso aún estoy / en el lugar de siempre / en la misma ciudad / y con la misma gente. / Para que tú al volver / no encuentres nada extraño / y sea como ayer / y nunca más dejarnos…”.
“He venido a pedirte perdón”: si hay algo que se puede considerar como trascendental en la lírica de Juan Gabriel es su sencillez desbordada, una aparente facilidad para combinar sentimientos tremendistas en letras cuya complejidad descansa también en el tono sentimental con el que se cantan, el énfasis vocal que grita pero que también se modula con extrema ternura de amante siempre rendido ante las tragedias que van a redimir a quien hace suyas estas canciones. “He venido a pedirte perdón” va de lo sencillo a lo complejo en su camino inevitable como mensaje de amor. Pedir perdón para bendecirte en tu destino sin mí: “que nunca llores, que nunca sufras así”, como sufre el pueblo o la sociedad de masas, en los rincones de esta patria sin alma.
“Hasta que te conocí”: esta canción se inscribe en la lista de los grandes himnos populares que plantean al amor como el rompimiento de un estado de gracia infantilizado (“eso me enseñó Mamá, eso y muchas cosas más”), impoluto, edénico, previo a los desgarramientos del mismo amor como sinónimo de batallas siempre perdidas. Este tema se encuentra a la altura de ese otro gran arrebato lírico vuelto épica popular que es “Un mundo raro”, de José Alfredo Jiménez, o de esa tragedia infantil y contenida por la solidaridad de los que no son así: “La muñeca fea”, de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. “Yo era muy feliz, yo vivía muy bien…. Hasta que te conocí”: el dolor aparece acompañado por las guitarras, la entrada triunfal del sufrimiento, la felicidad fugaz y raquítica que por esto mismo se agiganta con el recuerdo… el destino cuasi trágico que divulga su calvario: “porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más…”. El final, como todos lo finales de los amores contrariados, se canta hasta terminar bailando la borrachera del amor sentimental como iniciación, siempre al pie de la idealización del primer amor, casi siempre el más desgraciado.

“El Noa Noa”: candidez festiva cuyo inicio es casi country, de resonancias campiranas, con su imaginario nocturno de un “lugar” en la frontera que asume su condición de centro del mundo, el encantamiento ceniciento de “bailar toda la noche”. Ciudad Juárez y su muchacho romántico, tímido y vapuleado por la vida, que escribe una canción en la que graba también su utopía inmediata de príncipe candoroso en la inmensidad erótica de la pista de baile. La canción transforma los lugares comunes gracias a que se cantan sin pretensiones épicas: “Éste es un lugar de ambiente donde todo es diferente”. El peso de la noche fronteriza se expresa también con sencillez para anunciar lo esencial con un breve juego de palabras: “¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, noa vamos a bailar”.
“Querida”: otra de las cimas de la producción de Juan Gabriel; ahí está el amante herido murmurando el infierno de “cada momento” que es soledad, amor herido con rasgos monumentales. La canción avanza con devoción orquestal. Es melódica cuando anuncia la explosión de luz del amor que sufre y que muere en “esta soledad”; su remate de trompetas casi angelicales acompaña en marchas nupciales al amante fracturado cuyo mensaje es contundentemente ingenuo: ponle fecha al regreso, “dime cuando tú vas a volver”.
“Siempre en mi mente”: o el canto hipnótico o cuasi religioso del amor laico que no puede olvidar sus raíces de convento. Se oyen las campanas de la iglesia del sufrimiento. La repetición exhaustiva del título se conjuga con lo elemental: “cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente… Pienso en ti amor cada instante”. La celda del amor que se devora a sí mismo por dentro, el olvido que no llega, la pregunta dramática que nos iguala a todas y todos: ¿cómo se olvida?
Y entonces, bajo los volcanes sagrados, en un domingo espléndido con guisos mitológicos y bebidas alucinógenas en la mesa, llegó el mensajero de las oscuridades a comunicar que el último de los magníficos había muerto: ese Dios inusual que cantaba desde el dolor cuasi trágico y desde el amor como religión laica, desde la alegría candorosa que presume su pobreza primera para complementarla con el eterno retorno del abandono que ya es amor imposible. Esta deidad, que se movía ya al final como un Elvis mexicano en decadencia amable, enfebrecido de sí mismo, se extinguía en su última mañana de domingo californiano. Sobre su pueblo cursi y melodramático empezarían a caer las últimas profecías de los Ídolos Más Grandes y de Juan Gabriel, el que moría, sólo quedaría su voz amplificada, sus millones de copias de discos vendidas y sus billones de reproducciones en el todavía más vasto mundo del internet, repartidas por el Universo de alta definición; todas estas canciones tan bellas diseminadas por los siglos de los siglos en el Metro, en la montaña, en la cantina, en las comidas familiares, en el cilindro de la Plaza Principal, en el último de los rincones de esta Patria desmembrada, tan sólo para acompañarla, con esa candidez estupefacta de sus letras de amores también sagrados y de olvidos que duran más que la eternidad misma, en su último descenso a los infiernos. Y todos hablarán de esto y cantarán el “Noa Noa” hasta el final de los tiempos…
¿En qué país estamos, Agripina?, Gustavo Ogarrio, crónica. Nitro/Press, México, 2020

Gustavo Ogarrio nació en la Ciudad de México, en 1970. Ha escrito crónica, ensayo y poesía. Es profesor de literatura latinoamericana en el Colegio de Estudios Latinoamericanos (FFyL / UNAM). Colaborador de “La Jornada Semanal” y de Luvina, entre otras publicaciones. Ganó el XXXIV Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés (2005), obtuvo el XXII Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción (2006), y ganó el Premio “Letras Muertas”, Cuarto Concurso Universitario de Cuento sobre la Muerte (UNAM, 2004). Además, ganó la quinta edición
del Concurso de Crónica Urbana Salvador Novo (2006) con el libro La mirada de los estropeados (FCE, colección Centzontle, 2010). Ha publicado también los libros Épicas menores (UNAM / SCDF / EÓN, 2011), Breve historia de la transición y el olvido (CIALC-UNAM, 2013), Bajo la misma noche. Ensayos políticos sobre literatura latinoamericana (FFyL / UNAM, 2014), el libro de cuentos Nunca seremos poetas (Dirección de Literatura / UNAM, 2018) y el libro de poemas Ningún país es mi país (Editorial Silla Vacía, 2020). Foto cortesía del autor.
