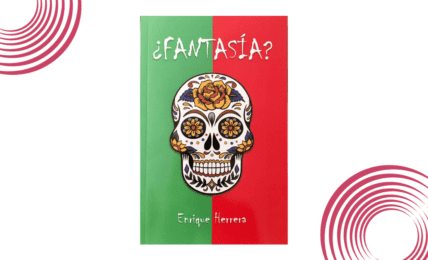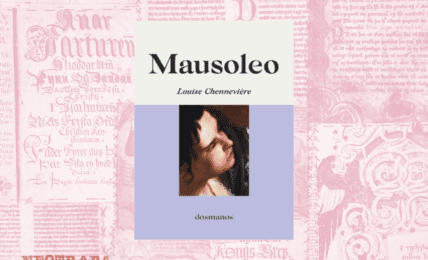Las vanidades confinadas
Poco a poco se ha reestablecido el rigor protocolario de la costumbre, a pesar de que se mostró que tantas actividades podían prescindir de un traslado presencial que involucrara quemar gasolina y gastar en comida fuera de la casa.