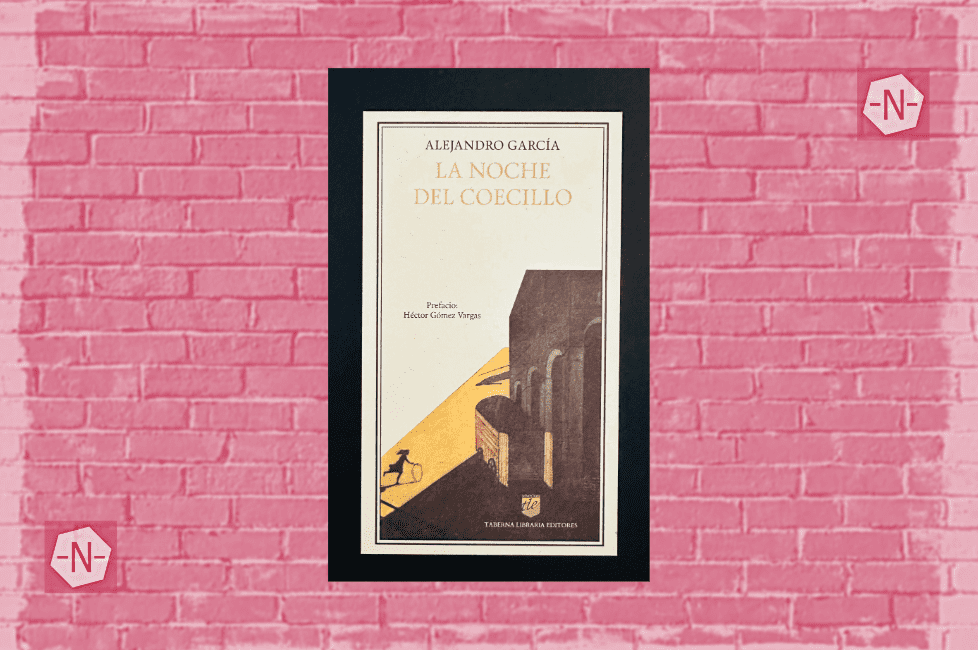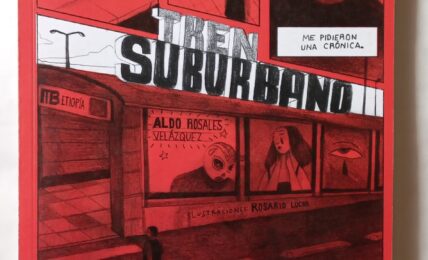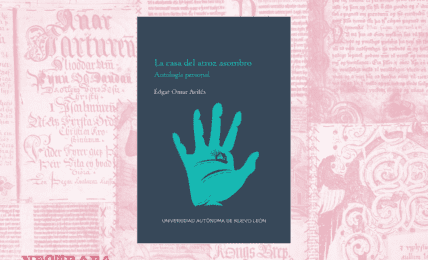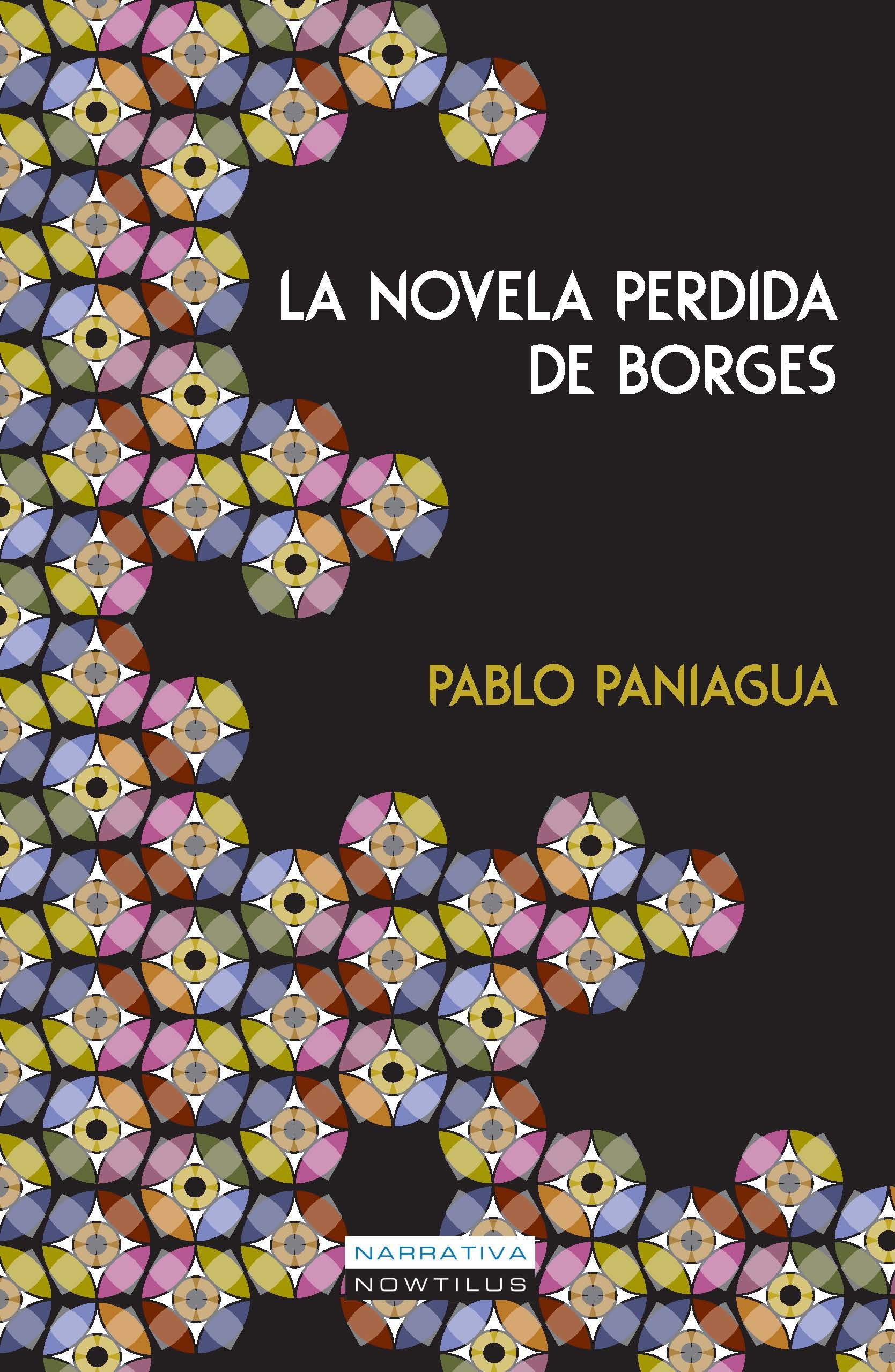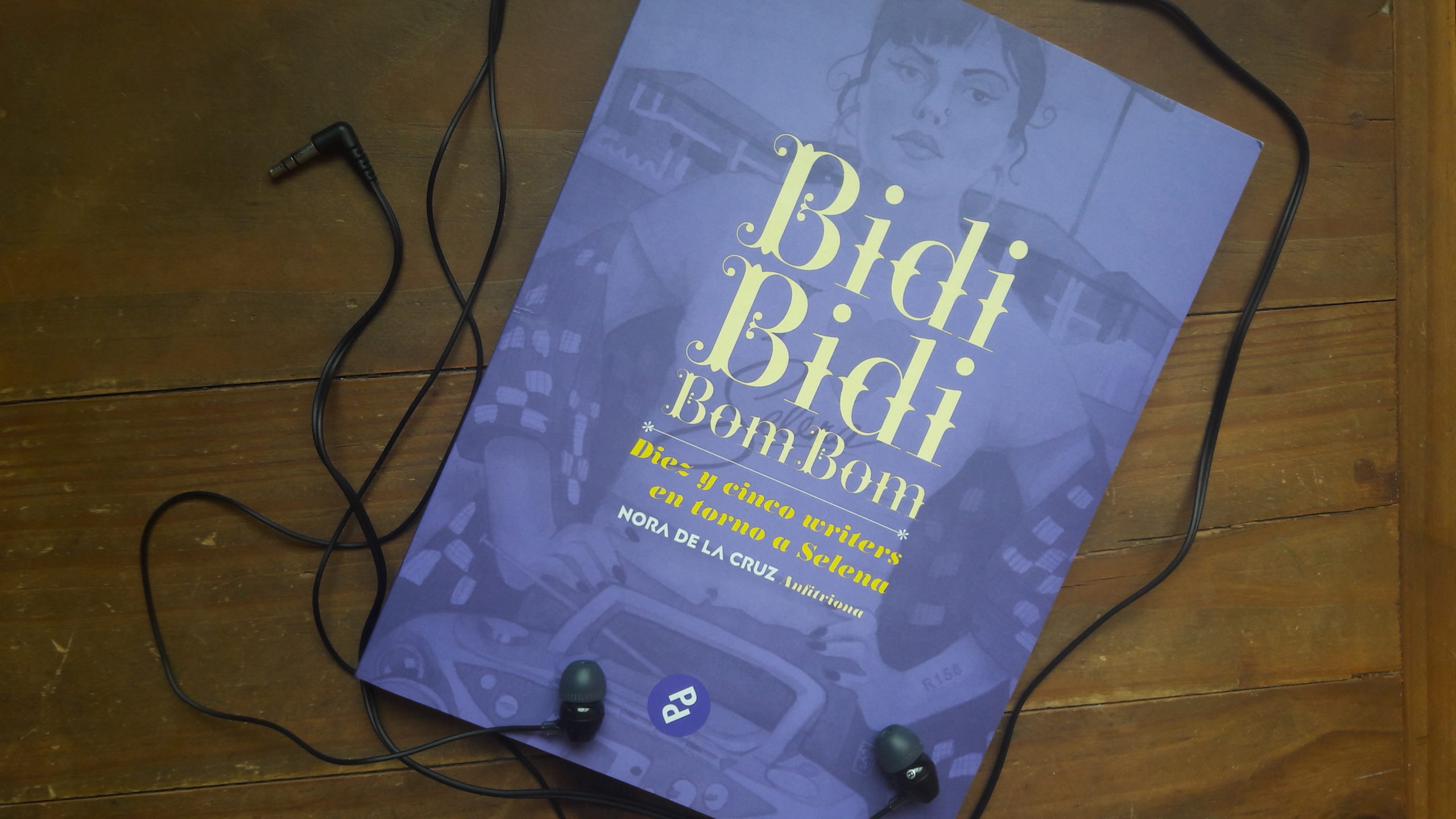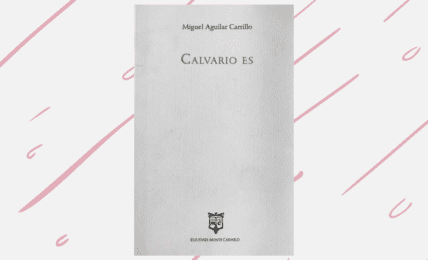Su nagual es Pantagruel
La noche del Coecillo de Alejandro García nos torna insomnes pescadores de un tesoro intangible: al aferrarlo con las manos, el enorme atún de arcilla roja que representa la infancia, lucha por sobrevivir a su natural extinción. Reseña de Manuel R. Montes.