Pretexto
Reseña | Éste es uno de esos libros donde el título tiene una relación extraña con su contenido. Se trata de "Los misterios de la ópera" de Javier Tomeo. Reseña de Judith Castañeda.
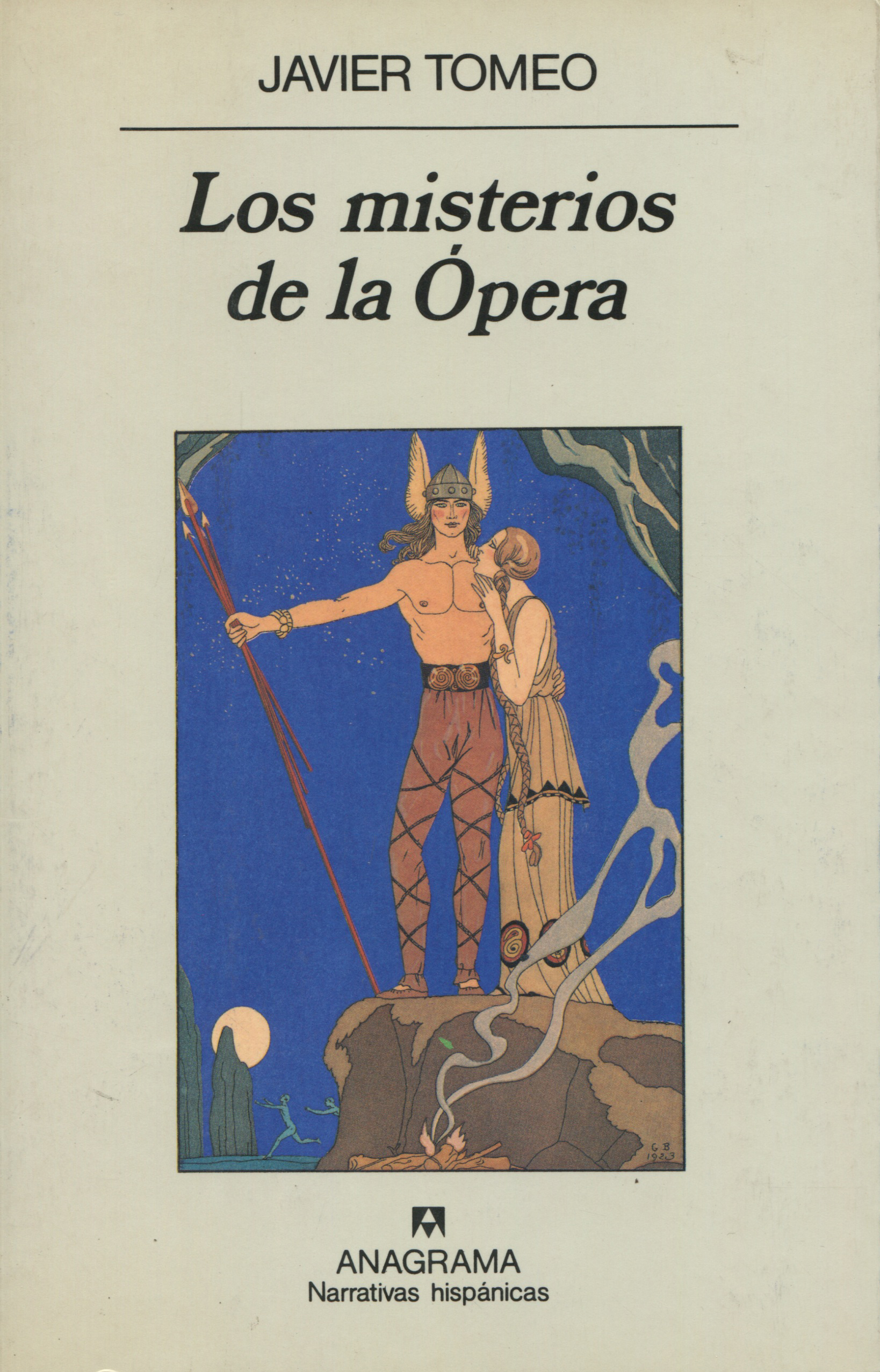
Reseña | Éste es uno de esos libros donde el título tiene una relación extraña con su contenido. Se trata de "Los misterios de la ópera" de Javier Tomeo. Reseña de Judith Castañeda.
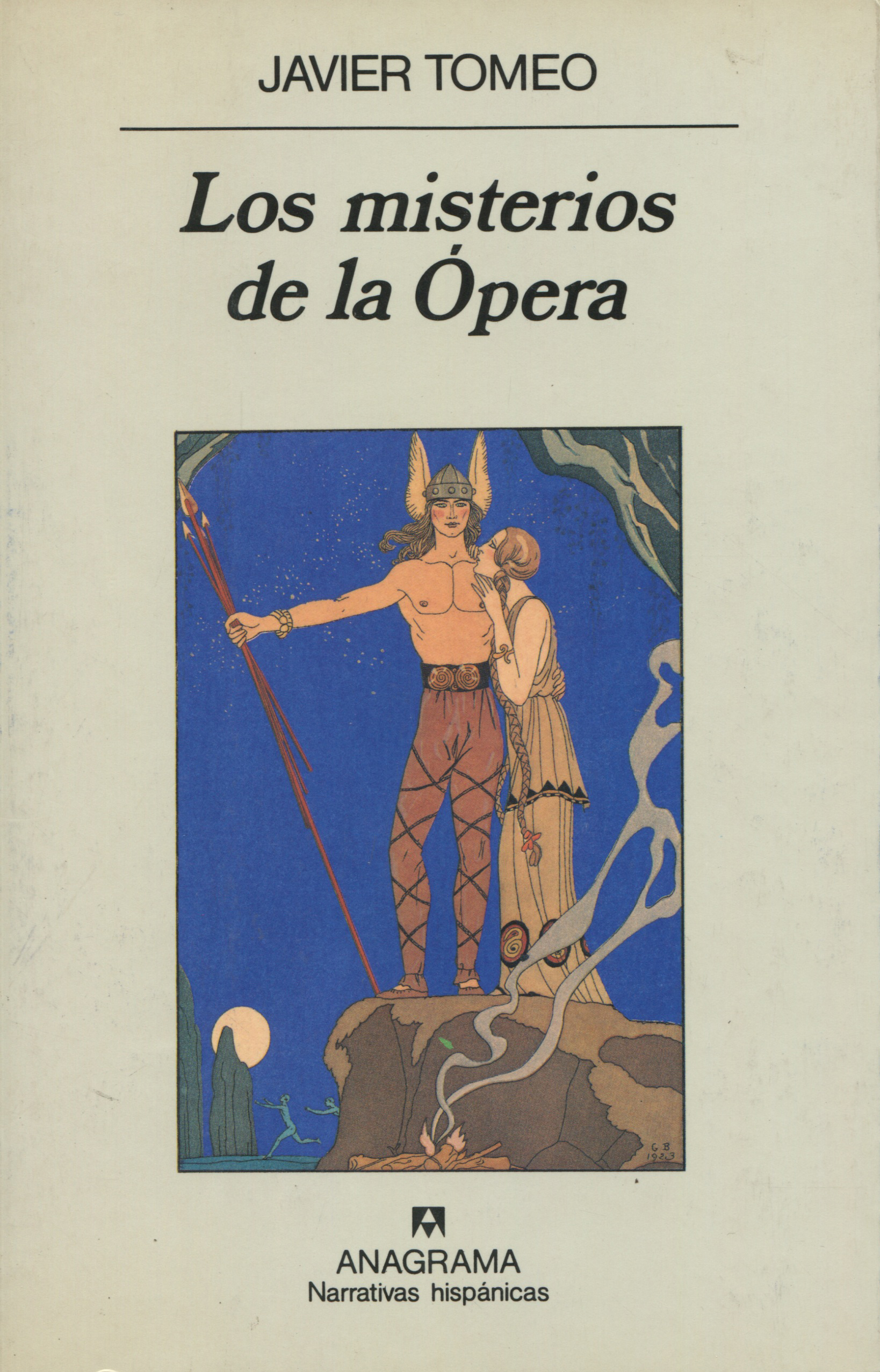
Por Judith Castañeda Suarí
Puebla, México, 05 de septiembre de 2020 [00:55 GMT-5] (Neotraba)
Muchas veces el título de un libro, de algún cuento o de los artículos que conforman una publicación periódica, resulta extraño al revisar el contenido y relacionarlo con esas primeras palabras, pensadas para llamar la atención de los lectores, ya sea en una biblioteca o desde los anaqueles donde la librería coloca sus novedades y recomendaciones. Esa persona leerá la cuarta de forros o las primeras páginas y volverá al título con la cabeza llena de preguntas.
Los misterios de la ópera, de Javier Tomeo es, en parte, uno de esos libros. Sin haber leído el texto de la contraportada, podríamos pensar en una historia de suspenso que acontece en un teatro de ópera o, si no se tratara de una colección que publica obras de narrativa, en un texto de divulgación que tiene fines didácticos para el reciente seguidor de ese género dramático llamado ópera. Sin embargo, la cuarta de forros ya empieza a esbozar el panorama con el que el autor llena las páginas: no encontrar el camino que nos lleve al escenario de nuestros éxitos, deambular en los pasadizos de la mediocridad, quizá, por decisión propia.
La historia que nos entrega Tomeo, casi ajena a su título, tiene una mayor relación con los estudios del propio autor, graduado en derecho y en criminología en la Universidad de Barcelona. Consolidado como narrador desde la década de los ochenta, construye para su posible lector un interrogatorio digno de cualquier juicio que se lleva a cabo en los sótanos de la Ópera de H., seis pisos por debajo del escenario. En él, un hombre vestido de negro “a quien, para simplificar las cosas, llamaremos a partir de ahora juez” y una mujer caracterizada de Brunilda, personaje de La Valkiria, segundo título de la Tetralogía de Richard Wagner, desentrañan a través de una exhaustiva sesión de preguntas y respuestas, la causa por la cual la soprano terminó allí —y no en el escenario—, donde el público y sus compañeros de representación la esperaban el día anterior. Junto a la puerta de la sala donde se encuentran hay un hombre que vigila y, más allá, otra estancia donde varias mujeres aguardan su turno para ser juzgadas. En cierto momento se escuchan a lo lejos los primeros compases del Réquiem de Berlioz.
Los problemas para la mujer, Brígida von Schwarzeinstein, comienzan antes de salir de su camerino y dirigirse hacia el pasillo equivocado, el de la derecha. Tres horas antes de su debut, la soprano se encierra en su camerino, muerta de nervios. “Señorita, no se me vaya usted a desmayar […] Se le ha puesto la cara tan blanca como el papel”, le dice una camarera treinta minutos antes de que se levante el telón; hay también un zumbido, el cual Brígida cree proveniente de las lámparas. Después de ésto, el autor la hace vagar por escalinatas, pasillos a oscuras, habitaciones donde hay una cama, hasta que termina en uno de los sótanos, llorando, acurrucada en un rincón.
A lo largo del interrogatorio, de los recuerdos de Brígida y las reflexiones del juez que no es juez, y mucho menos el que ha de juzgarla, entrevemos a una mujer insegura, más allá del nerviosismo o del miedo que pueda causar un debut, un escenario, un patio de butacas de donde provienen los aplausos, la indiferencia o los abucheos, y la mirada de quienes han pagado un boleto para ocupar un asiento y así disfrutar de una noche de ópera. Ésto, y no la ópera, es el núcleo del libro publicado en 1997 por la editorial Anagrama: la inseguridad que paraliza, nos ata de manos y nos muestra lo que podríamos alcanzar pero no hacemos por no atrevernos, porque nos podríamos equivocar, porque seguramente acabaremos haciendo el ridículo y quedaremos de pie, mirándonos los pies mientras sombras enormes ríen a carcajadas alrededor de nosotros.

Este tipo de carácter parece inundar al personaje femenino de Los misterios de la ópera. No importa si afirma, ante ese desconocido que la interroga, tener una “hermosa voz de soprano”, o si canta la seguidilla de la ópera Carmen ante él, como hiciera en su vivienda frente al teatro, porque quería que “aquella gente supiese que sólo a dos pasos de la Ópera, en una oscura buhardilla, vivía una perla ignorada”. Tampoco es relevante el hecho de que haya disfrutado los diez años de estudios en el Conservatorio de Música de H.; incluso este aspecto de su biografía nos la muestra como alguien que se deja llevar y no toma decisiones por sí misma, pues una amiga de su madre es quien convence a ésta para que la envíe a estudiar canto.
A lo largo de su obra, Javier Tomeo esboza, con el detalle de un interrogatorio judicial, una de esas personalidades llenas de dudas, con alguna inquietud que quizá sea preferible ocultar o ignorar, pues podría ser incapaz de llevarla a cabo, y se resalta así el ridículo sobre la valentía de intentar un proyecto quizá difícil, largo o peligroso. Cuando se presenta una oportunidad real de mostrar sus capacidades, dichos caracteres tienen la habilidad de sabotearse, tal vez sabedores que se encuentran fuera de lugar.
Brígida es así. La hicieron estudiar canto, algo que terminó disfrutando; por otro lado, vio de manera frecuente cómo los cantantes llegaban al teatro, y escuchó a su madre, que también los veía pasar, decir que necesitaban una buena ballesta, ella y Brígida, pues al calor del alcohol se le había ocurrido “liquidar de un flechazo a la mezzosoprano búlgara que interpretaba el papel de Carmen” en cuanto la vieran acercarse a la entrada de los artistas.
Tenemos, además, las reflexiones que le dedica ese juez, como “Los cuarenta años son una edad magnífica para estar instalada en la cumbre de la gloria, pero no para estar asomada a una ventana, esperando una oportunidad”, o la pregunta “¿Y si usted se hubiese inventado ese zumbido para desorientarse, es decir, para no ser capaz de encontrar el camino del escenario?”, y la especie de afirmación “¿Lloraba su propia cobardía? ¿Se lamentaba de su propia mediocridad?”, donde es posible intuir no a un personaje real, vestido de negro, sino a la voz interna que reclama el no habernos atrevido a algo, mientras, en el fondo, duda tanto como nosotros que aquello que dejamos de hacer tuviera buen término. Esa voz, seguro, tomará una apariencia distinta frente a las otras mujeres, quienes al final del libro todavía aguardan su propio interrogatorio.
Por último, llama la atención el hecho de que el autor eligiera a Brunilda, la valkiria de Richard Wagner. Brígida pudo tener sobre sus hombros la responsabilidad de cantar la Leonora de El trovador, por ejemplo, o Aída. Sin embargo una de las protagonistas de la Tetralogía wagneriana es un muy buen contraste: frente a alguien que ni siquiera escogió su propio futuro, y se dejó arrastrar por las decisiones de una madre, de una conocida, tenemos a la doncella guerrera que se enfrentó a su padre, Wotan, el padre de los dioses, y quiso otorgarle la victoria a Sigmund, aun con las consecuencias que dicho acto pudiera acarrearle. La diferencia no puede ser mayor.
