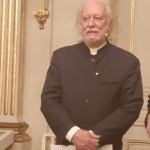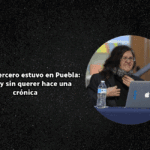La muerte ya estaba ahí.
Día 6 del dossier "Cuarentena de crónicas desde el confinamiento".Por Adonai Castañeda.


Por Adonai Castañeda
Puebla, México, 31 de marzo de 2020 (Neotraba)
La muerte ya estaba presente desde antes del confinamiento, no hay que olvidarlo. Es algo que he sopesado bastante desde hace tiempo, incluso cuando la ciudad lucía su dinamismo; más ahora que las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, a través de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y el gobierno federal en México, han propuesto “la suspensión temporal de actividades no esenciales”[1] como forma de detener el contagio de COVID-19 entre la población. A pesar de que la cuarentena que se propone en México no es total ni estricta en su significado, el número cuarenta me sigue resultando sugerente. Un vínculo con la catarsis. Eso pensé mientras releía un cuento, en el autobús, el miércoles dieciocho de marzo, otro día en que la muerte acechaba.
Cuarentena, del latín tardío quadraginta, que significa cuatro veces diez. En la tradición cristiana, el cuarenta está emparentado con una forma particular de conteo: el Diluvio Universal acaeció en cuarenta días; Moisés yació en el Monte Sinaí durante cuarenta días sin agua ni alimento; Jesús, en su odisea por el desierto de Judea, donde fue tentado por Satanás, ayunó cuarenta días y cuarenta noches. De tal cifra, teorizo, devino la idea simbólica de la cuarentena como un aislamiento. Sucedió en la Edad Media, con la peste negra, por sugerir un ejemplo.
Por otro lado, también, pienso en la etimología de cuaresma. Venida del latín quadragesima, indica el número cuarenta en términos ordinales. Quadraginta, quadragesima. La cuaresma, para los cristianos, representa un periodo de purificación del alma, un momento para repensar la vida. Toda esta acumulación de disertaciones me llevó a la idea de repensar la muerte. Fuera de la referencias religiosas, considero a la muerte como la frontera que separa al alma del cuerpo, al ser del no-ser. Un punto definitivo y universal. Nos pone a todos en la misma posición. La muerte nos vuelve humanos. Este es un linde difuso. Insisto, la muerte ya estaba ahí.

“Cuando Adán, después de numerosos exámenes, supo que iba a morir, no sintió extrañeza ni asombro. Le pareció poco menos que increíble que la muerte hubiera tardado tanto en volver. Siempre supo, aunque su madre dijera lo contrario, que la muerte estaba ahí, en la cabecera de la cama, hierática e inamovible y que ese llanto, en realidad, era lubricante para el misterioso e intricado engranaje que es fallecer”, leí en Pero tú no te olvidarás de mí, ¿o sí?, cuento de Aldo Rosales, cuando de pronto, el chofer frenó de golpe. Alcé la vista y pude ver que un hombre y una mujer, ambos enmochilados, subieron al autobús. “Buena tarde, amigo mexicano, esta vez me subo a pedir una ayuda. Mi mujer y yo, venimos del Ecuador. Ha sido una caminata muy larga, perdimos el rastro de nuestro grupo, lejos de aquí. Si pudiera ayudarme, pana, que Dios se lo multiplique”.
Mi memoria no es nítida. Palabras más, palabras menos, nos exhortaron, a los otros cinco pasajeros y a mí, a darles una mano en su tortuoso éxodo. Cuando pasaron a mi lugar, saqué la manzana que llevaba en mi mochila y la entregué, junto con una moneda de diez pesos y una sonrisa. Ambos me la devolvieron, sin dientes, muy sincera. En el momento del agradecimiento y de los buenos deseos, observé cómo la manzana descansaba en la mano de la mujer; observé cómo mi ejemplar de Tiempo arrasado yacía en mi mano. Volví a observar la escena una vez más. Media calle después, bajaron. Me quedé pasmado, una vez más en el día, porque fui testigo de que la muerte, la ruina, el desastre, acecha. Cualquiera puede morir en cualquier momento, es definitivo. La muerte no dejó de ser en días consecuentes al confinamiento, y no dejará de hacerlo. La ruina, el desastre, el caos, el desorden; coexistimos con la muerte en nuestra cotidianidad.
Bajé del autobús y caminé a paso rápido sobre la calle Reforma. Eran cerca de las cuatro de la tarde. Las familias, entre risas y regaños, paseaban, aunque inmersas en un silencio que me cuesta describir. Ese silencio me remitía a cierto luto. Me recordó que, después del bullicio de días y meses anteriores, era momento del silencio, de la reflexión. Después de notar cierta distancia entre los transeúntes, cuya cantidad se reducía un poco de la habitual en un miércoles por la tarde en Puebla, pude llegar a una clase particular que todavía tomé esa semana. Pude conversar con algunos amigos, experimentar la compañía. Una vez terminada la clase, con la posible lluvia a cuestas, me encaminé a la parada donde suelo tomar el autobús. Como fue un largo trayecto, temporalmente hablando, pude observar cómo los peatones preparaban sus sombrillas; cómo se cerraban las ventanas de los automóviles. Me puse encima mi impermeable amarillo y poco a poco, el granizo nos obligó a guarecernos.

Siempre que la lluvia cae, me llega un chispazo de memoria. Tenía cerca de un mes cuando fui testigo de una marcha universitaria sin precedentes, cuando sentí un punto de comunión inexplicable, una esperanza inusitada. Del vínculo se pasó, indiscriminadamente, a la distancia. Los transeúntes eran cada vez menos. Sin embargo, cuando se trataba de protegerse contra la lluvia y los indigentes buscaban un techo bajo el cual reposar, muchas personas les huían. Los mercados, abiertos, rebozaban de vida. Las calles, semivacías, daban el panorama de una ciudad convulsa. Así los días consecuentes, así los días anteriores. El COVID-19 no se ha presentado por completo porque, aún, en múltiples sitios lejos de la ciudad, en la periferia, en las zonas rurales, aún no existe. Ser consciente de la muerte, de su existencia, es, a la vez, una forma de estar vivo, una forma de otredad. La consciencia de la vida en el otro.
En una charla, una amiga muy querida me invitó a no olvidar toda la escoria cotidiana del país, a que recuperara su recuerdo entre las nuevas prácticas domésticas. ¿De qué sirve pensar en la muerte? En un país como México, donde cada día son asesinadas más de siete mujeres, donde el 52.4% de la población mexicana se encuentra en la pobreza, donde los niveles de violencia hacen inhabitables las ciudades, el pensar en la muerte nos devuelve una incertidumbre. Ya lo escribió Óscar de la Borbolla: el pensar, más que dar respuestas, es dar vueltas para entender. La incertidumbre nos sirve para el enfrentamiento. La muerte es inherente a la humanidad. Comprender la muerte es, entonces, comprender nuestra humanidad, entender al otro. En suma, este es un momento idóneo para atreverse.
Mucho se ha hablado de la fortuna que tenemos. Al leer estas líneas, lector, al yo escribirlas, podemos sentirnos así; se ha hablado de la injusticia social que arrasa con los pueblos de México, con los más vulnerables, los peregrinos, los que carecen de una voz, de quienes hoy no comerán un solo bocado, de quienes sufrirán el calor impenitente de marzo sin un techo, de los que morirán este día; sin embargo casi no pensamos en la muerte, de purificarse a través de la reflexión de esta. Resulta en tristeza recordar que la tragedia es una forma de humanización.
Sin embargo, en este momento, es necesario repensar nuestra labor cotidiana, sin distinciones; recordar que, quizá, podemos comprar otra manzana, aún con un libro en mano; que el aislamiento no es oposición estricta del vínculo con lo humano; que pensar la muerte en un país donde se es uno con ella es lo mejor, que pensar es dudar. Esperemos, al menos ideológicamente, no salir ilesos de esto.

[1] Gobierno de México. (17 de marzo de 2020) «Jornada Nacional de Sana Distancia» Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/hospitalgea/documentos/jornada-nacional-de-sana-distancia
Adonai Castañeda (2000) cuenta con una colaboración en la antología de cuentos El amor en los tiempos de Internet (Fomento Editorial BUAP, 2017). Ha participado en revistas electrónicas como La Santa Crítica, Pez Banana, Clarimonda, en México, y La Cámara del Arte, en España, entre otras.