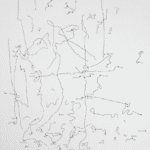Un fuerte olor a rosas.
¿Qué, quién, es un santo? ¿Cómo se deviene jardinero divino? ¿Qué especial sustancia, qué condiciones lo conforman para merecer en vida la secrecía del creador y en la muerte el ya comentado río de aromas celestiales?

¿Qué, quién, es un santo? ¿Cómo se deviene jardinero divino? ¿Qué especial sustancia, qué condiciones lo conforman para merecer en vida la secrecía del creador y en la muerte el ya comentado río de aromas celestiales?


Por Edgard Cardoza Bravo
Puebla, México, 19 de abril de 2020 (Neotraba)
Según cierta creencia popular, cuando un santo muere, el ambiente huele a tierra virgen, a cascada recién amanecida, a jardín en gracia, a paraíso. De allí deriva la expresión aquella: “murió en olor de santidad”. Pero como todo, las expresiones se relajan y ahora según los complacientes obituarios ya cualquiera expira nutrido de ese olor, aunque la realidad apunte hacia flores que descienden maltrechas, apestosas, de la conciencia entrada en culpas de los familiares del difunto equis, que bien en vida pudo ser tan sólo mártir del merengue del mundo, más su muerte ha canjeado (al influjo de la aflicción familiar y el pésame solidario) las termitas de azufre por aromas de cielo. Y ahí tienen que ha muerto “en olor de santidad”.
También cuenta la hablilla popular, que la muerte de un santo precede siempre –o anuncia, si se prefiere el término- acontecimientos capitales, de positivo o negativo efecto. La muerte de San Cundo el ermitaño, por ejemplo, ocurrida en el 1348, anticipó la aparición de la llamada Peste negra, que durante los dos años siguientes eliminó a la cuarta parte de la población europea. Casi siglo y medio después, el primero de Agosto del 1492 entrega su alma al creador Santa Ligarda del pie tremendo (que según el beato Polo de Chistín, tenía los senos más grandes que los pies): y a los dos días tan sólo, el viernes tres de Agosto, zarpan, comandadas por Cristóbal Colón, las tres naves gloriosas que iniciarían la gesta incomparable de aligerar las espaldas de nuestro continente del letal peso del oro. Para ejemplo reciente, recordemos a uno de nuestros santos venerados, San Lucio el echador, que todos sabemos, ascendió a los cielos una tarde-noche de Noviembre del 2019 prendido de una densa nube de metanol tepiteño, no sin antes augurar que “el mundo será uno sólo y perrísimo”, profecía que hasta la fecha de este escrito nadie ha sabido interpretar con certeza, de tantas cosas perras que han pasado después de su partida. Demás está decirlo: según los más distantes y variados testimonios, los tres justos abandonaron su estación terrenal entre efluvios florecidos.
Pero, ¿qué, quién, es un santo? ¿Cómo se deviene jardinero divino? ¿Qué especial sustancia, qué condiciones lo conforman para merecer en vida la secrecía del creador y en la muerte el ya comentado río de aromas celestiales? Lo cierto es que no existe (ni existirá) manual alguno que nos dé líneas confiables para determinar la santidad –o no- de alguien, exceptuando quizá los dos elementos que signan este escrito: la inclinación profética y el olor a paraíso. ¿Tiene el santo más de leyenda que de realidad? Si la respuesta es afirmativa: ¿qué proporción de realidad contiene el mito?.. Nuestro San Lucio resuelve así el dilema: “leyenda, es la realidad en su traje de gala de mil años”.
Digámoslo también en sus palabras: “El santo nace santo igual que el poeta nace poeta y por más que se empuerquen en el lodo del mundo, su destino, su línea está trazada. El santo y el poeta están hechos de la misma sustancia: ambos son fragmentos de Dios arrojados al mundo en misión de fundar luz, por eso son capaces de oír la profecía”. Como muchos poetas y como muchos santos, Lucio gozó y padeció el mundo. Vivió dando bandazos entre infierno y paraíso. Traicionó y fue traicionado igual que otros santos y poetas. Y su trinchera, el purgatorio que le tocó sufrir, fue la cantina. En sobriedad, San Lucio fue un hombre como todos, preocupado tan sólo por ser un pasable bocado de la gula del mundo. Borracho era un profeta. Un profeta mayor con todo y sus dramáticos arranques de ira, que es cuando Dios aterriza sus sentencias y vuelve al santo instrumento recóndito, fiera de la creación. Si el Bautista fue Clamor en el Desierto, San Lucio fue la voz que Clamaba en la taberna. Al fin, ambos espacios se corresponden: el desierto es la cruda de Dios después que en su infinita borrachera creó al hombre; la cantina es el páramo del hombre que se embriaga para sentirse Dios.
Frescas están en mi memoria las imágenes de su despedida del mundo terreno. Aún cuando sus certezas eran cada vez más fuertes y profundas, su cuerpo, por el contrario, había ido perdiendo bajo el efecto de la erosión etílica, todo el brillo y prestancia de otros días, hasta quedar tan sólo aquel costal de piel ajada sosteniendo un lánguido amasijo de huesos y carne blanda. “Mi cuerpo va dando paso a la voz plena, al discurso irrefutable de la divinidad. Cada iluminación de Dios me mata un poco”.
Anochecía. Dos litros de aguardiente de dudosos aspecto y procedencia habían sido el cilicio de ese día. Complacidos, arrobados, diría, lo escuchábamos (además de los entrometidos de costumbre) sus tres más cercanos discípulos. Habló de muchas cosas, pero el tema central, sin duda, fue la muerte: el cuerpo en su irremediable tendencia de polvo. “Del olvido, de ese si podemos salvarnos. Encontrar tal reducto original, descubrir ese placer recóndito escrito por la divinidad en tu paso más antiguo, bien puede salvarte del olvido. Creo haber descubierto la ruta y el santuario desde donde mi vida trascenderá la ruina de mi cuerpo: de este alcohol penitente, hereditario quizá, fuga y suplicio a la vez, ha destilado Dios mi paraíso: al centro justamente de la vilipendiada, incomprendida cantina, se alza triunfante mi don de dones, el templo de mi voz”.
Creímos que dormía, cuando dobló la cerviz y su cara cayó sobre la mesa y estiró los brazos como dándole marco a su cabeza –quizá pastoreando sombras- y lanzó un extraño quejido, que supimos después, fue un estertor. Y un penetrante olor a rosas inundó hasta el último rincón de la cantina.
Ahora me doy cuenta: en aquella posición final, nuestro santo quedó como esperando que el cielo colocara en su espalda la merecida cruz del sacrificio.
¡Alabado sea, San Lucio el echador!
Ángeles y serafines: ¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!