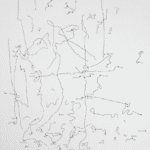Para ti no habrá sol
Novela | Presentamos a nuestros lectores un capítulo de la novela "Para ti no habrá sol" de Carlos Sánchez. Agradecemos al autor la facilidad y la confianza de permitirnos publicarlo.
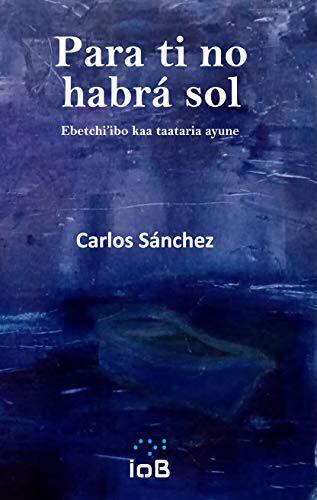
Novela | Presentamos a nuestros lectores un capítulo de la novela "Para ti no habrá sol" de Carlos Sánchez. Agradecemos al autor la facilidad y la confianza de permitirnos publicarlo.
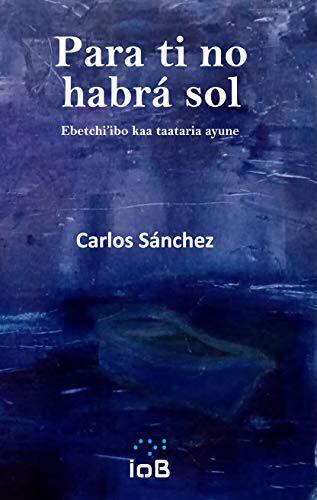
Por Carlos Sánchez
Hermosillo, Sonora, 15 de julio de 2020 [00:02 GMT-5] (Neotraba)
Los primeros días en soledad me soñaba en el muelle despidiendo a Nicanor. Mis rutinas consistían en caminar por la mañana, en ocasiones le ayudaba a la dueña de la fonda a ir de compras, picar cebollas y tatemar los chiles, otras veces hundía mis pies en el agua mientras me pasaba horas mirando hacia el horizonte el camino sobre el agua por el cual debía regresar Nicanor. Constantemente meditaba sobre el agua, el agua como un reflejo de lo que somos. Decía el abuelo: Si el agua espanta es porque el torrente interior se manifiesta. Una mañana sumida en soledad sucedió que al contemplar el inmenso azul reviví la náusea de aquella tarde en la que mi abuelo me sumergió en la corriente del río. A los ocho años de edad mi cabello se enredó entre sus dedos. Con sus manos me arrojó y con sus manos me regresó a la vida. Fue un instante, sin embargo, el tiempo me pareció interminable. La angustia de saber que no sabía nadar, dijo el abuelo, le provocó arrojarme. Lo hice por tu bien, el mundo es una serpiente que apostará a diario por comerte los intestinos, sentenció. Tenías que manotear, valerte de tus propios recursos para seguir viviendo. En el esfuerzo estuve inerme, ante el mundo oscuro que me dibujó la corriente. Ya en la orilla del río, recobrando los sentidos, mi abuelo preguntó qué miré en ese momento. No pude contarle sobre el rostro apacible y las manos tibias que me tomaron del cuerpo para luego entregarme a las suyas. Era una medusa con cara de mujer. Los ojos tiernos y las manos dóciles me aprisionaban como una tenaza que me libraba del marasmo dentro de un remolino sin luz. Mientras esto ocurría sentí escalofrío ante la mirada serena del abuelo. Estuve a punto de morir, o morí por un instante y él como si nada. No entendía por qué me arrojaba a la corriente. Esa corriente en la que escuché desde el exterior las voces cotidianas con las que convivía. Tampoco pude preguntarle si la medusa era mi madre que vino a salvarme. El tema y su nombre estaban prohibidos, según porque mi madre fue diablera, un poder supremo que pagó con su vida. Ya luego me contarás de tu experiencia mientras morías, dijo el abuelo. No pude o no quise hablarle nunca de ese soplo de tiempo bajo el agua, lo encapsulé y me guardé el resentimiento. Ahora que escribo a viento pasado pongo en la balanza su comportamiento y sé que son más las buenas que las peores, aunque nunca tendré claro si ese día quiso deshacerse de mí. Acciones como la de ese día hubo muchas. Seguido el abuelo me miraba distinto o invitaba a sus amigos para que me vieran, mientras bebían me pedían que bailara, yo cantaba una canción y el movimiento de mi falda formaba sombras en las que introducía mi pensamiento para esconderme del miedo. Hoy lo cuento y digo también que soy similitud del último hálito, analogía de un ahogado que lucha por liberarse de la corriente.
En las horas y los días de espera se me ha vuelto costumbre visitar el estero. Si limpio parte de lo que recolectan los de la cooperativa, me comparten almejas y ostiones. Salgo temprano para evadir la repetición de imágenes en el cuarto y sus paredes que a veces escucho que me hablan. Las voces me abordan con frases en lengua yaqui, un recuento de los rezos y los cantos. Temprano abordo la arena, camino en dirección de las pangas desde las que algunos muchachos tiran la tarraya en distancias no muy lejanas a la orilla del mar. Una de las pangas permanece varada, como si ya la fibra claudicara, como si ya el motor se resistiera a encender. Se ha vuelto costumbre treparme en ella, en su interior el golpe de las olas me arrulla, siento el ritmo de la paz, contrario a lo que muchas veces viví en el barrio donde primero fue la violencia descrita en palabras de mi abuelo. La otra agresión me dedico a sepultarla, creo que en parte fui culpable, mis faldas eran demasiado cortas, yo los provocaba, o quizá para eso nací, como me lo dijo un día él mientras me miraba sin parpadear. Y la otra violencia también presente, y que claramente recuerdo es la que desató la ambición de los del poder cuando llegaron a despojarnos de la tierra, ese pedazo del vado donde cada cuaresma las enramadas se convertían en la iglesia. Llegaron para despojarnos de todo, cercaron y de inmediato en una brigada de camiones trajeron consigo los materiales para construir las oficinas de gobierno, una procuraduría de justicia donde habrían de juzgar a quienes opusieron resistencia ante el despojo. Allí quedó mi hermano Juan. Le metieron balas y le pusieron una pistola en la mano. Las notas en los diarios dijeron que ante un ataque a uniformados un joven de la tribu yaqui fue abatido por autoridades que resguardaban el orden en la construcción de un edificio gubernamental. Luego se vinieron los otros crímenes, como andanada, como si la muerte tuviera licencia y se apersonó constante entre los callejones del barrio. Algunos crímenes en manos de los del gobierno, otros desde la inexplicable necedad de quienes se oponían a guardar cordura, a esos que el otro grupo de yaquis acusaba de traidores. Por más que unos proponían paz, otros respondían levantando sus machetes. El enfrentamiento se desarrollaba con desventaja para la tribu, mientas ellos combatían con el filo del machete, los del gobierno instruían balas e inventaban delitos, apresaban a diestra y siniestra. Un desfile de madres yaquis invadía los bulevares, se plantaban en la puerta de las oficinas de palacio, acampaban y hacían de la plaza su vivienda. La leña en un tambo de lámina era la cocina, tortillas de harina bajo protesta, el sonido de violines y guitarras acompañaban la danza de pascola y venado, un grito desesperado para llamar la atención del gobernante. Las madres pedían que liberaran a sus maridos y a sus hijos, en una manta escribieron la leyenda: Ya no queremos la tierra, queremos la vida. Tan lejos de esos días y tan dentro de la memoria. Los pasajes más desoladores. En esta playa todo es distinto, aquí el eco de mi voz me presta la oportunidad de conversar conmigo y pedirle al cielo que Nicanor regrese pronto, con vida y con bien, que el mar me lo devuelva intacto.
Al puerto llegamos en julio doce, al día siguiente la embarcación zarpó y en ella Nicanor. Dicen los que saben que al punto exacto donde el fruto del océano abunda, requiere de siete días de viaje. Esos primeros días en soledad me la viví pensando en el paso lento del barco, con la preocupación que me hacía añicos el corazón, la vulnerabilidad de los pescadores en manos del mar y su misterio infinito, los riesgos que conlleva la intromisión de un alma ajena en ese universo insondable de especies dueñas del territorio. El temporal impredecible, la lluvia, el viento. Hice lo que las señoras hacían en sus casas cuando el marido o los hijos no regresaban: tomé el rosario, me encomendé al altísimo. Alcé la cara al cielo y hablé con mi madre a la que no conocí para pedirle que me lo protegiera. A los días siguientes caminar sobre la arena se me convirtió en inercia. Pronto establecí alianza con los pájaros, arrojándoles trozos de pan. Qué maravilla de verlos en su comunicación inherente al recoger con sus picos cadáveres que arrojan los muchachos pescadores luego de limpiar de tripas y escamas la pesca del día. Al encenderse la luz del farol, debajo del muelle, la tarde marca su fin. El regreso habitual a mi morada no sin antes pasear por el malecón y ver a los abuelos que ejecutan sus pasos de danzón con las notas de un piano de cola, azul, que toca una señora de trenzas blancas, quien en su destreza delata sus años de acudir a las teclas y entonar melodías.
Anímate a bailar, me dijo una tarde uno de los abuelos. Con simpatía me mostró sus mejores pasos bailando con un ser imaginario. Otro día será, le dije mientras ya se retiraba del brazo de una abuela que lo conducía hacia la explanada. Al llegar a casa, con una lámpara de petróleo me alumbraba las noches. Con la luz encendida me sorprendía la madrugada, Memorias de un falsificador, el ejemplar que extraje de la biblioteca, me convocaban al vuelo de sus páginas. Me gustaba visitar el recinto de libros, contemplar sus anaqueles y diversidad de títulos, impregnarme del olor y sentir que podía perderme entre los caminos de sus páginas.
Un tren descarriló al enredarse con la arena, uno de sus vagones al paso de los años quedó en el olvido, luego lo rescataron integrantes de la cooperativa de pescadores. Con pintura roja eliminaron el óxido para luego convertirlo en biblioteca. El acervo bibliográfico se compone de esa colecta que los mismos pescadores hicieron a su paso por diversos puertos donde por temporadas atracaban, y de donaciones de turistas que visitaban el vagón. El narrador de este libro me llevaba de la mano por la Guayana Francesa, territorio al que ingresara luego de su primera fuga de la prisión, con destreza en su narrativa el prófugo me conduce plenamente hacia la emoción del arte gráfico, la manera tan perfecta de reproducir billetes, incluso me lleva hacia esa desazón que embarga a los presidiarios en sus avatares múltiples, infortunios y calamidades que experimentan al intentar evadir la prisión. Pestes, males y maleza en la vida del autor de tan escalofriante biografía me acompañó durante los meses de desvelo. Como la misma novela lo sugiere, no hay mal que dure cien años, ni preso que lo aguante, la espera terminaría en poco tiempo. El tiempo de Nicanor ausente estaba por cumplirse. Yo volvería a la ternura de su mirada. Y cocinar juntos las recetas de esos platillos que recién aprendí en la fonda del puerto.