¡Horda!
¡Horda! es el cuento que le da nombre al libro de Samuel Segura. El Topo, un maestro de matemáticas. se enreda en una situación que tendrá como desenlace uno de los acontecimientos más violentos y cotidianos del centro de México.
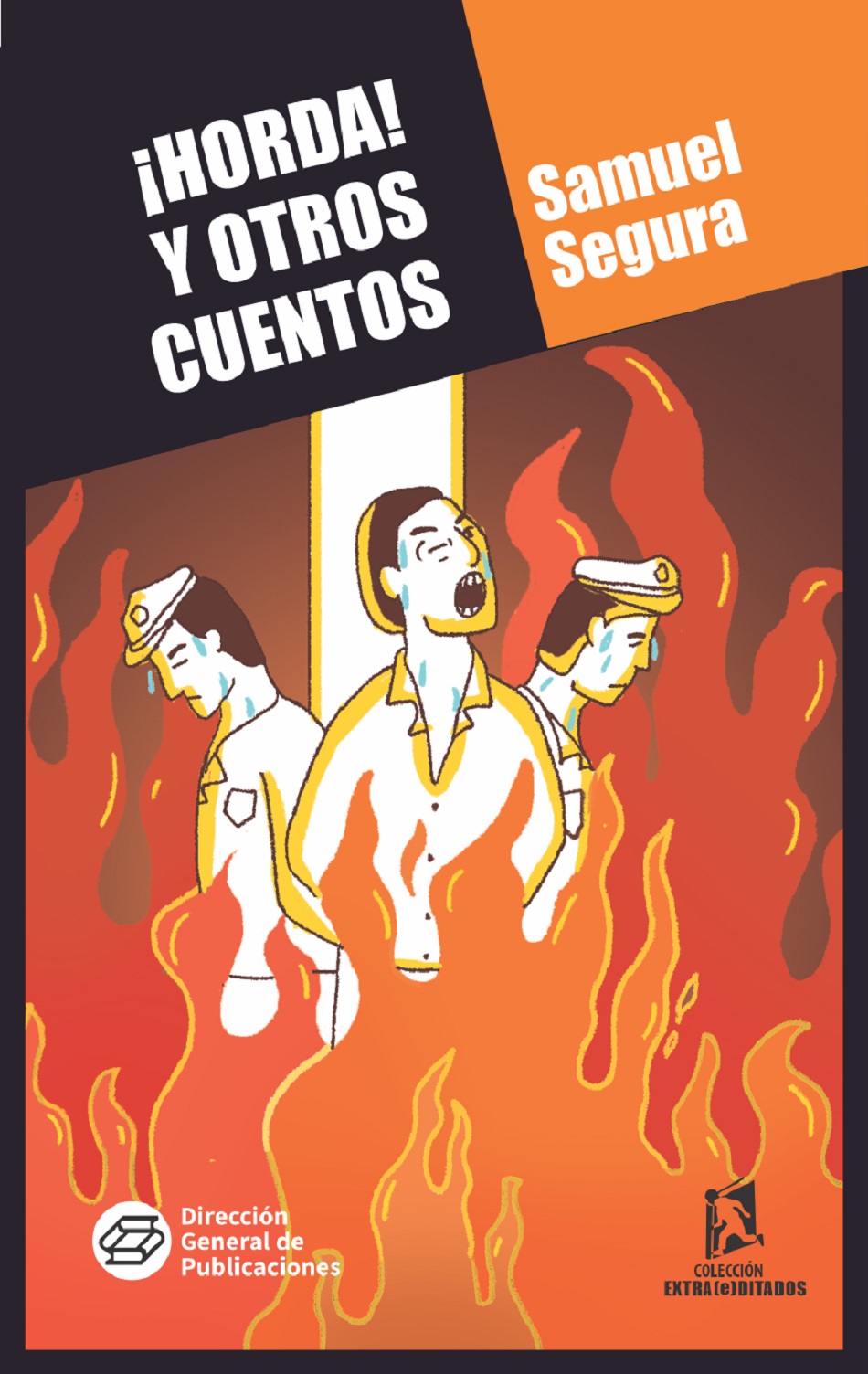
¡Horda! es el cuento que le da nombre al libro de Samuel Segura. El Topo, un maestro de matemáticas. se enreda en una situación que tendrá como desenlace uno de los acontecimientos más violentos y cotidianos del centro de México.
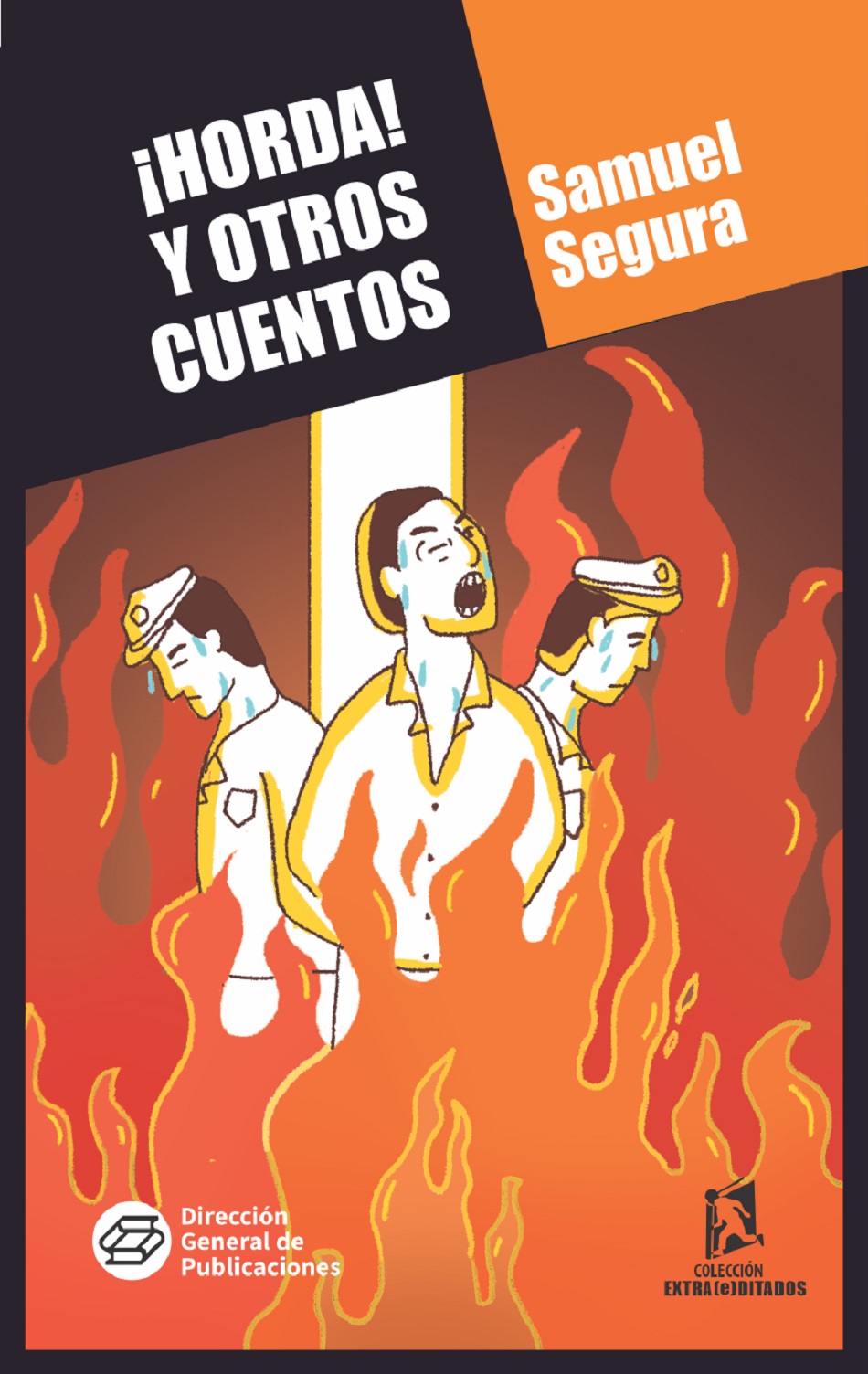
Por Samuel Segura
Ecatepec, Estado de México, 18 de noviembre de 2022, [00:01 GMT-5] (Neotraba)
RATA SI TE CACHAMOS TE LINCHAMOS, decía la lona que colgaba entre dos postes chuecos, sembrados sobre aquella calle empinada por donde pasó la micro.
Con la cabeza gacha, de saco negro como la corbata, camisa blanca y lentes de fondo de botella, viajaba Gamaliel Bautista, el Topo, maestro de matemáticas, judoka, mientras besaba un colguije con los ojos cerrados (razón por la cual no vio lo que decía aquel letrero). El beso fue húmedo; sus labios permanecieron un instante prolongado sobre aquella figura metálica en forma de corazón que tenía el siguiente nombre grabado a pulso:
F e r n a n d a.
Luego, al abrir los pequeños ojos, el Topo miró su reflejo en el espejo retrovisor de la micro; viajaba en el primer asiento de la primera fila, justo detrás del chofer, casi a un lado del cacharpo. La música a todo volumen le machacaba los oídos; esas mismas frecuencias de sampleos cachondos que aquellos dos, chofer y cacharpo, ambos jóvenes y ñeros, soportaban sin problemas en una conversación que el Topo no logró distinguir del todo (hablaban, le pareció, de futbol). Entonces observó —con dificultad— a los pasajeros que lo rodeaban: cada quien iba en lo suyo: en el cel, en los audífonos, durmiendo, mirando hacia la calle. Algunos viajaban de pie como él viajó hacía un momento, sujetándose del tubo que atravesaba el techo de la micro hasta dar con un letrero rotulado sobre la parte superior del parabrisas, que decía: DIOS ES MI DESTINO.
Detrás del Topo iba un joven, de unos dieciocho años, que llevaba puesta una gorra de beisbolista, a quien le decían el Fede, llamado así, Federico. Gamaliel volteó a verlo. Federico y Gamaliel se miraron, el Fede y el Topo se vieron a los ojos un momento, y luego ambos asintieron.
Gamaliel el Topo tragó saliva. Se levantó.
Y de su saco extrajo una pistola, un pequeño revólver negro que primero apuntó al frente, es decir, de la puerta de ascenso de la micro hacia la parte trasera, y luego, con voz alta y un poco temblorosa, sobre la música a todo volumen, le ordenó a los pasajeros que se agacharan y entregaran sus pertenencias a su compañero quien, dijo, pasaría a sus lugares con un morral en la mano.
Pero como su voz apenas se escuchó, el hombre de saco, corbata y lentes de fondo de botella le apuntó al chofer y al cacharpo, temblando aún, y encabronado les exigió que le bajaran a ese pinche ruido. El chofer así lo hizo y al momento la música disminuyó a cero.
El Topo repitió entonces lo que había dicho un momento antes, apuntando de nuevo hacia el frente, con la voz quizá más baja, por lo que los pasajeros se agacharon, miraron hacia el suelo y acto seguido el Fede avanzó con su gorra de beisbolista casi puesta sobre la cara por el pasillo, sosteniendo el morral en una mano. La gente empezó a arrojarle, sin chistar, las carteras, los celulares, las joyas, todo lo que los ladrones habían solicitado. Y lo que no.
La micro atravesaba en ese momento una ruinosa avenida de la periferia de la ciudad. El chofer miró por el retrovisor al joven de la gorra y el morral, y de reojo miró al hombre de saco, corbata y lentes de fondo de botella, quien estaba de pie ya casi junto a él, junto al cacharpo. Así fue como pisó el freno de golpe. Hasta el fondo.
Tanto los asaltantes como los pasajeros que viajaban de pie cayeron al piso; los que iban sentados se estrellaron en sus asientos. El Topo se dio tremendo madrazo contra el parabrisas, y el pequeño revólver se le cayó de las manos. Los lentes —rotos— también se le cayeron.
Un automóvil que iba detrás se estrelló contra la defensa (trasera) de la micro. Y así un auto detrás de otro, y otro más. ¡Carambola!
Entre el repentino caos, el Fede se levantó como pudo, y al ver al Topo tirado sin lentes, golpeado contra el parabrisas, la pistola tirada como su gorra de beisbolista, corrió hacia la puerta trasera de la micro, que iba abierta, y se escapó con el botín.
Uno de los pasajeros, al que le quedó más cerca el pequeño revólver negro, un hombre barbado, lo levantó del piso y con la cacha, sin pensarlo, golpeó al hombre de saco, corbata y ya sin lentes de fondo de botella, quien poco a poco trataba de incorporarse, tocándose el fregadazo que recibió en la frente, buscando sus gafas. El cachazo lo devolvió al suelo.
Alguien gritó entonces: ¡Agarren a ese cabrón, no se vaya a escapar también!
Y fue así que otros dos pasajeros rodearon al Topo, quien los miraba aturdido, la boca reventada, cuando empezó la tormenta de golpes.
Y todo se oscureció para él.
Gamaliel Bautista se mira frente a un espejo de cuerpo completo. El torso desnudo, mamado, las gafas de fondo de botella puestas. Oye, guapo, le dice una joven semidesnuda, recostada en una cama detrás de él. ¿Me hablas a mí?, le dice el Topo, a la Travis Bickle, mirándola desde su reflejo, para después aproximarse a ella, quien es mucho más joven, le llevará diez, doce años. Es su alumna. Te amo, Fernanda, le dice el Topo, y ella mueve el colguije en forma de corazón que cuelga del pecho del hombre. En ese preciso momento el profesor de matemáticas recibe una llamada telefónica. Molesto, se incorpora y contesta su celular. Al otro lado de la línea grita su exesposa. Gamaliel escucha en silencio el encabronado discurso. Luego cuelga sin terminar de oírlo. ¿Quién era?, le pregunta Fernanda. El banco, se la pasan todo el día chingando, miente Gamaliel, quien mejor vuelve a recostarse junto a ella, que lo recibe en su regazo. ¿Entonces ya no me vas a llevar de viaje como me prometiste?, le pregunta mientras le hace piojito con un puchero en el rostro. Cómo crees que no, mi reina, este fin de semana nos lanzamos a la playa, como quedamos, dice él, sonriendo mientras cambian de posición: ella se acurruca sobre el pecho sin vello del Topo, conforme la sonrisa de Gamaliel Bautista comienza a disminuirse.
El rostro del Topo estaba casi desfigurado.
Otros dos hombres, quizá tres, lo arrastraban. En torno, entre la fricción del cuerpo contra el piso, entre las pisadas y el correteo, se escuchó: ¡Línchenlo, linchen al hijo de su puta madre! Y como pudieron, algunas de esas personas, conforme el hombre de saco y corbata ya sin lentes de fondo de botella pasaba frente a ellos, le lanzaron patadas, le dieron puñetazos, le escupieron. Algunos llevaban unos palos (sabrá Dios de dónde los sacaron) y con ellos lo tundieron. Las personas que lo arrastraban llegaron hasta un poste y ahí amarraron por el cuello al hombre con un pedazo de cable (de procedencia también desconocida). Los que se quedaron rezagados se acercaron finalmente y lo observaron como el animal que parecía ser. El Topo no logró distinguir nada de lo que tenía enfrente. Tampoco distinguió nada de lo que le decían: el barullo, como su mirada, pareciera enceguecedor.
Poco a poco aquella calle ruinosa de la periferia, con algunos establecimientos de comida y puestos ambulantes de piratería, se llenó de gente. Los curiosos entorno observaron al hombre de corbata y saco yacer amarrado al poste, ensangrentado, y miraron cómo los que lo arrastraron también le amarraron las manos a la espalda con otro cable (ídem), como si estuviera arrestado. Una señora, desde su puesto de periódicos, donde se podían leer los encabezados sangrientos y eróticos de los tabloides amarillistas, se lamentó angustiada mientras sujetaba con firmeza el ejemplar de una revista de chismes y espectáculos: ¡Pobre hombre, miren nada más cómo lo tienen!, dijo, y otros curiosos en torno observaron que quienes amarraron al hombre de corbata y saco no dejaron que éste se sentara y lo mantuvieron de pie. Borbotones de sangre le escurrían por la nariz. Uno de sus ojos estaba cerrado casi por completo. El Topo bufaba, trataba de decir algo, pero le era imposible decir una sola palabra. ¿Qué, cabrón?, le gritaba uno de los hombres, un tipo de rostro duro, como piedra que hubiera estado años bajo el firmamento. ¡No te escucho!. Alguien preguntó: Pos qué hizo. Una persona que estaba a un lado movió la boca, como gesto de no saber. De no tener idea de qué estaba pasando.
Otras personas se asomaron, curiosas, desde sus ventanas, desde las entradas de sus locales y establecimientos, desde las puertas de sus casas. Unos hombres bebían unas cervezas de lata (aunque estaba prohibido hacerlo en el espacio público) a unos metros, no muchos, de ahí. Uno le dijo a otro: Quesque asaltó una de las micros de la 46. ¿Quién dice?, respondió ese otro. Pos orita escuché que eso dijeron, dijo el primero.
A lo lejos, de pronto, se vislumbró una patrulla maltrecha. Desde dentro del vehículo, sorprendidos, dos polis observaron el gentío. Ah chingá, pos qué pasó, le dijo un policía al otro conforme se acercaron.
No, profesor, no podemos adelantarle un mes de sueldo, esto no es un banco, le dice a Gamaliel Bautista el director de la prepa pública donde da clases de matemáticas. El director está sentado detrás de su escritorio de lámina, traje gris como la corbata, camisa blanca, la imagen de algún político histórico detrás de él. En una pequeña asta, sobre el escritorio, reposa imperturbable la bandera de su país.
A la patrulla le fue imposible pasar, por lo que el policía que conducía, Severino Hernández, la estacionó a dos cuadras y él y su pareja, Claudio Ramírez, bajaron y trataron de abrirse paso entre los abucheos de la gente: ¡Pinches puercos, ábranse a la verga!, les gritaron. Los policías siguieron intentando a pesar de eso, pero la gente les cerró el paso: ¡Ora, dejen pasar!, gritó uno de ellos, uno de los polis. Pero no, no los dejaron. Ante esa imposibilidad, Claudio Ramírez, aquel que gritó, desenfundó su arma y, sin más, lanzó un tiro al aire. Entonces la gente se agachó, se replegó. Solo así los policías, con las armas desenfundadas, lograron pasar. Severino pidió refuerzos por su radiecito conforme avanzaba: Tenemos un m4 en la 46 /tst/ repito, un m4 en la 46 /tst/. A la breve distancia los gendarmes lograron discernir al hombre de saco y corbata que estaba amarrado al poste. Pos qué hizo, le preguntó Severino a uno de los hombres que estaban ahí, al barbado, el que recogió el arma en la micro. Se quiso pasar de verga el hijo de su puta madre, respondió otro hombre. Pero qué hizo, volvió a preguntar Severino. Asaltó la micro en la que veníamos, respondió otro de ellos. Ya al estar a unos centímetros del ajusticiado, Severino le preguntó personalmente: ¿Trae sus pertenencias, alguna identificación?, pero el Topo no le respondió. El policía observó aquella cara hipermadreada que apenas podía respirar y que asintió de pronto ligeramente con la cabeza. ¿Dónde, dónde las traes?, le preguntó el policía y el hombre apenas y pudo mover un poco el cuello, tratando de señalar hacia abajo. Severino rebuscó entonces entre las ropas del hombre de saco y corbata hasta que extrajo una cartera y de ella una credencial que lo acreditaba como profesor de prepa. El policía miró la foto: el sujeto que aparecía en ella en nada se parecía al que estaba ahí amarrado, frente a él, por el cuello y por las manos. El sujeto de la foto tenía unos ojos pequeñitos, como de topo, pensó el policía, quien leyó en voz alta: Gamaliel Bautista. ¿Es usted Gamaliel Bautista?, le preguntó a Gamaliel Bautista, quien asintió con el mismo y ligero movimiento de cabeza.
Severino Hernández dijo, casi para sí, aunque en realidad se dirigía a Claudio Ramírez: Hay que llamar una ambulancia, es un maestro. Pero una mujer que estaba a un lado suyo le gritó: Ni madres que te lo llevas, perro, y empujó al policía casi tirándolo al suelo. La gente en torno celebró el ataque con algarabía, con gritos, con risas. Claudio y otro señor sostuvieron al policía que estuvo a punto de caerse. Aquel señor luego dijo: No se pasen, ¡los agentes nomás están haciendo su trabajo! Una vez en pie Severino llamó de nuevo por su radiecito y repitió: Solicitamos refuerzos y una ambulancia de inmediato /tst/ hay un m4 en la 46 /tst/, pero el gentío comenzó a cerrarse cada vez más sobre estos personajes. Sobre Gamaliel, sobre los captores, sobre los dos policías, quienes en vano trataron de contener a la turba que clamaba hacerse justicia con sus propias manos.
Híjole, cabrón, me agarras bien corto, ahorita no te puedo prestar, le dice un rato después, mientras se comen una torta en las afueras de la prepa, otro profesor al profesor Gama, o el Topo. O Gamaliel Bautista. Quien le da las gracias.
Claudio Ramírez sacó su arma de nuevo y esta vez les apuntó a todos. ¡Nosotros somos la ley, y la tienen que respetar!, gritó al cielo, pero la turba lo ignoró. Alguien gritó entonces: ¡Agarren también a estos culeros, quieren dejar libre al ratero! ¡Sí, agárrenlos!, gritó alguien más. Entonces la turba se les fue encima a los dos policías y forcejearon con ellos.
Luego de unos segundos, sonó un disparo.
Un hombre gordo resultó herido: el balazo le dio en su panzota diabética y su camiseta blanca sin mangas comenzó a mancharse de un carmesí muy oscuro.
Cuando la gente se replegó fue que distinguieron que uno de los policías, el que ya había disparado al aire, tenía el arma en una de sus manos, apuntando todavía a todos, el humo todavía en la punta del cañón. Cuando el grupo de gente se fue contra él, Claudio Ramírez volvió a apuntarles, pero de inmediato, por detrás, alguien lo sometió, le quitaron el arma y, con ella, entre otros puños, piernas y palos, empezaron a darle una paliza que su compañero trató de detener, pero que no pudo, y a los dos los amarraron.
En su casa, luego de la torta afuera de la escuela, frente al televisor, mientras ve alguna película en blanco y negro (digamos que Los olvidados), Gamaliel Bautista entorna su de por sí mirada entornada. Se le ocurre algo. Esta chatarra no vale gran cosa, le dice minutos después quien atiende la casa de empeños de su colonia, y le estira un billete a Gamaliel, quien lo recibe con asombro. Esto es muy poco, oiga, le dice, pero el tendero revira: O es eso o es nada, cómo ves. Mal, quiso decirle el Topo, pero resignado se retira de ahí con el varo.
El sol golpeaba con furia los rostros ajados de aquellas personas, quienes se empujaban entre sí para poder ver mejor cómo estaban amarrados el hombre de saco y corbata y los dos policías. Algunos rostros preocupados hacían gestos de terror frente a lo que miraban. Decían: No se pasen, no mamen. Pero ninguno hizo nada. El líquido rojizo escurría por el rostro de Claudio Ramírez, quien lanzaba algunos quejidos, lo mismo que Severino Hernández; Gamaliel, al que la sangre del rostro se le empezaba a secar, nunca fue capaz de decir algo.
La señora del puesto de periódicos por fin logró acercarse hasta donde estaban los ajusticiados, abriéndose paso y colándose entre la gente gracias a su baja estatura. ¡Vamos a chamuscar a estos cabrones antes de que se los lleven!, gritó alguien y la mayoría aprobó la moción alzando los brazos, las manos, gritando eufóricos hacia el cielo, aunque debieron haberlo hecho hacia el de abajo.
La señora del puesto de periódicos observó a Gamaliel y observó cómo un joven le apuntó de pronto con un teléfono al rostro semidesfigurado del profesor de matemáticas, casi ciego, judoka experto: a través de la lente de aquella cámara móvil, y tras uno y otro click, se detallaron aquellas facciones maltrechas por las arrugas de toda la vida y por los golpes recibidos un rato antes. Otros posaron junto a él e hicieron señas de amor y paz, o sacaron la lengua y sonrieron, como si estuvieran tomándose una selfie de cuates, como si aquel fuera un momento feliz para todos.
Recargado sobre el barandal de un puente peatonal, en el ocaso, tras contar los pocos pesos que le dieron por su televisor, Gamaliel Bautista fuma un cigarrillo mientras mira los vehículos pasar por debajo. Los mira un instante que se prolonga varios segundos, y luego mira aquel horizonte rojizo que tiene enfrente. Mira paso a paso al sol ocultarse. Clava su mirada en él.
Puta madre, fueron las últimas palabras de Claudio Ramírez, parado ya sobre una cubeta, los otros dos también, amarrados los tres al mismo poste. Sus rostros permanecieron erguidos hacia el frente, empapados de gasolina que les rociaron hacía un momento, sin mirar ninguno un punto claro a pesar de que a su alrededor hubiera una horda de gente deseosa por verlos calcinarse.
El sol había bajado en intensidad, aunque no había pasado ni una hora desde que Gamaliel se subió a aquel micro.
Algunas patrullas, tardías, se escuchaban a lo lejos.
Varios vecinos encendieron especies de antorchas: aquellos palos de hace un rato con las puntas en llamas. Gente que en su vida había visto Canoa y que aún así sabía cómo linchar. Y a los ojos de todos, en ese momento, le prendieron fuego a Claudio Ramírez. Alguien, no se distinguió quién, lo hizo. El policía comenzó a gritar como nunca ninguno de los presentes hubiera escuchado gritar a nadie entre las llamas que se expandieron rápidamente por su cuerpo. Severino Hernández trató con todas sus fuerzas de soltarse, gritando también, pero le fue imposible. Gamaliel Bautista parecía esperar su momento, aunque se sorprendió de que su momento no haya sido ese. Entonces sonó su celular. Lo traía en el pantalón, en el bolsillo trasero, bien apretado. Y a pesar de que no pudo contestar, supo que aquella era una llamada de Fernanda.
Pero no. Fue su exesposa quien le había llamado.
De regreso a casa Gamaliel camina a oscuras por las ruinosas calles de su barrio. En una contraesquina dos jóvenes lo paran. Uno se posa detrás de él poniéndole un pequeño revólver negro en la espalda baja, y el otro le dice: Suelta, culero, suelta lo que traes o te lleva la chingada. Gamaliel alza las manos y le dice que no lleva nada, por lo que el joven lo basculea. Saca su cartera, revisa en donde los billetes y extrae los que le dio el tendero de la casa de empeño por su televisión. El ladrón revisa en los otros compartimientos, ve la credencial que lo acredita como maestro, pero no encuentra nada más, ni una tarjeta.
Entonces, de súbito, Gamaliel le aplica una llave al que le apunta por la espalda. Al ver eso, pensando que se trata de un policía, el otro joven se echa a correr tirando la cartera, llevándose la lana consigo. No contabas con que sabía judo, verdad ojete, le dice Gamaliel al joven mientras lo somete contra el piso.
Gamaliel le mira el rostro con sus enormes gafas, así, entre las tinieblas.
¿Fede?, le pregunta al reconocerlo.
¿Profe Gama?, pregunta resignado el muchacho.
¿Qué chingados estás haciendo?, le reclama Gamaliel, sometiéndolo todavía contra el
suelo. Se le queda mirando un momento, desilusionado pero con compasión. El colguije colgándole. Y así como lo tiene, el arma tirada a un lado de ambos, el Topo la mira un rato más prolongado de lo previsto. Y piensa. Y luego dice: Tú ya te vas, pero me llevo tu pistolita. ¿Para qué la quiere, profe?, pregunta Fede, de rebote.
Para un jale, le responde un momento después Gamaliel. Luego lo ve con sus pequeños ojos tras los enormes cristales de sus lentes:
Al que si me ayudas, nos vamos a michas con el botín.
La mayoría de la gente celebró, algunos grabaron el turbio suceso con su teléfono celular, y unos pocos gritaron que lo apagaran, que apagaran el fuego que quemaba a aquellos hombres.
Pero eso sí, las llamas se reflejaron en las miradas de todos los que se quedaron a presenciar el linchamiento.
Gamaliel se interna en una de las maltrechas calles. Se detiene en un puesto de periódicos, donde compra un cigarrillo, al cual da una profunda calada mientras mira el titular amarillista de uno de los diarios: ¡LO CACHARON!, dice, y el pie de una foto que muestra un cráneo deshecho contra un volante habla de un sujeto baleado en su automóvil por una “venganza pasional”.
Gamaliel llega entonces a las afueras de la escuela preparatoria pública donde da clases, madreada como ella sola, aún con el cigarrillo entre los labios. Ahí espera y mira pasar frente a sus gruesas gafas a uno de sus alumnos, quien al verlo le sonríe y levanta una mano como saludo. El alumno mira el saco y la corbata negros, la camisa blanca de Gamaliel, quien espera ahí un momento más mirando al resto de sus alumnos ingresar al aula cuando el joven de gorra de beisbolista, Fede, se le acerca. Hoy le damos, profe, le dice el joven, y Gamaliel asiente. Con una seña le pide que se acerque más. Tomamos esta ruta, dice entonces el profesor al sacar un mapa dibujado por él mismo: Es la que trae más gente casi a todas horas, y la más segura, dice y lanza la colilla del cigarrillo al suelo. La pisa con sus zapatos desgastados, aunque lustrosos.
Dentro del salón de clases, los jóvenes lucen inquietos, echan desmadre hasta que Gamaliel entra al salón y los saluda con un buenos días que casi todos le devuelven. Entre los estudiantes está Fernanda. Gamaliel borra el pizarrón verde con su borrador y un trapo húmedo el dibujo de un topo con corbata que alguien hizo (la verdad fue el alumno que lo vio un momento antes), y al dejarlo limpio voltea hacia los alumnos y animado les dice: Teorema de Pitágoras: quién me dice cómo sacamos el cateto teniendo la hipotenusa y un cateto, y entonces dibuja un enorme triángulo en el pizarrón.
Los alumnos permanecen un buen rato en silencio hasta que Fernanda responde: La hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos… Gamaliel, con los dos dedos índice sobre los labios, no muy sorprendido, asiente. Y le pregunta: ¿Y cuál es la diferencia entre el cateto opuesto y el cateto adyacente?. Los alumnos se miran entre sí, miran a Fernanda, cuando el teléfono celular de Gamaliel suena. Disculpen, dice el Topo, y se sale del salón apresuradamente.
Mañana lo tengo, Lucrecia, chale, no te pongas así; el sábado que pase por la niña te dejo el dinero, dice Gamaliel, y tras hacerlo escucha un momento más: Lucrecia, su exesposa, ya le ha colgado. Gamaliel se quita las gafas, pasa una de sus manos por los ojos pequeños; con ellos mira al cielo que se ha empezado a despejar sobre él, mostrando un azul pleno que el profesor de matemáticas ve borroso. Y vuelve al aula.
Al terminar la clase, por el pasillo de la prepa, Fernanda camina junto a Gamaliel mientras éste le explica, sobre su cuaderno, las distinciones entre cateto e hipotenusa en un pequeño triángulo que ha dibujado la joven. Gracias, profe Gama, le dice ella, le guiña un ojo, y sonriente, al despedirse, le dice en la voz más baja que puede: Te ves muy guapo. Nos vemos al rato. ¡A celebrar que mañana nos vamos de viaje!
Luego Gamaliel abre su locker oxidado y ahí dentro, guardado en una bolsa de papel para pan, está el pequeño revólver negro, al que observa un instante; pone la punta de su dedo sobre el cañón, que huele, y luego se lo guarda en el saco.
Más tarde camina por otra ruinosa calle de la periferia y en una esquina se encuentra con el Fede, quien sin saludarlo lo sigue al paso. Conforme avanzan el joven de la gorra saca un paquete de cigarrillos y enciende uno. Gamaliel lo observa. Eso te va a matar, le dice, y el joven le sonríe y le ofrece uno. Gamaliel, ni él sabe por qué, declina el que pudo ser su último cigarro.
En una esquina que funge como paradero hay algunas personas que constantemente abordan los camiones, las combis y los micros que por ahí pasan. Gamaliel y el Fede esperan. Dejan pasar un par más de transportes hasta que el Topo se decide por uno. Este es el bueno, dice, alza la mano y el camión se detiene. Abordan.
El joven de la gorra de beisbolista sube primero, se desplaza por el pasillo del microbús, que va casi lleno. Al no ver un lugar atrás regresa sus pasos y se coloca, de pie, a un lado de Gamaliel. La música va a todo volumen.
Frente al Topo un hombre que ocupaba un lugar junto a la ventanilla se levanta y se encamina hacia la puerta para bajar: En la mera esquina, le grita al chofer, junto al que viaja un cacharpo. Gamaliel toma su lugar y al momento de sentarse observa el camino, que se refleja en sus gruesas gafas. Kilómetros de autopista frente a sus ojos. Luego se rebusca entre el cuello y sujeta con firmeza el colguije en forma de corazón que pende de él y que grabado tiene el nombre de su amada.

Samuel Segura obtuvo el Premio Novela Juvenil Universo de Letras, 2018 por Metal. Además es autor de varios libros, entre ellos El sufrimiento de un hombre calvo y ¡Horda! y otros relatos pertenece a la Colección Extra(e)ditados de la Dirección General de Publicaciones de la BUAP.
Obtuvo el VIII Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, en la categoría de Crónica en Medios Impresos y/o Internet.
