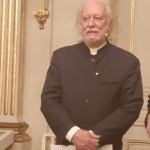Búnker.
Día 10 del dossier “Cuarentena de crónicas desde el confinamiento”. Por Manuel Parra Aguilar.


Por Manuel Parra Aguilar
Hermosillo, Sonora, 07 de abril de 2020 (Neotraba)
Al parecer, la Sharo se ha portado mal de nuevo. O eso me parece cuando me despierta del todo el ruido, que en un principio supongo que es la lavadora que la Concha –madre la Sharo– enciende. Pongo más atención y una vez despierto del todo, identifico el sonido: es una máquina revolvedora de cemento, a seis o tal vez ocho casas más de donde nos encontramos. Me asomo por la única ventana, que da al sur, y veo a un par de jóvenes arreglando el cerco de la cochera de su casa, y un poco más allá a los coladores vaciando sacos de cemento a la máquina revolvedora.
Las nuestras no son calles principales, pero la gran parte del día pasan carros y personas que van rumbo a su trabajo. De norte a sur queda una avenida que conecta un boulevard con otro; de oriente a poniente la calle es menos transitada. Oigo a la Concha que le grita a la Sharo, una niña que recibe la visita de otras compañeras de juego. Los coladores inician su jornada y de pronto el regaño a la Sharo deja de interesarme. Llama mi atención la revolvedora y los gritos de ánimo de los trabajadores, mientras las señoras (son varias y el número es difícil de precisar), en la calle, hablan entre sí y saludan a fulano, le preguntan por mengano y luego regresan a lo suyo. Ellas bromean y los coladores parecen seguir el juego.
No recuerdo cuántos días llevamos Julia Melissa y yo en casa de sus padres, quienes nos han recibido de nueva cuenta, como lo hacen cada vez que nos encontramos en Hermosillo, ofreciéndonos una habitación a la que he nombrado nuestro búnker. Llegamos a inicios de marzo, poco antes de iniciar la cuarentena. Mi padre falleció a inicios del mes pasado y Julia Melissa y yo decidimos quedarnos unos días más en la ciudad.
Asomado por la ventana, veo a la gente ir de un lado a otro. El cruce de carros y gente es cotidiano: camiones repartidores, una ruta de bus que pasa por la calle sur, empleados que van a sus trabajos y esperan a que el bus se digne a pasar. (Porque el bus en un día normal tarda mucho tiempo en pasar, incluso en el verano, y con las altas temperaturas que hacen en la ciudad, es terrible.) A esto, Julia Melissa y yo no tenemos idea de cuándo regresemos a Puebla.
En ocasiones vienen mis cuñados a visitar a sus padres. Hoy no es día de visita, así que seguimos lo que hasta entonces ha sido nuestra rutina: bajo a la cocina y descubro a Rafael, mi suegro, que se encuentra frente a la computadora. “Este año sí es el bueno… después de veintidós años sin ser campeón”, dice. “Les van a regalar el campeonato”, le digo. Esta ha sido una broma sin piedad desde hace más de diez años, tiempo en el que nos conocemos. En la cocina permanecen los trastes de la cena. Lavo unos tantos, pico fruta y rebano un poco de pan para tostarlo. Hoy no hay fiambre para acompañar con huevo, y el huevo solo no es de mi agrado. Oigo cómo es ahora una voz masculina la que regaña a la Sharo: al parecer no quiere compartir sus juguetes. Yolanda, mi suegra, sale de su habitación, me saluda. Llega Rafael a nosotros: “Hoy sí es campeón”, insiste.
Julia Melissa nos acompaña después. Ella se encarga de la cafetera. Desayunamos y nos ponemos al tanto de las noticias locales y las insistencias de la gobernadora y la alcaldesa son las mismas: #quedateencasa, además del cierre de algunos locales comerciales no indispensables, sobre todo en lo que es el primer cuadro de la ciudad: el centro histórico. Lo dudo. Julia Melissa me pregunta mi opinión y le contesto que no sé qué vaya a pasar. Platicamos. Ayer mis suegros fueron a un supermercado: “Hay muchas personas en las calles, en los bancos, en los restaurantes”, dice Yolanda. Tomo el celular y envío mensajes de WhatsApp al grupo de mis hermanos. Todo está bien.
Después del desayuno, busco en la alacena qué hay que hacer para preparar la comida. “Falta mucho”, me dice Julia Melissa, entonces desisto. Julia Melissa y yo regresamos al búnker; ella a continuar su investigación para una novela que escribe, yo a seguir con mis tareas escolares: cada vez son más y con menos tiempo para entregarlas. Es tan poco tiempo que ni me doy cuenta de que han pasado casi dos horas desde el desayuno. Bajo por otra taza de café. Rafael, al escuchar ruido, sale de su recámara, me da las nuevas noticias del COVID-19. Un camión repartidor de gaseosas que cruza por la calle nos interrumpe y aprovecho para echarle un poco de crema al café y seguir con mis tareas. “Hoy darán la noticia, hoy se hará oficial que le darán el campeonato”, le digo desde el descanso de la escalera.

La lavadora del vecino va por no sé qué tanda de ropa; me asomo por la ventana y veo que hay bastantes prendas en el tendedero. Casas más allá, al sur, los coladores siguen trabajando. De las señoras que los acompañaban con la mirada, solo quedan dos. Una de ellas parece ser la dueña de la casa, pues da serias instrucciones de que no preparen una mezcla pobre, pues no quiere futuras goteras.
He terminado dos de cuatro actividades escolares programadas para este día. Después de ver algunas redes sociales, me aburro un poco y tomo un libro para leer. Philip Roth y William Faulkner han sido dos de mis novelistas preferidos. Tal vez no sean los mejores autores para estos tiempos. Leo algunas cuartillas de ambos, hasta que Julia Melissa me dice que hacen falta algunos guisantes para la comida. A menos de 100 metros de la casa se halla un minimercado de barrio, a un costado del boulevard, por donde (entre otros vehículos) pasa un motociclista a toda prisa. Luego cruzan algunos pick up que comparten con el barrio algunos corridos. Julia Melissa y yo vamos a hacer unas compras. No llevamos cubrebocas. Le digo a Yolanda si va a querer algo del minimercado y me dice que frijol y tal vez tortillas. Cuando comenzó la cuarentena, la cajera no usaba cubrebocas. Hace apenas un par de días atrás que usa. También el carnicero comenzó a usar. Varios minutos después de hacer fila para pagar, y después de las compras, regresamos a casa. Preparamos algo de comer.
Y eso es todo.
Después de comer, regresamos al búnker, a reposar un poco la comida. De nuevo, veo las redes sociales: la mayoría están saturadas de personas expertas: no pasa nada, sí pasa de todo. Ello me pone triste de nuevo, como lo ha hecho desde varios días. “Ya no veas esas cosas”, me dice Julia Melissa. Después de varios minutos que se convierten en poco más de una hora, Julia Melissa baja a preparar un poco de café. “¿Tú quieres café?”, me pregunta desde la cocina. “Sí”, le grito. Luego bajo por mi taza. Rafael sale de su habitación. “¿Sobró café?” Y se sirve una taza. “Ya te hice una”, dice Julia Melissa a su padre, y él vacía un café en la taza que ya traía.
Ya no se oye el ruido de la revolvedora. Los coladores han terminado su trabajo. El ruido de la máquina ha cedido paso a la banda que se autonombra el orgullo de Sonora. Es raro, me resulta un poco confuso no ver humo. Yo esperaba el aroma a carne asada después del colado.
De regreso en el búnker, oigo al vendedor de tamales. Viene de poniente a oriente. Más allá, al norte, se oye otro carro: “… se compran colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda…” Luego su voz se pierde, o se confunde con los gritos de la Sharo, que ha salido a jugar de nuevo al patio de atrás de su casa.
Julia Melissa y yo bajamos a la cocina. Enjuago las tazas donde nos servimos café. Desde hace días se nos han hecho costumbre los juegos de mesa, en particular la lotería. Años atrás jugábamos Scrabble o el juego de Wikipedia, pero a Yolanda le aburrió el primero y a mí me exasperaba el segundo. Con la lotería ha sido un tanto más emocionante, hemos regresado a nuestra infancia. O así me parece, porque entre una partida y otra, todos hacemos memoria de cuando podíamos pasar horas y horas jugando, sin preocupación alguna. De nuevo, este día jugamos algunas partidas; gano tres y pierdo el resto. Mañana me recuperaré, me digo. Julia Melissa ve que he perdido algunas fichas y entonces ríe. “Vas a apostar las llaves del carro”, bromea. Veo las fichas que ella tiene. “Te pediré prestado”, le digo.
Se ha hecho tarde. Me despido de mis suegros y subo de nuevo al búnker. Después sube Julia Melissa. Me asomo por la ventana. El cerco de la cochera del vecino quedó arreglado. El techo del otro vecino más al sur está listo. Mañana le echarán agua al techo, para que se hidrate un poco el cemento. Ya no se oye a la Sharo jugar. Llega Julia Melissa a la habitación. “¿Cuántos días llevamos de cuarentena?”, me pregunta. “No sé”, le contesto. Tomo mi celular y me voy a la cama, a ver el video de fails que no terminé la noche anterior.

Manuel Parra Aguilar (1982) Licenciado en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora y Maestro en Estudios de Artes y Literatura por la Universidad Autónoma de Morelos. Es autor de los libros de poemas Breves, Portuaria, Pertenencias, Manual del mecánico, En el estudio, Más le valiera morir y del libro de cuentos Contrataciones. Como creador literario ha merecido el Premio Nacional de Cuento Breve de la revista Punto de Partida, UNAM, en su 49 edición; el Premio Nacional de Poesía de Zaachila, Oaxaca (2017); el Premio Nacional de Cuento de Zaachila, Oaxaca (2017); el XV Premio Nacional de Poesía Amado Nervo (2016); el XII Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal (2013); el premio del Concurso del Libro Sonorense, por el ISC (2013); el XIII Premio Nacional de Poesía Tintanueva (2011) y el Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo (2005), organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Recientemente, su poemario Permanencias fue ganador de los LXI Juegos Florales Iberoamericanos de Carmen 2019.