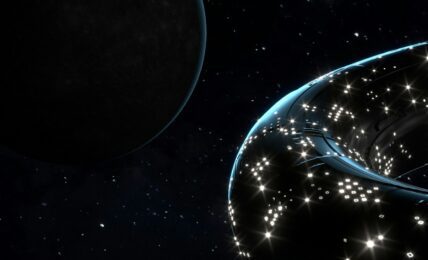Este año nos mudaremos
Si pudiera uno ver un poquito de futuro, qué cosas no evitaría y qué otras no haría. En qué creería y qué no. El diálogo entre personajes ocurre mientras cae una tormenta y pareciera que el cumplimiento de una promesa está por llegar. Un cuento de Edinson Martínez.