Una cenefa de ositos de peluche.
Día 9 del dossier “Cuarentena de crónicas desde el confinamiento”. Por Karla Michelle Canett.


Por Karla Michelle Canett
Mexicali, Baja California, 03 de abril de 2020 (Neotraba)
Confinar
De confín.
1. tr. Desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria.
2. tr.Recluir algo o a alguien dentro de límites. U. t. c. prnl.
3. intr. lindar (estar contiguo).
Dejé de compartir habitación a los ocho años. En mi nuevo cuarto individual había un clóset bastante amplio para una niña que cursaba el tercer grado de primaria, una cama individual, un buró y un tocador. La recámara tenía una pared azul que mi hermana mayor ayudó a pintar —ella siempre fue buena con los dibujos y los colores— con una esponja para darle un efecto como de nubes sobre esa horrible pared rugosa que, si no tenía cuidado, me raspaba la piel. También, por supuesto, tenía una cenefa de ositos de peluche que envolvía el lugar y le deba un aire infantil. Como si fuera un círculo de sal que decía: aquí no entran los adultos, este es el cuarto de una niña, aquí yo mando. Siempre fui bossy, incluso a mis ocho. La primera película que vi sola en mi cuarto fue Matilda en el Canal Cinco.
Me gustaba ser dueña de mi espacio.
Por desgracia, el gusto de mi cuarto propio duró poco: no tenía aire acondicionado. Pasar unas horas rodeada de esa cenefa de ositos de peluche me llevaría a una deshidratación segura. Así que los veranos no podía estar ahí y todos los miembros de la familia nos confinábamos en la habitación de mis padres. Era horrible. Perdía todo mi poder de niña de primaria cuando estaba en el cuarto de mis papás: yo no podía escoger qué poner en la televisión. Además, tenía que compartir el colchón con mi hermana mayor que tiraba patadas y se atravesaba en las noches. No dejaba de pedir por veranos más cortos… o un aire acondicionado.
Así fue como a mi escasa edad supe que el espacio propio me daba privacidad, y la privacidad me daba oportunidad de materializar mis ideas en palabras: escribía cosas de niña —pensamientos, canciones, muy lírica yo—, mandaba mensajes de texto y veía televisión. Ya en la secundaria, no tardé en pedir una computadora y un escritorio. Las tardes de ver novelas se convirtieron en tardes de leer artículos de Wikipedia y chatear con el que me gustaba. Pasaba nueve horas en la escuela y unas seis frente al monitor. No dista mucho de mi vida actual. Creo que, de alguna manera, me estaba preparando para el confinamiento.
Conocí a Elma hace varios años –no voy a decir cuántos– cuando ella todavía era una estudiante de letras y yo cursaba mi primer semestre de licenciatura. Las dos vivíamos con nuestras respectivas madres, pero, a pesar de esto, nuestras situaciones eran totalmente distintas: Elma trabajaba tiempo completo en el museo de la universidad estatal, tenía un hijo, organizaba un encuentro de escritores y, todavía, se daba el tiempo de escribir; yo, por mi parte, hacía servicio social en el museo, iba a gimnasia por las noches, lavaba los trastes de vez en cuando y, todavía, me dedicaba a quejarme de lo aburrida que era mi existencia.
Elma tenía un escritorio y una computadora que nadie podía tocar. Era su espacio dentro del caos de Servicios Educativos, el área donde se desempeñaba desarrollando contenidos para el museo. Tiempo después, me enteré de que ahí también producía casi todos los textos y crónicas que enviaba a distintas revistas. Su habitación propia era un rincón en una oficina que terminaba sin una parte del techo cada que llovía.
La primera vez que Elma me habló de Habitaciones propias fue en algún bar mientras tomábamos cervezas. Hacía mucho que ninguna de las dos vivía ya con su madre: estábamos bajo nuestra propia gracia y merced. Jessica Sevilla, una arquitecta y artista visual de Mexicali, nuestra ciudad natal, la había invitado a participar en una exposición sobre el espacio. Elma pensó de inmediato en el texto de Virginia Woolf y en invitar a sus conocidas escritoras a sumarse al proyecto con una foto de sus espacios de trabajo. Está padre, ¿no?, me preguntó. Cuenta con mi foto, amiga, le contesté con la boca llena de Ruffles verdes. La imagen de mi escritorio frente a una pared llena de papeles y notas fue la primera que subió a la cuenta de Instagram. Ninguna de las dos tenía idea de a dónde nos llevaría esa conversación con vasos de plástico llenos de Tecate Light.
Todavía no era la exposición y ya estaban hablando del proyecto. Abrimos un perfil en Twitter; luego, un blog porque el ejercicio de fotografiar nuestros espacios, nuestras habitaciones propias, nos llevó a cuestionarnos, a reflexionar. Pronto, no eran solo escritoras, eran mujeres de todas las áreas creativas. Después, solo mujeres, cualquiera en cualquier parte del mundo que quisiera compartir sus fotos.
Desde que se abrió el perfil de Instagram ha tenido subidas y bajadas porque lo administramos a cuatro manos pero con toda la carga que implica ser mujer trabajadora: le dedicamos el tiempo que podemos y no le invertimos un centavo. Durante varias semanas antes de la contingencia sanitaria el perfil había vivido una etapa de poca actividad hasta que el coronavirus nos llevó a quedarnos en nuestros hogares, confinadas. Y la escritora Alaíde Ventura tuvo la gran idea de aprovechar esto y hacer una invitación a todas las mujeres a enviar sus imágenes en casa durante la cuarentena. Habitaciones propias en confinamiento.
La importancia de tener una habitación propia distinta a la recámara donde duermes fue algo que entendí después, incluso antes de leer el texto de Virginia Woolf. A Room of One’s Own ayudó a darle orden a esos pensamientos en mi cabeza. Leerlo fue un: claro, necesitamos espacio y dinero; sobre todo dinero, con dinero te consigues el espacio —y el tiempo, oh, el maldito tiempo—; en realidad, denos el dinero, NOS URGE. Aunque, por supuesto, es más difícil acceder al dinero que al espacio.
No podemos solicitar una foto de sus estados de cuenta porque no estamos aquí para deprimirnos, para eso ya tenemos a la vida misma. Pero sí podemos solicitar fotos de esos espacios que han adoptado como lugares de trabajo. Y son eso: espacios o lugares. No son recámaras, no son cuartos propios ni habitaciones individuales exclusivas para trabajar. Son un rincón, un escritorio, una cama, un sillón, una mesa junto a la ventana, una laptop en una biblioteca.
View this post on InstagramAriana Ibañez, poeta, editora y activista
A post shared by @ habitaciones_propias on
Cada mujer, cada fotografía recibida muestra un trabajo de apropiación y reivindicación de los espacios. Una maceta, una nota, una flor, un adorno, un pañuelo. Pequeños gestos simbólicos que delimitan el espacio. Que confinan el espacio. Mientras esté aquí voy a trabajar, pintar, leer, escribir, investigar. Voy a descansar. Voy a dedicar un tiempo a: (inserte aquí lo que le plazca). Y hemos hecho esto sin tener que encerrarnos solas con llave tras cuatro paredes. Lo hemos hecho en los espacios en los que los hombres nos han confinado: en nuestras casas sin estudio, en nuestros hogares sin habitaciones propias. Ellos han delimitado nuestros espacios y nosotros nos los hemos apropiado.
Una sticker en mi laptop como acto de resistencia. Esos pequeños gestos simbólicos —la plantita, los libros, la postal—son nuestros, somos nosotras marcando los límites de nuestro confinamiento, son nuestros círculos de sal que indican que ahí mandamos, que ahí nadie entra. Son nuestra cenefa de ositos de peluche que enmarca mi territorio y me permite poner la película de Matilda sin que papá me lo impida.
Pero no olvidemos que son eso: simbólicos. La realidad es que el niño llora, el marido llega, los otros miembros de la familia gritan, el teléfono suena. Nuestros espacios son cedidos constantemente, y con ello, nuestro tiempo. Y del dinero mejor ni hablamos.
En medio de la pandemia, Habitaciones propias se ha convertido en un perfil que da calor, que nos permite identificarnos, crear comunidad. No es nuestro, ni de Elma ni mío. Es de todas. Nosotras no vamos a sus casas a tomar las fotos. Son ellas, cada una de las mujeres que aparece en la cuenta, quienes deciden enviarlas y escribir unas palabras al respecto. Son ellas quienes decidieron compartir su espacio y ser parte de esto. Que nosotras estemos detrás, es solo una coincidencia.
Hemos recibido mensajes que dicen: yo no tengo un espacio, no tengo un escritorio, ¿qué se supone que debo mandar? Eso, eso es lo que queremos. Queremos esas no habitaciones propias. Queremos mostrar esas realidades. Queremos visibilizar esas diferencias. Han pasado casi cien años del texto de Woolf y seguimos sin el dinero, sin la habitación propia y, por supuesto, sin el maldito tiempo.


Karla Michelle Canett. Pedagoga, narradora y lingüista. Estudió la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura y la Maestría en Lenguas Modernas en la UABC. Da clases en preparatoria y universidad, así como talleres para niños y adolescentes. Ha sido incluida en varias antologías de cuento y sus textos se encuentran en revistas como Cinosargo, El Septentrión, Ágora, Grafógrafxs y El Periódico de las Señoras.
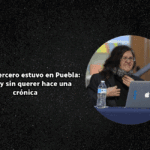























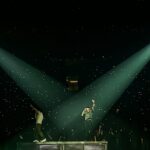







Avisos
