Un pulso sin cuerpo
Cuento | Alicia cuida de su padre enfermo, porque considera que el amor tiene billete de vuelta, quizá el mismo que la encadena a lo no deseado...
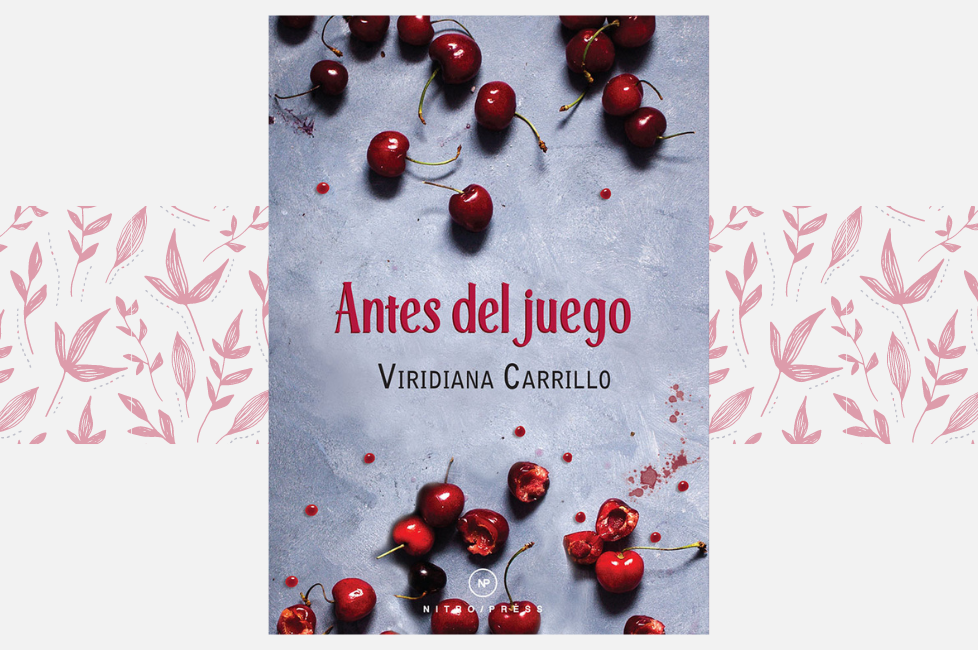
Cuento | Alicia cuida de su padre enfermo, porque considera que el amor tiene billete de vuelta, quizá el mismo que la encadena a lo no deseado...
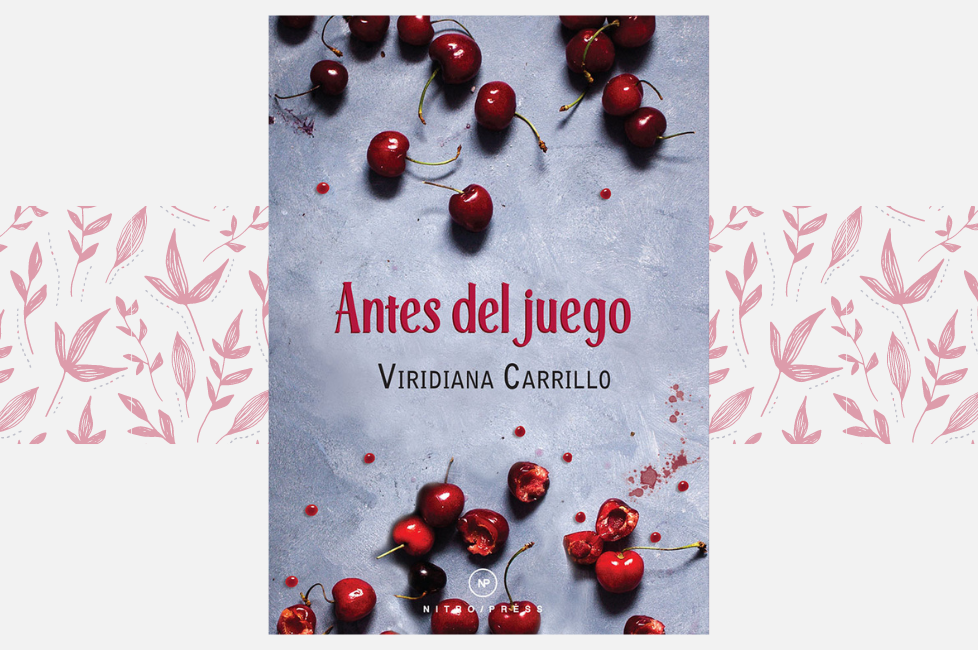
Por Viridiana Carrillo
Cuento incluido en el libro Antes del juego, Nitro/Press – Instituto Sinaloense de Cultura, 2020, México.
Sinaloa, 26 de agosto de 2021 [02:45 GMT-5] (Neotraba)
Dos de la madrugada, un bar que parece sobrecalentarse y expandirse. Desde hace una hora, David completamente borracho, congestionado y enrojecido. Hacía tanto que no salía, y un par de tragos fueron suficientes. En el escenario una joven preparaba, nerviosa, su debut. Además él ahí, viéndola, él, ya viejo sí, borracho también, una leyenda al fin, nacional quizás, pero grande, de ese jazz que ya nadie toca, que ella intenta.
En la mesa, David tiene la falsa idea de que el alcohol le proporciona una visión más aguda y penetrante, lo fija en puntos que sobrio habrían pasado inadvertidos. Por ejemplo, ver cada línea de los labios de la joven, una sombra que envuelve su contorno, sus contracciones, sus expansiones al reír, y lo mejor: la imagen perdurable de sus labios ciñendo la boquilla del saxofón. Sí, aquella joven promete, sin duda. Le va contrayendo cada nervio, recordándole los años en los que él mismo subía al escenario. ¿Entonces?
Entonces mejor irse; ante la nostalgia, la huida. Debió esperar, felicitarla, conversar con ella, debió beber menos, ofrecerle su exégesis del jazz, invitarla a salir. Y no, porque había sido una mala idea asistir, estar de nuevo entre la gente.
Salió del bar, el viento estaba tibio y el cielo nublado. Llegó a un parque cercano y se sentó en una banca. En ese lugar aún no llegaban las máquinas de ejercicios ni los juegos de plástico, los columpios y pasamanos seguían siendo de fierro desteñido y oxidado, los túneles de concreto, seguían las emblemáticas mitades de neumáticos coloridos formando gusanillos. Se dio cuenta que tenía unas ganas tremendas de vomitar.
Una mancha difusa al otro extremo del parque, por lo demás estaba solo, o así le parecía. Giró la cabeza a un lado de la banca y vomitó como nunca, hasta que le escurrieron lágrimas y mucosidades, hasta que salió por la boca algo duro pegado en la garganta. Unas arcadas profundas que le contraían la tráquea, un vómito con el mismo arrebato del eufórico ante el saxofón.
Se reclinó en el respaldo de la banca apoyando la cabeza en el filo, con los ojos cerrados, tanteando algún pañuelo o papel que tuviera en los bolsillos y de paso comprobando que su cuerpo seguía en su lugar y despierto. Una risa a lo lejos lo sacudió del alivio que comenzaba a sentir, risa que parecía continuación de los aplausos que se negó a escuchar.
No supo, jamás lo recordaría, el momento en que aquel tipo se paró frente a él, si acaso lo vio o no vomitar, si estaba antes o llegó al mismo tiempo. ¿Era la mancha? Pero lo que sí recordaría siempre era su sonrisa, el rostro casi púbero, maligno y enérgico que lo miraba con la naturalidad de quien contempla a un hijo. Le golpeó el pie con el suyo, sintió la dureza de la bota con punta de fierro. ¿Qué quieres? Nada, sólo verte. El joven rió y David tuvo un presentimiento. Odiaba las risas sin excusas, más si venían de un rostro infantil. Vete a la mierda entonces, le respondió. El joven rió tan fuerte que parecía multiplicarse. David recibió un golpe seco y pétreo en la boca que lo empujó hacia el lado de la banca donde antes había vomitado, cayó justo delante de su mancha viscosa, fría y hedionda. De su boca escurría sangre, una vez más arcadas. Ahora provocadas por las patadas que recibía en su abdomen, en las piernas, una en la boca que le levantó la cabeza y lo tumbó de espaldas. Las risas no se agotaban. Sentía los labios calientes, dilatados, tan abultados como si todo su rostro se hubiera refugiado en ellos; no podía moverlos. En ciertas noches despertaba antes que sus extremidades y aguardaba, con miedo, a sentir el hormigueo que precedía al movimiento, pero esa noche no sentía más que sus labios mullidos, quemados por una nieve que comenzaba a caer sobre ellos, cada copo más afilado, derritiendo su frío para atravesar su garganta, correr por la sangre como habían corrido los labios de la joven sobre la boquilla, forjando con fuego cada nota, dejando ennegrecida cada llave.
Una semana después, Alicia instalada en casa de su padre. Era un alivio que en los noticieros no siguieran hablando sobre el ataque, ni repitiendo el video donde se ve a un chico correr desde el Parque B hasta la avenida Veintiocho; el video de seguridad de un bar cercano mostrando una mancha inhumana, viscosa y lastimera: el cuerpo a rastras de David. Su padre. Eso era su padre, lo difuso.
Estaba tranquila, tomando desayuno en silencio, mascando despacio, escrutando la cocina que tan bien conocía pero que desde que dejó esa casa le resultaba en cada visita distinta, poco pulcra y muy envejecida. Para ella la soledad de una persona se descubría entrando en ese espacio, viendo las vajillas incompletas y despostilladas, el refrigerador desértico, los emblemáticos colores pálidos. Qué triste resultaba, No le parecía extraña la delgadez de David, nada ahí podría ser apetecible. Cierto que jamás había sido acogedora, su madre nunca fue buena cocinera, podría jurar que no la vio usar el horno… ¿Y qué la vio hacer?
De la bolsa del supermercado extrajo varios frascos de comida para bebé, los inspeccionó una vez más para volver a sorprenderse, leyó: pulpa negra con arroz, garbanzos con calabaza, pollo con verduras, plátano con naranja, manzana con yogur. Desde que le dieron el alta a su padre ella lo alimentaba sólo con compotas. Los puntos en los labios, de la nariz a los labios, le provocaban un gran dolor al comer y hablar. Alicia destapó dos frascos de manzana, por un instante se sintió maternal, cándida, incluso piadosa. Nunca antes los había comprado. No tenía hijos y jamás quiso tenerlos. Sirvió el postre en un plato, pensó en llevarlo en un plato plástico de colores; por supuesto no encontraría ninguno en esa cocina, ni en la suya. Se imaginaba la cara de su padre al recibir su alimento en un recipiente infantil. ¡Qué espantosa idea! Odiaba ser capaz de planear, hasta en las peores situaciones, bromas que rayaban en la crueldad, seguro lo había heredado de su madre.
En la habitación, David se pasaba la lengua por la encía, afortunado de conservar aún sus dientes, no todos, pero los justos para no pasar por un anciano desdentado, nada de tener que modificar boquillas para seguir tocando. Aunque ¿hace cuánto no tocaba? Un pinchazo le sacó un débil gemido, entreabrió la boca y sintió más dolor aún por estirar los puntos de su labio superior que comenzaban desde el borde de la fosa nasal izquierda y cruzaban, zigzagueante hasta el otro extremo de su labio. De niño tuvo un vecino de labio hendido, la mayoría de los niños de su barrio se burlaban de él. Ahora a sus casi setenta años, la vida se vengaba del niño equivocado. Él había sido uno de los pocos en sentir por aquel leporino, si bien no cariño, al menos benevolencia.
Alicia entró a la habitación. ¿Cómo te sientes? David movió una mano, un gesto vago que bien podía no significar nada pero que ella entendió como mejor. Te traje comida, o mejor dicho algo de postre, será bueno que desayunes. Le acercó la bandeja, del velador tomó un envase de bebida alimenticia, le insertó un popote. Bebe. David obedecía.
La habitación tenía ramos de flores y tarjetas. Ha llamado mucha gente, quieren saber de ti, quieren hablar contigo, de la televisión, de la radio, amigos, colegas tuyos. ¿Quieres más? Negó con un dedo índice. Escucha, me quedaré el tiempo necesario, y yo estoy bien, ¿entiendes? No quiero que te preocupes por mí. No estaba preocupado por ella. Ella comenzaba a preocuparse de sí misma, no sabía cuánto tiempo estaría dispuesta a acompañar a su padre, hacer de enfermera, encargarse de sus asuntos, de la casa. Era impaciente y no soportaba el encierro. Mucho menos la enfermedad, cualquiera que fuera. ¿Cómo podría ser de ayuda? No estaba segura e intentaba ignorar esa ansiedad que presentía en su cuerpo.
También hay otro asunto. Al parecer tienen identificado al agresor pero necesitan que tú lo señales, entiendes. Estás listo para eso, ¿verdad? ¿Ahora quieres descansar o quieres ver algo? ¿Te paso un libro? Qué te parece si escuchamos algo.
Alicia buscó entre los discos. Necesitaba, además, concentrar toda su energía en cualquier punto de aquella habitación para así defender su propio cuerpo. Puso música al azar. La vibración de un platillo, tan tenue, tan de hojas secas volando, precedió a ese infinito frío que le erizaba el cuerpo con los golpes de las baquetas.
De pronto dejó de sentirla, dejó de imaginar la escena lastimera que ella y su padre tullido representaban. El conocido cuadro del hijo sano cuidando del padre enfermo, ahí en la casa de la infancia, donde el niño jugó, dio sus primeros pasos, aprendió de sus padres a ser valiente y a amar. Sí, y ahora debe devolver el amor dado, porque el amor siempre tiene billete de vuelta, si no se transforma en desgracia. Incómoda, esa era la situación de Alicia, ni la música podía relajarla, incomodísima al lado de su padre, preguntándose qué la impulsaba a continuar que no fuera sólo la curiosidad de apreciar de cerca la desgracia. Ella no quería hacer válido el cupón de vuelta que todo hijo guarda consigo, quería cerrar cortinas y decir lo siento, ya expiró, usted no hizo lo suficiente. No, no tenía por qué estar ahí, bueno quizá sí, hay reglas inquebrantables, pero al menos debía tener otra opción. Era su madre la que debía estar al lado del hombre devastado, él que la cuidó en sus demencias, en sus crisis, él que dio todo por ella. El destino ponía a la mujer equivocada. Pero su madre se quitó la vida cuando Alicia tenía apenas diecisiete años. No dirá jamás que su padre comenzó entonces a desvanecerse, no, David venía erosionándose de tiempo atrás, desde muy joven. Tampoco dirá que ella se volvió una adolescente depresiva y triste, la verdad le lloró muy poco y sentía vergüenza por ello.
Los recuerdos sobre su madre no eran los tiernos, los acogedores en los momentos difíciles. Eran los escasos, incomprensibles, deseosos de una explicación; las fotografías que al ser vistas necesitan que alguien más las diseccione: un detalle de la imagen para que esta tenga sentido. Ahí no había terceros. Una vez la hermana mayor de su madre vivió con ellos por algunos años, tan ajena y melancólica como ella. Su nombre era Marcela. Y así como llegó a una de las fiestas eternas que sucedían en su casa, así desapareció dos meses antes del suicidio. No la vio en el funeral. No hubo llamadas ni cartas. Marcela dejó de ser la tía para ser una invitada más.
David tuvo que presionarle la mano, hacía ya varios minutos que la música no se escuchaba. Alicia se levantó despacio de la cama, lo miró. No era la primera vez que lo contemplaba de esa manera. Él lo sabía. La misma mirada acuchilladora que le mandaba cuando antes de irse al colegio lo encontraba en la sala rumiando su borrachera, buscando alguna colilla de la cual se rescatara un poco de tabaco. Sucio, hediondo e insoportablemente acompañado.
Estoy agotada. Siempre se lo digo a David pero él no parece escucharme, sólo tiene oídos para la música y aliento para el saxofón. Estoy agotada. Me duelen las piernas cada mañana. No puedo levantarme de golpe, me despierto, pero no me despierto completa, algo se me va quedando en sueños, algo que debe ser la energía de mi cuerpo, la calma de mi mente, el amor por mi hija. Todo se va quedando en sueños. Todo cansa.
Me despierto y él sigue bebiendo hasta enfermar. Yo también lo hago, es verdad, pero en los sueños hasta el alcohol se queda: me despierto lúcida y cansada. Se evapora, en el sueño, esa parte de mí. Mi hija, para mi desgracia se despierta antes. La encuentro cada mañana en la cama, me mira, tiene una mirada que lastima, creo que esa mirada hace que algo se vaya quedando en mi mundo onírico. Ella va tramando mi desaparición. Sé que no le gusto como madre, cómo soy madre. Desea que sea otra y por eso se despierta más temprano que yo a pesar de dormirse tan tarde, porque vigila nuestras reuniones, no entiende que necesito compañía. Ella nos ve desde las escaleras. Ella espía. Entre los resquicios de la escalera veo sus ojos, que son como los míos. Yo subo, la meto a la cama y le beso la frente, no quisiera hacerlo, su frente es fría y transpira, siento que beso la frente de un réptil; me abraza, se sujeta a mi cuello enroscando sus bracitos de serpiente y yo me dejo devorar, me gusta sentir cómo sus ácidos me van consumiendo, me dice que me quiere. Muy de cerca, con su aliento caliente, incómodo. Aunque por las mañanas vaya a mi cuarto y me vea dormida, vulnerable, como si por las mañanas los papeles cambiaran y fuera ella mi madre y yo la hija. Y mientras me mira va eligiendo qué pedazos de mí dejar en los sueños, con cuáles debo despertar y lidiar mis días. Quiere transformarme.
Una noche tuve una pesadilla, la misma de siempre: me paré sobre un suelo negro y acuoso, brillante como el petróleo crudo, sentía miedo de pisar, pero necesitaba hacerlo si quería llegar hasta donde mi hija estaba. Caminé con valor, sabiendo que caería en cualquier instante y me ahogaría, pero no caí, sucedió que miré el suelo líquido y en él se formaron estrellas, se arremolinaron y yo me hundí un poco con ellas, la niña corrió lejos y no tuve miedo, me dejé engullir, aquella agua oscura era fresca. Ya dentro abrí los ojos: ella ya no estaba, había sólo silencio.
Me desperté, era madrugada. Mi hija dormía a mi lado o parecía dormir. Sonreía. Del otro lado de mi sueño seguía estando ella, con sus ojos, con su conspiración, con su amor; de este lado seguía yo con mi culpabilidad de ser mala madre por no tener instinto, que es lo que me dice David cada día, con un mi amor inconstante, con mi fervoroso deseo de no amar sino de ser amada, por cualquier hombre pero no por cualquier mujer, sólo por ella, por Marcela.
¿Cómo podía proteger a su padre del desprecio que sentía? Eso era algo que se lo debía, ¿no? Si no existió la infancia soñada, al menos fue una donde Alicia no percibió el rechazo que le provocaba a su madre. De eso se encargó David, quizás no de la mejor manera, pero funcionó. Alicia más bien recordaba a su madre como una mujer enferma de los nervios, depresiva y alcohólica. Víctima, al fin. Entonces, ¿por qué sentía desprecio por su padre? Al verlo ahí, sentado a su lado mientras ella conduce y lo lleva al ministerio para dar declaración, para después pasar y tratar de identificar a un chico que ni siquiera es mayor de edad.
David va empequeñecido, cosido como muñeco viejo: quiso llevar los puntos sin vendaje, con los hilos expuestos, chuecos en una espinosa escalera que llega a los labios ya de por sí delgados. ¿Por qué estas ganas de abrir la puerta y dejarlo caer, girar rápido y perderse en la carretera? La debilidad, era eso.
Él no fue capaz ni siquiera de odiar a su madre, era un ser incapaz de luchar por nada, su protección no sirvió, y la paliza que le dieron no fue más que un recordatorio de que moriría así, sin demostrar nada, ni odio, ni furia, ni amor por su hija. ¿Por qué nunca defendió algo? Dejó que su madre se hundiera y Alicia no la ayudó porque David la jaló de la mano para ponerla de espectadora, sola. “Concéntrate en algún objeto de esta casa, fuera de ti”.
David bajó del auto sin dificultad. Entró muy erguido al ministerio, con la cara tirante. Alicia caminaba a su lado. De pronto, y sin mirarlo, le dijo que tenía que hacer unas llamadas, que lo esperaría afuera. Él entendió, le dijo que no se preocupara, que no creía tardar mucho. Salió.
Estaba a punto de entrar en un café cercano para pasar el tiempo, cuando pensó que no, que en realidad no tenía por qué protegerlo, ni esperarlo. Ni a él ni al recuerdo destazado de su madre. ¡Mucho menos a su madre! Caminó hasta donde estaba el automóvil estacionado y lo echó a andar. Trató de no ver por el retrovisor, ni caer en esas cursilerías. Porque la debilidad es condición miserable. Es la condición de él.
Hoy ha llegado.
Hace tantos años que no sabía de mi hermana. Supongo que investigó mi dirección y que no le fue difícil encontrarla. La vida de David es tan pública como su música. Me sorprendió ver el mismo rostro que yo veía cuando era niña. ¿Siempre vi esa cara adulta, siempre ha estado atrapada en una edad? No parecía envejecer. Yo no recordaba verla más hermosa.
Al principio sentí un desprecio hondo. Le dije: Soy madre, como para insultarla. Fingió alegrarse. Fingí que mi hija lo era todo, que todo había olvidado salvo el hecho de ser madre. Ambas mentimos mal. Mi hija la recibió como quien presiente su abandono.
Marcela intentó ser amable, entender lo huraña que era la niña. Y yo intentaba no recordar. No dijo cuánto tiempo se quedaría en casa pero yo sabía que había vuelto a mi vida para quedarse hasta que me consumiera por completo, porque yo era algo inconcluso en su vida. Y ahora había algo más, algo fuera de mí, una continuación. David parecía estar contento con su llegada, pensó que sería bueno estar con familia, que ya no me sentiría tan triste. El pobre David, nunca comprende nada. Mi hija sintió lo mismo, al principio. Creía ver en la tía Marcela un faro y le gustaba ver desde lejos cómo yo caminaba y veía entre ella, sin perderme. Se quedó como espectadora y yo agradecí ese gesto.
Pasaron muchas semanas antes de que nos quedáramos solas. David se llevó a nuestra hija a un concierto fuera de la ciudad con la promesa de no beber tanto, de cuidarla. Esa misma noche ella volvió a subir despacio las escaleras, como hace tanto, con paso de geisha; yo volví a hundir la cara en la sábana, pero ahora sin miedo, mi corazón latía, la llamaba, en ese momento yo era el faro, no me preguntó si podía entrar, podía; no me susurró que guardara el secreto, ese pacto seguía intacto; no necesitó convencerme, el latido se me notaba en la piel. Y sus dedos otra vez, y por fin, volviendo a hundirse. Su carne madura chocando con mis muslos, su pesada lengua removiéndome por horas, entumeciendo. Yo niña nuevamente, ella mi madre otra vez. Qué sensación sentirme quebrantada y deseada. Casi toda la noche incansable midiéndome con cada uno de sus dedos, constatando que he crecido y con ello me volví más tibia y profunda, que otro aroma y otro sabor me envolvían. Me dijo aquella frase de siempre: Es nuestro secreto. Después salió de mi cuarto sin mirar atrás, dejó en mi cuerpo la sensación de su lengua, el cuerpo que se mueve en un mar infinito, así seguí yo con mis piernas abiertas y su saliva que no lograba secarse o que yo mantenía húmeda. Y mi llanto otra vez, por no comprender ese amor. Deseando que nunca más mi hija volviera a verme dormir, que creciera lo antes posible y se perdiera en un mundo lejos de nosotras.
Cuando al anochecer el remordimiento comenzó a mellar el cuerpo de Alicia, no quedó más remedio que hacerle una llamada a David. Buscó el número en alguna agenda, no lo sabía de memoria ni lo tenía guardado en el celular. Casi nunca lo llamaba. Respiró hondo esperando impaciente que atendiera.
—¿Bueno?
—Soy yo. ¿Cómo te fue? Quise avisarte que me salió algo urgente pero no pude. Disculpa.
—No importa, estoy bien. No pude identificar al chico. La verdad todo se ha vuelto confuso, no sé, no quisiera que un inocente pagara por algo —dijo David, con la voz baja, enferma, y añadió—: Además, parecía un niño. No quisiera causar problemas.
Alicia sintió una cólera enorme, debió gritarle: Deja que se pudra en prisión, que pague aunque no lo haya hecho, a nadie le importa ese miserable de mierda, deja que lo violen dentro, que sienta cómo le consumen el cuerpo, cómo se lo resquebrajan de a poco y desde dentro, y que llore y nadie escuche y se vaya disolviendo hasta quedar un cuerpo que puede ser el de cualquiera y que puede usar cualquiera. Como el mío, como el de mi madre.
—Bueno, es tu decisión —hizo una pausa—. Quizá no pueda ir tan seguido ya, ayer me salió algo importante y debo enfocarme en ese nuevo proyecto, supongo entenderás…
—Entiendo, entiendo.
—Bien. Buenas noches, David.
He decidido no dormir.
No puedo hacerlo. David se empeña en tocar por las noches aun cuando hace pausas para escupir, toser, correr el baño y vomitar como si estuviera dando a luz un feto metálico y devastador. Vuelve a tocar, insiste. No sé qué toca, suena distinto, a veces tan estridente que debo tapar mis oídos, luego un susurro: quiere dormirme como antes, con esa música. Pero no cederé. Él también planea mi desaparición. No voy a dormir, esperaré despierta a Marcela, que ya no sube, que tarda tanto y apenas habla.
Yo pienso que puede estar ahí, en el umbral del cuarto de mi hija para decirle un secreto. No voy a dormir. No importa que David diga que luzco cada día peor, que está preocupado. Ni que Marcela me mire con lástima mientras se empeña en atender a mi hija. Es que no debo soñar. Las últimas veces soñé con árboles. Marcela me dijo que no hay árbol que no sostenga un cuerpo. Lo dijo para herirme.
Es probable que la niña le haya contado cómo es que logra dejar partes de mí en los sueños y ahora juntas desean dejarme colgando, con las claras heridas que provoca el silencio. Desean ser ellas, sólo ellas las que habiten esta casa. Mientras, David enferma, toca, enferma. Pero no he de dormir. No dejaré que Marcela entre en esa habitación. Silenciosa, como suele hacerlo. ¡No!, porque me pertenece, porque yo le pertenezco y aún no me consume. Y pienso que si un cuerpo va a colgar de un árbol, ese debe ser el de mi hija. Y pienso que si alguien debe ser el árbol seré yo.

Viridiana Carrillo (Ciudad Obregón, 1984). Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha colaborado en las antologías Álbum Negro y La espina es la flor de la nada. Y ha organizado el encuentro de escritoras “13 habitaciones propias” en Sinaloa.
