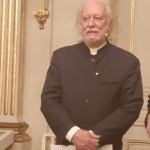Ítaca en la pandemia.
Día 2 del dossier "Cuarentena de crónicas desde el confinamiento". Por Adán Medellín.


Por Adán Medellín
Ciudad Tula, Tamaulipas, 27 de marzo de 2020 (Neotraba)
Tula fue una vez la ciudad de los pianos, la más ilustrada, antigua y culta de las urbes tamaulipecas del porfiriato. Fundada en 1617 en un valle semidesértico, los más de 400 años de historia del pueblo ahora son orgullo y nostalgia. Fue por un breve tiempo capital del estado y la cuna de Carmen Romero Rubio, la esposa que domesticó al hosco Porfirio Díaz y lo civilizó para adentrarlo en el afrancesamiento que propagaría por el México finisecular.
Después de las escaramuzas de la revolución, de la gente que lanzaba horrorizada pianos por las ventanas de las casonas del centro, vino la caída del comercio, los desfalcos de fortunas, el abandono, los años crudos de violencia de los cárteles de la primera década del siglo XXI, junto a la migración a la capital estatal, a las grandes ciudades fronterizas (Reynosa, Matamoros, Laredo) y sobre todo a Estados Unidos; desde entonces Tula se ha sumergido en un letargo que puede ser pausado encantamiento o adormilada desesperación, según el ojo que lo mire.

Y es que no es lo mismo vivir y seguir la pandemia del coronavirus desde las entrañas de mi natal Ciudad de México con sus 20 millones de almas movedizas y palpitantes, a hacerlo desde los días cálidos y ventosos de Tula, con menos de 15 mil personas, a 626 km. de la capital del país. Aquí nos mudamos mi esposa Lore y yo tras renunciar a nuestros trabajos editoriales en el antiguo DF con la intención de fundar una cafebrería que reuniera nuestra pequeña biblioteca personal abierta al público, la venta de un sencillo stock de libros, un espacio de talleres y literatura bajo la atracción del café y algunos snacks y postres.
La airosa Tula no tiene un sitio así y deseamos brindárselo con nuestro entusiasmo y nuestra locura. Pero el sueño es aún eso: latencia e ilusión, porque las medidas sanitarias en Tamaulipas a raíz de la pandemia han advertido sobre las aglomeraciones y hemos debido esperar. Las clases se suspendieron en el bachillerato oficialmente el 20 de marzo, aunque en los diversos días de la semana anterior los chicos dejaron de ir a clases. Tamaulipas entró en la fase 2 del protocolo de salud y los negocios comenzaron a exhibir cartulinas que piden la sana distancia de 1.5m y que sólo ingrese una persona por familia a los locales, dejando afuera a los niños. La demora atrasó nuestros planes de apertura y nos mantenemos de ahorros, pero la circunstancia trae un lado positivo: tiempo. Tenemos pendientes el acondicionamiento del lugar y el acomodo de nuestra mudanza, además de la hechura de muebles diversos gracias a los dotes de mi suegro para la carpintería, tapicería y más.

Así, las charlas con los amigos de mis suegros y nuestros nuevos conocidos orbitan alrededor del coronavirus. Nos alejamos un poco discutiendo los chismes y argüendes del pueblo, las simpatías, fortunas, infidelidades y rencillas locales, pero volvemos a las cifras y los rumores que nos llegan de quien ha ido a Ciudad Victoria o a San Luis, las dos capitales en medio de las cuales vivimos, a dos horas en carretera cada una. El 19 de marzo reportaron el primer caso en Tampico, luego nos enteramos de otro en Victoria; una versión jura que todo empezó en Reynosa por alguien que venía de Estados Unidos, pero tampoco hay confirmaciones.
Quienes van a San Luis Potosí nos cuentan del desabasto en papel higiénico, cloro y desinfectantes. Si miramos la ruta a Ciudad Victoria y la frontera norte nos enteramos de bodas y fiestas suspendidas en Estados Unidos, paseos y reencuentros familiares aplazados. Pero también, trabajadores como Luis salieron de Holanda y luego de Canadá porque los han devuelto a México tras mantenerlos un par de horas en observación. Ahora se pasean en Tula de vuelta con su familia mientras aguardan un nuevo contrato para marcharse y traer dinero a casa.
Y es que Tula, me dicen los conocidos, es la ciudad que recibe más remesas en el estado de Tamaulipas. La economía gira en torno a los envíos de dólares, por eso el Telecomm del pueblo convoca filas enormes desde las 4 o 5 de la mañana que alcanzan casi a la iglesia, una distancia de unos 300 metros, en la que convergen las esperanzas de niños, jóvenes, esposas y viejos. No es raro que en las rancherías cercanas a Tula haya casas de dos pisos al fondo de agrestes caminos rurales. No es raro que en comunidades tultecas como Naola, de genética pame y con pinturas rupestres en sus cuevas misteriosas, la gente hable mejor inglés que su lengua madre.
Eso también es Tula, esperanzada en su nombramiento como Pueblo Mágico y polo naciente de turismo en el sur del Estado por su añeja gloria porfiriana, pero anclada a un presente con escaso empleo y, ahora a una pandemia que ha restringido a cien dólares el monto máximo que los destinatarios pueden cobrar en sus ventanillas telegráficas.

Un pueblo bello y solitario alarga los días en el encierro. No sobran lugares a donde ir en Tula, o más bien, no hay la añoranza de los citadinos que permanecen en casa en vez de asistir a los bares, cines, teatros, estadios, antros, cafés o librerías. Aquí, la ida a la plaza a una calle de nuestra nueva casa es trayecto de dos minutos. Comemos una nieve de garambullo, la cactácea más famosa del lugar, o una de Gansito (mi nueva favorita) o vamos por un trolelote (la palabra adecuada aquí para denominar mis esquites chilangos). Paso horas en el taller de mi suegro al lado de la carretera haciendo muebles y mirando su restaurante semivacío al atardecer. La gente no se detiene, compra poco. Varios negocios, en especial pequeños restaurantes, lugares de alitas, gorditas y taquitos, cenadurías con sopes de bistec y deshebrada, han cerrado en espera de que la gente y el dinero vuelvan a su flujo normal.
Hablo con Fer, uno de los empleados de mi suegro. Fer tiene una esposa y una hija que son ciudadanas americanas. Él habla de Houston como una tierra prometida donde el parto de su pequeña y la atención médica son inigualables y más baratas que aquí. “Pagué 700 dólar (sic) por el parto y todo en el hospital, allá los ayudan mucho.” Fer tiene 25 años aunque parece ya un padre de familia mayor. Aguarda con ansia sus papeles para mudarse al otro lado, pero de momento su plan está detenido. Debe juntar dinero para pagar los trámites y además su esposa tampoco puede irse a Estados Unidos, donde siguen un protocolo mucho más severo que en México para el manejo de la crisis de salud.

Apenas un amigo periodista en Connecticut me comparte el video de una fila de autos donde figuras con trajes blancos y mascarillas con visor detienen a los conductores de una fila de autos y checan la temperatura con un sensor a distancia; después de un resultado positivo, los médicos deben cambiarse por completo el traje y volver a la línea. Bienvenidos a Men In Black, pero ¿será posible que olvidemos muy pronto estos cuarenta días y sus estampas dramáticas? ¿Olvidaremos en un instante los cantos operísticos de los italianos en sus apartamentos confinados, los juegos de paddle de una ventana a otra en una urbanización española, los poetas compartiendo versos en voz viva desde Instagram, las ediciones para descarga gratuita de maravillosas editoriales independientes y costosas como Acantilado o Errata Naturae?
Lo que importa para Fer en el aquí y el ahora es la precariedad laboral y los bajos salarios, porque Houston parece muy lejos. Tula está de paso en su vida, pese a su esplendor pretérito, la cuera tamaulipeca, la derrama presupuestal que recibe por el programa de Pueblos Mágicos, su cercana pirámide (El Cuitzillo) que aún es un misterio para el INAH. Pero hay otros que tienen negocios aquí. Como Toño, el constructor. Su padre fue presidente municipal años atrás y ahora vuelve a coquetear con la política municipal para el próximo año, pero eso no exime la incertidumbre de Toño. Ya ha hablado con sus empleados de que no puede pagarles si lo obligan a cerrar. Pero no sólo eso. Toño ya ha trazado una espeluznante distopía que me cuenta mientras comemos unas enmoladas y un caldo de res a su sana distancia de tres metros de una cabecera a otra.

Toño habla de lo que pasaría si cerraran las carreteras. Que hubiera controles en la autopista a San Luis o a Victoria y detuvieran a un chofer contagiado. Y que por él u otro, o por el aumento alarmante de casos, no permitieran el tránsito de mercancías. ¿Qué pasaría con el país? ¿Dejarían a la gente sin comer, a quienes llevan hortalizas, carne o agua a otras zonas? No se puede parar el comercio, no se puede quedar la gente sin productos. ¿Cómo sobreviviríamos? Porque si además se acaba el dinero, las personas tienen que comer. Y si la gente guarda armas, pues las va a usar. Para conseguir alimento o defenderse.
Otro amigo que lo acompaña en la mesa dice que el coronavirus son pendejadas, como el chupacabras y la influenza AH1N1. “Recuerda lo que pasó antes. El pinche chupacabras salió y luego hasta Argentina andaba el cabrón el mismo día. Y en la noche en Estados Unidos. ¡Puro pinche cuento!”. El amigo de Toño habla de los chinos, que ya compraron la Bolsa en Estados Unidos. Se burla de esas versiones que afirman que todo nació porque alguien se comió una sopa de murciélago contaminada. Luego dice que ni imagine lo que pasaría en Tula si de verdad nos contagiáramos de la epidemia. El hospital regional del IMSS apenas tiene 20 camas. “Si ese día que se reventó una línea de fertilizante y le cayó a unos que estaban trabajando en el invernadero, ni los metieron al hospital. No había dónde. Los tenían afuera en la calle del doctor Ahumada, dizque metiéndoles suero. Pura madre. Todos tirados en la calle, así estaríamos los enfermos del coronavirus en Tula”.

Lejos de esas charlas de alarma y conspiración, la gente se mantiene en su ritmo pausado y con cierta sonrisa expectante. Una amiga de mi suegra nos ha regalado dos cactus que florean y me dice que irán por más al rancho para que llenemos la terraza con biznagas. También nos obsequian un tocadiscos porque le contaron que nos encantan las cosas viejitas para decorar la cafebrería. Me dice que a su hijo le gusta salir con su cámara a mirar la galaxia y tomarle fotos, que antes también le gustaba escribir. Jura que la próxima semana nos dará la receta para un mousse de limón buenísimo y cuando las clases se retomen después del 20 de abril, ella les dirá a los chavos de la prepa que vengan a ver nuestros libros. “Aquí son muy novedosos y si ustedes aprenden a hacer ese pastel, van a ver, van a tener lleno aquí.” A pesar de los cuidados y las recomendaciones, no pueden evitar darnos un abrazo de buena suerte al despedirse.
En Tula no hablan de que La peste de Camus es un repentino bestseller en Europa. Al momento, 27 de marzo, se nombran 7 casos de COVID-19 en el estado, aunque un químico farmacobiólogo del pueblo nos dice que en días anteriores ya se han presentado extraños brotes de neumonía en ancianos que no han sido contabilizados como coronavirus. En las reuniones nocturnas de no más de 5 personas, nuestros nuevos amigos dicen que cuando pase la cuarentena volverán a organizar la lotería de los jueves a la que ya estamos invitados. De a pesito por juego y por cabeza. Otros conocidos añaden que cuando abramos, sería increíble que arme un grupo de clases de francés para ellos, y otro de inglés para sus hijos. La señora de las gorditas dice que no es bueno tener miedo, porque así se contagia uno más rápido. “Lo bueno es que los mexicanos somos correosos”, explica y echa desinfectante en la mesa.
El perifoneo suena fuera de la casa por las tardes para recordarnos que nos quedemos en casa, pero nosotros lo hacemos sin obligación. También para no gastar mientras no logremos percibir más allá de las colaboraciones de redacción y freelanceos que tenemos a distancia: nos pertrechamos entre libros, discos, guitarras y un café para contarnos historias porque el internet se va continuamente en el pueblo. Nos cuentan del panteón viejo, de los enanos que aparecen detrás de unos arcos en el centro, de un charro fantasmal que recorre de noche las calles empedradas, de los pianos que aún se conservan en algunas de las casas más antiguas en Tula.

También está la más reciente historia de Fer, que me señala una montaña desde una calle alta de Tula y me cuenta que del otro lado, a dos horas de aquí, está el rancho donde nació y donde su abuelo domesticaba caballos. Se llama Aquiles Serdán, todo es muy verde y hay una cascada muy bonita. Le preocupa que falte cada vez más agua porque su hija tiene apenas dos años. Le digo que han salido videos en estos días donde los animales vuelven a transitar por las calles vacías de las ciudades. Fer me dice: “Después del coronavirus, el gobierno en el mundo debería decir que todos descansen y se queden en sus casas una vez a la semana, o cada quince días. Así todo estaría mejor.”
Y cuando salgo a traer las mesas que estamos terminando para el negocio, al ver el nombre de la cafebrería en nuestra puerta que mi esposa Lore imprimió con la frase “Próximamente”, Fer me pregunta: “¿Qué significa Ítaca?”. Le cuento brevemente la historia de Ulises, que navegó, fue a una guerra y venció un montón de penurias, dioses enojados y cíclopes para regresar a su casa después de veinte años. Le digo que Ítaca era la isla, el pueblo, la casa a donde él quería volver porque lo esperaba la gente que lo quería y lo extrañaba: su esposa, su hijo, su familia, su perro. Y Fer me responde asintiendo: “¿Eso es Ítaca entonces? Está con madre esa historia.”

Adán Medellín (1982) Escritor, periodista y traductor. Hizo estudios de Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además realizó estudios de Comunicación (Periodismo). Obtuvo el Premio Nacional de Relato Sergio Pitol 2007; fue ganador de la convocatoria 2010 para el Fondo Editorial de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario; obtuvo el Premio Nacional de Cuento Sueño de Asterión 2013; el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2017; el Premio Nacional de Novela Élmer Mendoza 2019 convocado por la Universidad Autónoma de Sinaloa; y el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2019.