Entre “Un giorno di regno y Nabucco”
Neotraba | Hoy 10 de octubre celebramos el nacimiento de Giuseppe Verdi, compositor de ópera italiano del período romántico.

Neotraba | Hoy 10 de octubre celebramos el nacimiento de Giuseppe Verdi, compositor de ópera italiano del período romántico.

Por Judith Castañeda Suarí
Puebla, México, 10 de octubre de 2020 [00:02 GMT-5] (Neotraba)
Es la madrugada del 27 de enero de 1901 y Giuseppe Verdi acaba de morir en el Grand Hôtel de la ciudad de Milán. “Murió de forma magnífica, como un luchador formidable y silencioso”, escribiría después Arrigo Boito, libretista de Otello, ópera estrenada en 1887, después de dieciséis años de silencio por parte del compositor. El amor y la admiración del pueblo hacia este colosal artista, casi nonagenario, se hacen patentes en los cuidados que, antes de fallecer, le prodiga la ciudad para suavizar tanto las dolencias propias de su edad como una embolia que sufre el 21 de enero de aquel año.
Nacido el 10 de octubre de 1813 en Busseto, ciudad ubicada en la provincia de Parma, al norte de Italia, Verdi recibe los honores del Estado y del pueblo: el mismo día de su muerte, nos dice Mary Jane Phillips-Matz en su libro Verdi: una biografía (Paidós, Testimonios, 2001), se reúne el Senado italiano y la Cámara de Diputados dedica el día siguiente, lunes, a una conmemoración de su antiguo miembro; un mes más tarde, una multitud de aproximadamente trescientas mil personas, se agolpa en las calles durante el traslado de los restos del compositor y de Giuseppina Strepponi, su segunda esposa, desde el Cementerio Monumental a la Casa de Reposo para Músicos, fundada en Milán por el propio Verdi, ocasión en la que Arturo Toscanini dirige a un coro de ochocientas voces que, apostado frente a la capilla del cementerio, entona el Va, pensiero en cuanto los dos ataúdes parten hacia la Casa de Reposo (George Martin, Verdi. Javier Vergara, 1984).

Más de un título nos entrega a los habitantes del siglo XXI lo grandioso de estos segundos funerales, y es imposible que no madure un nido de emoción contenida en nuestra garganta frente a dicha escena: los balcones cubiertos con crespones negros, una hilera de coches tirados por caballos, llenos de arreglos florales, que sigue a la carroza fúnebre, semejante ésta a una embarcación en el mar de asistentes cuyo oleaje suena al coro del tercer acto de la ópera Nabucco.
Formar parte de aquella multitud sólo habría significado cantar, entre un nudo de lágrimas, ese segundo himno nacional que es para los italianos el lamento de los esclavos hebreos, arrancados de su patria: Va’, pensiero, sull’ale dorate; va’, ti posa sui clivi, sui colli…
Sin embargo, esta no sería la primera muerte del compositor. Muchos años antes, sin haber cumplido siquiera los treinta, Giuseppe Verdi sufre otra, por así calificarla, más íntima, quizá mucho más dolorosa. Sus oficios fúnebres son el juramento de abandonar todo, dejando inconclusa la ópera en la que trabajaba, Un giorno di regno, y vivir el resto de su existencia en algún lugar oscuro –Mary Jane Phillips-Matz aventura que ese lugar oscuro se trata de la “vieja habitación en el patio de la casa de Barezzi, donde bramó contra su destino hasta que los que lo conocían pensaron que había enloquecido”–; sus efectos permean la segunda ópera y la tercera, donde dicha muerte gotea como si se tratara de un veneno gris, aceitoso, que ha de turbar la calma de un lago por donde no atraviesa corriente de aire alguna.
Un giorno di regno fue estrenada el 5 de septiembre de 1840 “y fue un gran fiasco. El público, cuando no mantuvo una actitud hostil y aburrida, silbó y protestó”, nos dice George Martin en su biografía de Verdi. A esto coadyuvó también el desgano de los cantantes: Raineri-Marini, la soprano, se recuperaba de una enfermedad sin determinar, y tanto ella como el tenor Lorenzo Salvi cantaron con desgano, incluso mascullando las palabras mientras la orquesta tocaba (Phillips-Matz, Verdi: una biografía). Esta ópera se representa muy poco, y una de esas ocasiones se dio en el Teatro Regio di Parma, en 2012, puesta que se grabaría para lanzarse el siguiente año, con motivo del bicentenario del natalicio del compositor, para integrar la colección Tutto Verdi, the complete operas.
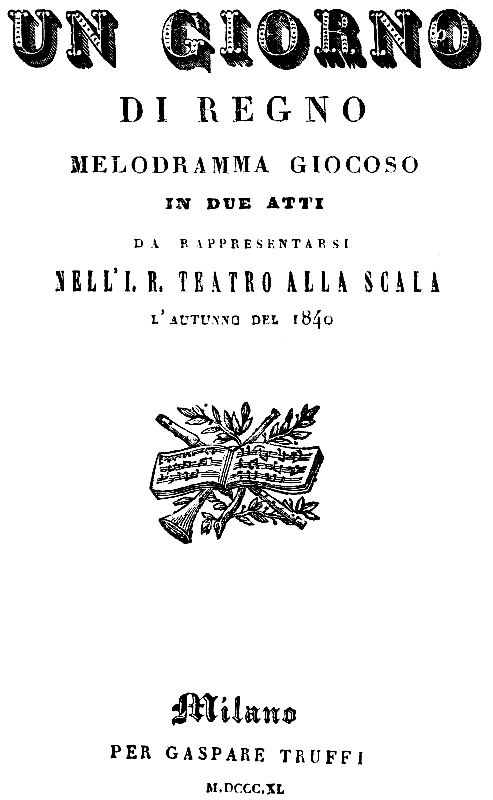
Esta obra tempranísima posee rasgos característicos de la ópera buffa: el hombre mayor que pretende casarse con una muchacha enamorada de un joven, lo cual también se retrata en El barbero de Sevilla (1816), de Gioachino Rossini, o en Don Pasquale (1843); la astucia usada para oponerse a esas intenciones; el personaje que finge ser alguien más, con el inminente peligro de ser descubierto. En cuanto a lo musical, posee una obertura vivaz, alegre, y el clásico recitativo secco, es decir, el diálogo entre los personajes que se acompaña sólo con el clavicordio, algo que también podemos encontrar en El barbero… o en El elixir de amor, de Gaetano Donizetti (1832).
A la distancia, parece injusto y hasta cruel, que Un giorno di regno fracasara tal como lo describen los biógrafos de Verdi, hasta el punto de cancelarla después de una sola representación. El propio músico escribe sobre ello años más tarde, en 1859, en una carta dirigida a Tito Ricordi: el público “se cebó en la ópera de un pobre joven enfermo, acosado por la presión del programa y transido de dolor y de desgarro por una horrible desgracia”. Habría agradecido el hecho de que los asistentes hubieran no aplaudido, sino soportado la ópera en silencio, confía en la misma carta a su editor en la Casa Ricordi.
Si tenemos en cuenta que en el siglo XIX asistir la ópera se asemejaba a las actuales salidas al cine, presenciar Un giorno… seguro habría sido el equivalente a ver una película “palomera”, algo sin otra pretensión que divertirse, reír un rato con situaciones chuscas.
En Nabucco, por otro lado, tenemos algo completamente distinto. Estrenada el 9 de marzo de 1842, carece del recitativo secco; los parlamentos se acompañan con una orquestación más elaborada o se entonan a capela; abundan las escenas de conjunto. Se trata del primer éxito de Verdi, uno apoteótico, si tomamos en cuenta el himno de libertad que para el público significa el coro Va, pensiero, y el hecho de que a mediados de siglo, el propio nombre del compositor se convirtiera en un acrónimo que gritaba a favor de la unificación y de la independencia de una Italia sometida por los austriacos: ¡Viva V.E.R.D.I.!, ¡Viva Vittorio Emanuelle Re Di Italia!

Contrario a la hostilidad de quienes llenaron el teatro alla Scala en la única representación de Un giorno di regno, el público de Nabucco se identificó con el pueblo judío, sometido en Babilonia, tendiendo un paralelo entre dicho sometimiento y el que sufría fuera del escenario el pueblo italiano bajo el yugo austriaco. De hecho, los sentimientos del compositor hacia ambas óperas no difieren tanto de los de sus espectadores: mientras deseaba dejar inconclusa la primera, viéndose forzado a terminarla porque ya la había iniciado y porque Bartolomeo Merelli, entonces director de La Scala de Milán, se veía presionado a estrenarla al haberla anunciado ya, Nabucco significó también para Verdi algo más que un libreto que se le ofreció después de que otro compositor lo rechazara.
En cuanto a este hecho hay varias versiones. Entre las que ofrece quien finalmente le pusiera música, se encuentra la de que el propio Merelli, preocupado porque Otto Nicolai se niega a trabajar con Nabucco, casi lo obliga a leer ese estupendo libreto de Temistocle Solera, pues no le hará daño, y a devolvérselo después. Una vez en casa, Verdi lo arroja casi con violencia sobre una mesa, y las páginas se abren justo en el coro que mucho tiempo después, Toscanini dirigiera en el traslado de sus restos y de los de Giuseppina Strepponi a la Casa de Reposo.
Va, pensiero, en el libreto de Solera, es una añoranza por la patria. Los hebreos, bajo el poder del rey Nabucodonosor, piden a su pensamiento volar hacia su tierra natal, “tan bella y abandonada”, y devolverles el tiempo que fue: el tiempo de la libertad. En opinión del divulgador de ópera Gerardo Kleinburg, la lectura que hace Verdi de este pasaje no contiene el patriotismo que el público le ha dado; es algo mucho más personal, es el retorno a un sitio que jamás volverá siquiera a rozar: su vida anterior a la tragedia que permeara estas dos obras tempranas, convirtiéndolas a una en un fracaso y a la otra en un éxito de magnitudes colosales.

Pero, ¿cuál es esa tragedia, qué le ocurrió a Giuseppe Verdi antes de contar siquiera con treinta años? ¿En qué consiste su primera muerte? El compositor italiano se casó con Margherita Barezzi en 1836, y con ella procreó dos hijos, Virginia e Icilio, nacido en 1838. Poco después, y antes de que la joven familia se mudara a Milán, la pequeña Virginia falleció. Después, con quince meses, su hermano Icilio correría la misma desafortunada suerte y el día de Corpus Christi de 1840, a la edad de veintiséis años, la propia Margherita moriría de una enfermedad que, según los registros civiles, era “fiebre reumática”. “Un tercer ataúd salía de mi casa. ¡Estaba solo! ¡Solo!”, se lamentaría el músico.
Esas palabras son iguales a un martillazo. Así se cerraba su vida, expulsándolo para siempre de ese entorno familiar que prometía ser bueno tras el triunfo de su primera ópera, Oberto, Conte di San Bonifacio, estrenada a finales de 1839. ¿Qué habrá pensado Verdi? Seguro soltó cada frase como si no quisiera liberarla, masticándola cual si fuera un veneno de sabor amarguísimo. ¿Consideraría la muerte por mano propia?
A casi doscientos años de dichos acontecimientos, lo único que queda, además de estas preguntas sin respuesta, es la propia obra de este músico italiano, en la que seguro, con lentitud, fue encontrando consuelo, tal y como él mismo describe la composición de la música para su primer gran triunfo: “¿Qué iba a hacer yo? Volví a mi casa con Nabucco en el bolsillo. Un día, un verso; un día, otro; ahora una nota, luego una frase… poco a poco, la ópera se fue componiendo”.
