Disonancia
Uno de los dos personajes de esta historia se entera que tiene cáncer de colon... ¿Cómo cambia la vida a través de la enfermedad sin victimizarse? Un cuento de Marco Sandoval
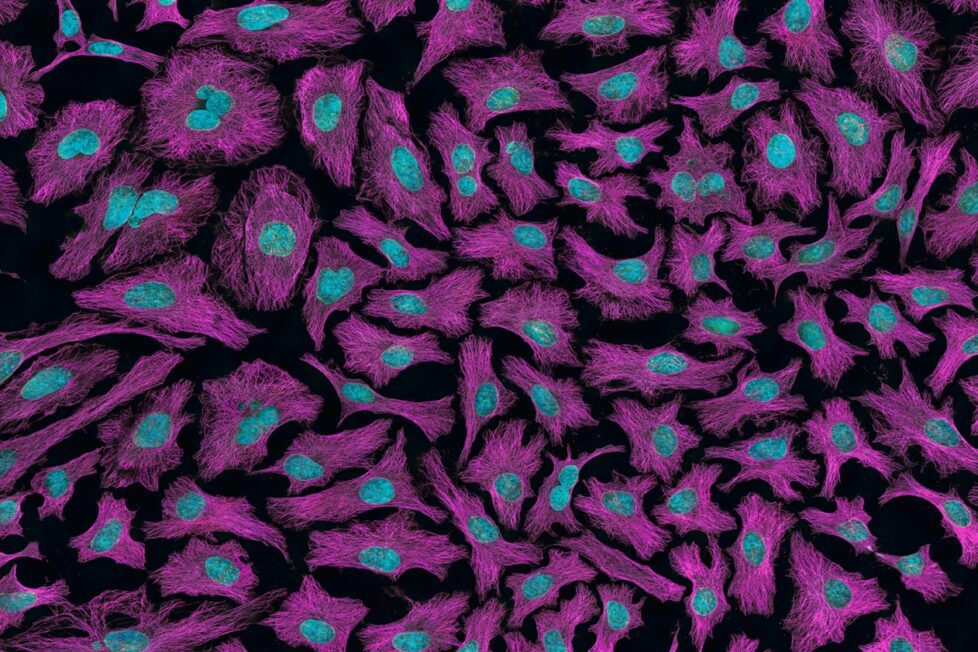
Uno de los dos personajes de esta historia se entera que tiene cáncer de colon... ¿Cómo cambia la vida a través de la enfermedad sin victimizarse? Un cuento de Marco Sandoval
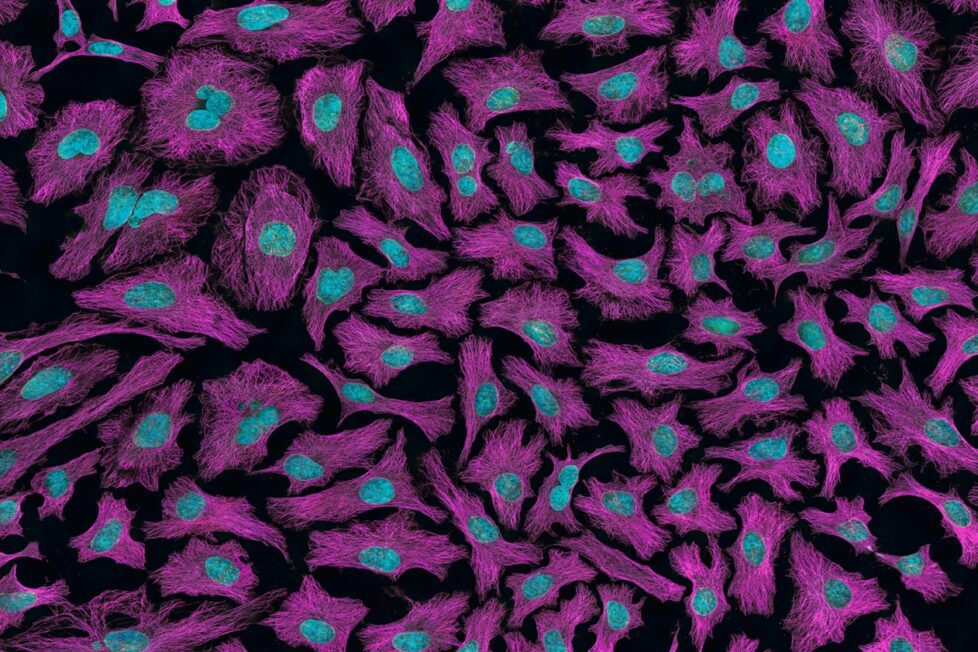
Por Marco Sandoval
Toluca, Estado de México, 7 de mayo de 2025 (Neotraba)
Dijo que serían pocos encuentros, dos o tres a lo mucho. Que esa época le fascinaba. Yo le respondí que me sentía cansado. Que era la primera y última vez que jugaba. Tenía diarrea constante y estaba a dieta blanda.
Nos conocimos en la plaza del centro, mientras yo hacía la compra de algunos enseres y ella trabajaba. Afuera llovía. Creo que ambos estábamos aburridos. Después de una breve charla, acordamos vernos en una cafetería que ella frecuentaba. Llevaba un peinado raro del que caían caireles sobre su frente y sienes. Salimos algunas veces. Los temas sin importancia iban y venían. Marta no conocía a nadie en la ciudad.
Una de esas veces me contó que se había mudado hacía poco, cuando la acompañé a la pensión donde vivía, en la calle Noventa y Dos, cerca de la Capilla Agustina. Explicó que sus hermanos habían trabajado en la refinería. Uno había muerto calcinado en la explosión de la planta de coquización, lo que obligó a clausurar el lugar meses después. Ese hecho la animó a irse de la ciudad. No quería volver.
En nuestra cuarta cita, hube de contarle sobre mis problemas de salud. Claro que no le iba a decir que tenía incontinencia o que mi esfínter parecía puerta de cantina. Le dije que estaba en tratamiento. Que no podía comer cualquier cosa. Como si me ignorara dijo que no tenía problema, que de todos modos los menús eran confusos.
–No puedo salir esta noche, voy a doblar turno –le dije, para no darle espacio a réplica. El compañero que iba a cubrirlo se reportó enfermo.
–Pero tú también estás enfermo.
–Sí, pero en el trabajo no pueden saberlo porque me corren. ¿Qué van a decir de un guardia de seguridad que a primera de cuentas se caga?
Así era como a veces lograba escabullirme de largas charlas sin arreglo. Marta regresaba a su pensión y yo a la mía.
Al cabo de unos meses, me mudé con ella. Le gustaba tener la televisión encendida. Decía que el silencio la molestaba, que vivir tanto tiempo cerca de los ruidos industriales la había acostumbrado a sonidos malsanos que no la dejaban dormir. Me contó que una vez se quedó encerrada cuando explotó la parte vieja de la refinería. Evacuaron media ciudad. Sus papás no estaban y la dejaron sola con sus hermanos. Sus hermanos huyeron. Ella se quedó tras un biombo. Quieta, por horas. Desde entonces dormía pegada a la pared. Decía que el ronroneo de Micifuz –un siamés lahañoso que había recogido hacía poco– la calmaba.
La primera noche que dormimos juntos tuve un sueño: estaba frente al mar, junto a mi padre y mis hermanos. Ninguno de ellos hablaba; solo permanecíamos de pie, mirando el horizonte, viendo cómo mi madre se ahogaba entre las olas del mar alborotado. No veía el fin del agua. Tenía miedo. Me dolía la cabeza. Luego, dentro del mismo sueño, una voz distante, como venida del fondo del mar, me decía que no debía temer, que yo no creía en nada, que estaba bien flotar en el vacío.
A veces salíamos a caminar, cuando mi salud lo permitían. Íbamos a la plaza con el pretexto de comprar algo y regresábamos entrada la noche con las manos vacías.
Un día llegó con un espejo de bordes dorados.
–Me recuerda mucho a la época que me gusta –dijo, justificando el gasto.
–¿Es tallado a mano? –pregunté.
–No sé. Lo compré en un bazar. Cerca del Faro.
–¿O sea que mientras la vida se me va por el culo, tú compras cosas para transportarte a tu época favorita?
–No digas eso. Solo es un adorno. Un gusto que quise darme.
Tomó un martillo del huacal de madera que teníamos debajo de la cama para poner un clavo. Las goteras trasminaban el techo. Teníamos que amontonar los tiliches dentro del huacal debajo de la cama.
–Tengo cáncer de colon –le dije.
Marta dejó caer el martillo y colocó el espejo sobre la estufa apagada. Me abrazó y empezó a llorar.
–Los vecinos te van a odiar por pegarle a la pared a estas horas –dije.
–¿Cuándo te dieron los resultados? –preguntó sin soltarme.
–La semana pasada. El doctor ya me mandó con el oncólogo.
Le ayudé a colgar su espejo. Era pesado como un yunque. Los clavos no lo aguantaban. Tal como le dije, el vecino vino a reclamar, pero como ella salió con lágrimas en los ojos, creyó que se trataba de una pelea y se guardó el reclamo.
Me insistía hasta el tedio en que le dijera que la amaba desde que se enteró, pero yo desviaba la conversación con alguna anécdota. Ser guardia de seguridad te da el privilegio de ver sin ser juzgado. Un día le dije que mi vida era como un cubo vacío. Se lo dije porque sabía que no me entendería. Cuando volteé ya se había quedado dormida. La mayoría de las noches eran así.
Pasamos dos años juntos, hasta que le regresó a la cabeza la idea de la escena victoriana.
–¿Y estos formatos? –dijo, al descubrir dos hojas que yo había dejado debajo de una cretona amarilla, junto al ropero.
–Voy a donar mis órganos –dije, mientras me quitaba las botas.
–Me lo pudiste haber contado antes.
–No hay mucho que pensar. Me estoy muriendo y hasta donde sé, no hay trasplantes de colon. Mis riñones sí podrían servirle a alguien. El oncólogo dice que está avanzado.
–Debiste haber preguntado antes de decidir. ¿Y si el tratamiento funciona? –me dijo, de pie, con una mano en la cintura–. No puedes darte por vencido tan fácil.
–No aspiro a nada.
–Solo es una prueba –dijo.
–¿Una prueba de qué? ¿Por qué todo lo tienes que ver de forma positiva y no como lo que en realidad es? ¿Por qué el dolor no puede ser dolor y ya? ¿Tenemos que aprender de incontables pruebas en nuestra vida hasta volvernos un faro que va iluminando las calles? Me pasó a mí porque me podía pasar. ¡Como le puede pasar a cualquier persona, a cualquier animal, en cualquier lugar o tiempo!
Salí al baño y me quedé ahí sentado hasta vaciarme. No luché contra la enfermedad; tal vez esa fue la clave para que me fuera bien durante un tiempo. En las siguientes revisiones el médico dijo que el cáncer parecía ceder. Esto permitía disminuir las dosis, y también me dejaba comer un poco más, recuperar peso. Marta se puso feliz cuando recuperé el apetito.
En el trabajo creían que era algún tipo de adicto funcional, así que mi palidez y famélico aspecto no levantaron sospechas. Todo el mundo sabe que los adictos nunca dejan de ser adictos. Que los tristes siempre son tristes.
–Si ya te sientes mejor para el viernes que descansas, podemos hacer algo, ¿qué te parece? –dijo, mientras yo ponía los vasos y las cucharas para la merienda.
–¿Qué se te ocurre?
–Podemos hacer la escena que te propuse hace tiempo. ¿Te acuerdas?
El gato maulló desde la ventana. Había estado desaparecido tres días.
–¿Dónde se había metido usted? –le hablaba de usted, como si fuera un señor.
Lo secó con la toalla que le alcancé. Afuera llovía.
–Por lo visto, anduviste de fiesta, ¿eh? –dijo. Se sentó en la silla buena. La otra tenía una pata más corta yo la usaba, con una copia enmohecida de El laberinto de la soledad como calza.
–Está bien.
–Estaba esperando que te sintieras mejor. Gracias por aceptar –dijo.
A la semana siguiente, me dejó una nota con instrucciones de cómo ir vestido. No supe si reír o llorar cuando la leí.
Pensé que su idea se diluiría con el tiempo. Tomaba todos los medicamentos y seguía las indicaciones de los médicos. Me olvidaba de la enfermedad y de los juegos de Marta. Tuve mejora en cada revisión, pero no siempre se lo dije. A veces le decía que estaba igual o que la mejoría había sido marginal. Para no llevar a cabo su idea, encontré mil excusas: “No me habían dado permiso en el trabajo”, o “el medicamento me tenía más sedado de lo normal”, o “el microbús donde viajaba había atropellado a un pterodáctilo”, o “un amigo me había pedido ayuda”, etc., hasta que no hubo más salida. Me cansé.
El día del encuentro pedí un taxi por aplicación que llegó tarde. Subí al taxi. El chofer preguntó si iba a una fiesta tematica. Le dije que sí. Que no quería hablar. Cuando entré a la habitación, no hubo palabra alguna. Marta estaba recostada sobre la cama, cubierta con una sábana que rasguñaba el suelo. La cama era individual, solo tenía una almohada y estaba en el rincón. Las paredes, justo como había dicho, tenían papel tapiz verde aguamarina, moteado de blancos y grabados verticales intercalados con pequeños ramos de flores rosas. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado preparar todo?
Marta me esperaba sobre la cama, con su vestido blanco. Mostraba medio hombro y su cabello castaño estaba recogido con una peineta dorada. Me pidió que tomara un pañuelo.
–¿Por qué hueles a quemado? –me preguntó. Le dije que por poco quemaba el pantalón mientras lo planchaba, pero que solo había quedado algo brilloso. Entonces, me pidió que me recostara a su lado. Lo hice, casi encima de ella; la cama era demasiado angosta. Así transcurrieron los primeros minutos antes de que volviera a preguntar.
–¿Por qué hueles a pelo quemado?
–Contesté que sí. Enseguida agregué que no, que no podíamos seguir.
–¿De qué hablas?
Resbalé de la cama y caí al suelo. Era demasiado angosta. En ese momento yo no pesaba más de sesenta kilos. Me levanté rápido, sin decir nada.
–¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Las medicinas te están dejando mal –dijo.
Sentí un tirón que cruzó mi cuerpo hasta llegar al ano y se quedaba ahi. Ella se levantó, tomó una frazada del cajón junto a la puerta y se sentó en la silla al lado de la mesa, de espaldas a mí para llorar.
Me apoyé en la pared. Con ese disfraz victoriano. No dijo nada. Ahí supe que eso era todo lo que ibamos a obtener del amor.
–Quemé a Micifuz. Le prendí fuego por la cola. Usé el aceite de cocina que nos quedaba –dije, con las manos en los bolsillos, mientras jugueteaba con la greña chamuscada que se me habían pegado a los dedos cuando levanté lo que quedó del animal. Marta lloraba.
–¿Por qué el gato? –dijo.
–¿Por qué yo? ¿Por qué cualquiera? ¿Por qué hoy y no mañana?– Lo pensé y dije–. Hay dolor que solo es dolor y ya.
Sacudí la ultima pelusa de gato que traia entre los dedos.
–El cáncer regresó. Se expandió –dije.
–Muérete –gritó.
Salí de la habitación, sentí un calor húmedo esparcirse en los pantalones. Afuera llovía. Los dos taxis que pararon me hicieron bajar apenas olieron la peste. Caminé por las calles pensando que cuando vacíen mi cuerpo y saquen lo que les sirva, la llamarán. Ella podrá quemarme a mí también. Por fin, tendrá respuesta.
