Dame más Gasolina. Daniel Espartaco.
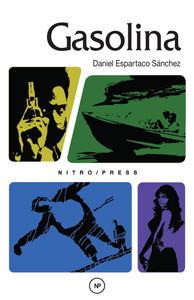
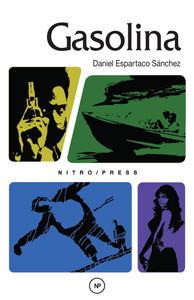
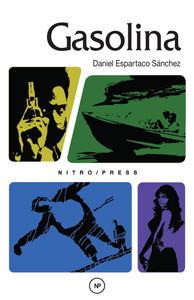
Por Óscar Alarcón.
¿Se puede decir en este momento que el arte mexicano atraviesa por una crisis? En fechas recientes hemos visto el nombramiento de la Generación Zoé para referirse a la generación que no tiene una postura crítica, que no ha alzado la voz para reclamar un lugar que le pertenece al rock mexicano: rock hecho para gente pensante, propositiva y crítica.
Algo similar está ocurriendo en la literatura mexicana, lo podemos ver gracias a la variedad de eufemismos: generación sin generación, narradores del desierto y este último recientemente descubierto para referirse a los escritores poblanos, gracias a don Goyo: narradores de la ceniza volcánica. Motes que sólo refieren a las formas en las que se han agrupado los escritores pero que no refleja un trabajo literario profundo.
Y Gasolina de Daniel Espartaco se ríe de todos esos adjetivos, pues Daniel escribe su relato tomando como personajes a los propios escritores jóvenes que asisten a los encuentros, talleres, becas, premios, lugares reconocibles, personajes criticables como Habedero, quien dirige el taller en donde el protagonista —el mismo Espartaco— corrige sus textos y puede ver cómo la obra de sus compañeros es sometida a la carnicería común de los talleres de creación, en donde el alcohol, la cocaína son moneda de uso corriente:
“Cuando regresé a la mesa, Gratín aún no terminaba con sus comentarios, como si la novela de Romualda fuera tan importante para la cultura humana como la Torá, el Talmud y todos los libros sagrados:
—Aunque la parte de los vampiros judíos es muy buena, y la Inquisición, y eso de que las reformas borbónicas eran una conspiración de los vampiros peninsulares, pero…
A pesar de ser un escritor joven, Gratín era un hombre de esos que encanecen de manera prematura: de tanto estar satisfecho de sí mismo y sonreír, tenía arrugas marcadas en las sienes y en las comisuras de los labios. Su compañero de cuarto me contó que dormía con un antifaz y una red para el cabello, y que su lado del tocador estaba lleno de mejunjes: bloqueador solar, crema para los párpados y antiarrugas (no debía de ser muy buena), entre otras cosas; y por supuesto: el agua de colonia Sanborns, con la que no escatimaba.
Escuché el ruido de un bulto caer y vi el asiento de la Velásquez vacío y el rostro patidifuso de Gratín mirar hacia un punto en el suelo. A pesar de su edad, Habedero se mostró más ágil que nosotros, se levantó del asiento y tomó los signos vitales de Romualda:
—Está muerta —dijo.
No era la primera vez que el congreso de jóvenes escritores cobraba sus víctimas.” (páginas 23 y 24).
Y aún hay más, el motivo por el cual la escritora fallece se debe a “los efectos negativos de la crítica”, algo de lo que también las nuevas generaciones padecen: es decir, no aguantan vara. Apenas sienten el primer golpe de la crítica y se amilanan. O a lo mucho: si tú eres quien hizo la crítica, olvídate porque te eliminan de su facebook y dejan de seguirte en twitter.
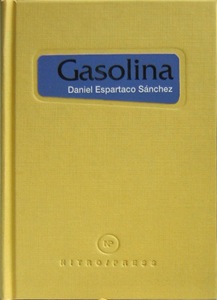
La novela, por muy descabellado que suene, es una novela de amor, de reguetón, repleta de mundillos literarios, alcohol, cocaína, y por supuesto llena de desamor. ¿Se le puede pedir más a una novela mexicana?, ¿quieren una aventura en el mar sobre un bote? Pues también la tiene.
Daniel Espartaco se ha encargado de escribir un texto que critica los excesos de una generación que se está ahogando con su propio ego, que ha comenzado a ser superada por sus propios calificativos, y que quizá, esté alcanzando los límites de la literatura ISO 9000, ese estándar que mide la posnorteñidad (sic).
