Sobre “La Peña De La Vieja”, de Rosario Valcárcel.
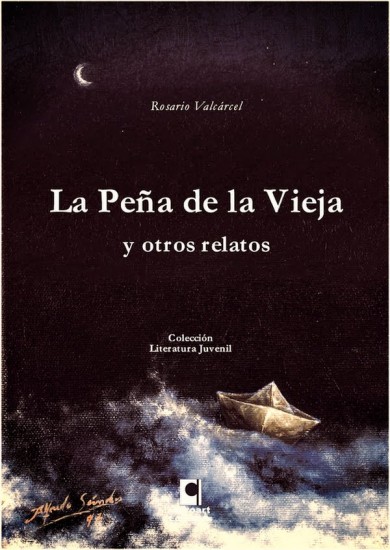
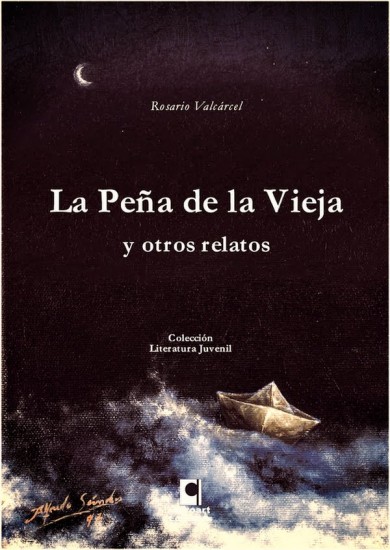
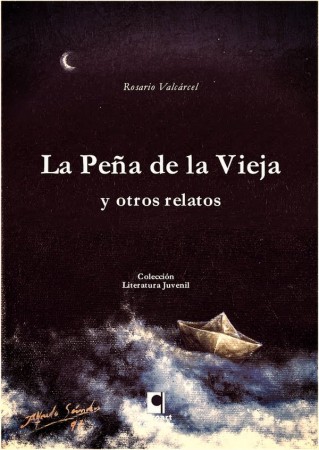
Por Antonio Arroyo Silva.
Todos los libros de Rosario Valcárcel tienen vida porque sus lectores siempre nos veremos en el espejo de sus relatos y sus poemas. Cuando una escritora refleja de manera tan intensa su sensibilidad, se produce este tipo de comuniones. Pero hay una obra que para éste que escribe es muy especial, no sólo desde el punto de vista literario, y sin menoscabo de los demás, sino también porque ahí veo ese asombro vitalista y primigenio tan esencial para el desarrollo de toda su obra literaria. No se trata de un libro de memorias al uso que se caracterice por la evocación de unos momentos anteriores, desde la infancia hasta la actualidad. Algo hay de eso, pero con un enfoque felizmente distinto. Todos esos momentos vividos no son evocados por la autora, sino fundados desde su inocencia originaria que encuentra su habitación natural en esta obra. Casi podríamos establecer que se trata de relatos autobiográficos, pues Philippe Lejeune en su definición canónica de autobiografía (1) dice que es un “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, en tanto que pone el acento sobre su vida individual, en particular sobre la historia de su personalidad”. En este sentido, vemos que se establece un “pacto” entre el narrador y el autor de forma que el lector los identifica como la misma persona, sobre todo por la utilización del “yo”. El género de las memorias se centra en hechos externos a la vida. En este caso, se aprecia ese “pacto” del que habla Lejeune y al mismo tiempo también aparecen tácita o expresamente una serie de hechos externos propios de una memoria colectiva, y cómo pasan esos hechos por el tamiz de ingenuidad a que estaba abocada la narradora en esos momentos escritos-vividos.
Pero, además, se trata de un corpus la mayoría de las veces teñido por un tono lírico muy eficaz, pues produce un alejamiento de esa realidad vivida y se vierte en una realidad escrita, que, de tan honda, cobra aspecto lírico y da mayor verosimilitud a sus personajes. Unos personajes que transmiten su espíritu en toda su grandeza y pequeñez humana y, por ello, hace que los lectores sintamos toda esa emoción llena de encuentros y desencuentros por los que hemos pasado también.
La Peña de la Vieja se caracteriza por su gran unidad; sin embargo, no siempre es lineal en cuanto a la sucesión temporal. Esto no es un obstáculo sino un hecho que da mayor agilidad y agudeza al conjunto. La narradora–poeta (desde luego, mujer) utiliza la técnica del salto temporal de acuerdo al ciclo de la memoria que más que discursivo es emotivo. También hace una selección de acontecimientos que, desde mi punto de vista, aporta eficacia a la expresión. Algo que yo llamo un silencio evocador, una elipsis, un hueco en el que cabe todo el transcurrir de la humanidad con sus momentos álgidos y de derrota, esos que nos vienen a la mente cuando estamos atentos a nuestros propios abismos. Y, de repente, una música, y el recuerdo del roce de una caricia en nuestras mejillas. He ahí la gran verosimilitud, en esos momentos de salto imaginativo cuando la narradora nos regala su impulso vital. Se trata de un recurso que vino a nuestra literatura con la introducción de la silva por Boscán y Garcilaso, y llegó a su más alta expresión con Teresa de Cepeda y Juan de Yepes. Un silencio entre las estrofas, como una sinfonía entre los instantes vividos. No es de extrañar que en esta obra aparezca tal recurso con esa naturalidad propia de la autora que, como decía Pedro García Cabrera, sin bien saberlo haciéndolo bien, desde la máxima sabiduría que es su intuición femenina y creadora.
En La Peña de la Vieja, la poesía no sólo está presente en esa manera de sentir y hacer sentir lo más hondo del espíritu, también se proyecta en los objetos, los lugares por donde han transcurrido sus personajes. Hay un espacio físico y vital que cobra atmósfera propia e independencia de su referente en la realidad cotidiana. Es un espacio con vida y respiración, que no se detiene al ser descrito, sino que punza en la memoria de los que nos asomamos a su lectura, y despierta todos los sentidos. Yo diría que leer-verlo es recordar y recobrar la piel de los sentidos. La piel rozada por la brisa vespertina de Las Canteras, la maresía traspasando el tacto y el olfato del nómada urbano al que tanto cantó nuestro entrañable Manolo Padorno y que Eugenio encendió con la cóncava concha de su poesía.
Las Canteras, la Playa Chica, la trasera calle Portugal, kilómetros de espacio-tiempo que se proyectan desde el momento histórico de una niña cuyo horizonte era otear una roca desde la orilla de la playa.
“Cuando yo era pequeña vivía en la playa de Las Canteras y la vida era diferente, muy diferente.”
Es una de las recurrencias de la narradora para seguir el hilo temporal y situarnos en un momento concreto en que todo transcurría con la misma lentitud a la que alude Alonso Quesada en Los caminos dispersos. Pero no está presente ese hastío infinito que padece el poeta en la ciudad atlántica:
“Hacia mi pobre corazón venían
las cosas de la calle,
esas vulgares cosas sin explicación…”
Esa calle, ese espacio vital no podría llegar como plomo viejo al fondo del corazón de una niña que está descubriendo el mundo, pues mira las cosas como por primera vez y así lo expresa en el texto. Su palabra primigenia fundada y fundida en cada página, sin evitar la melancolía, la tristeza o la alegría; pero nunca desde un punto de vista existencialista como el de Alonso Quesada. No obstante, ese espíritu queda plasmado en algunos personajes (yo diría El Abuelo), hecho que percibimos más bien en sus diálogos. La narradora, como ser ingenuo que es, no se pregunta sino deja que ellos hablen en torno. Intuye, se alarma; pero no sabe los significados (los sabrá más adelante). Palabras que para ella son dulzura, ternura y bondad, porque con ese tono son expresadas en su memoria. Palabras cuyos ecos se han mantenido.
“ Han pasado los años y le encanta adentrarse en el mar, zambullirse en el agua y flotar en aquel lugar donde se incrementan las olas y la marea le acerca un flujo cálido. Percibe su presencia a lo lejos, detrás de aquella gran roca a la que todos llaman La Peña de la Vieja”.
Después de tanto tiempo, en el corpus del texto se produce un alejamiento entre narradora y persona que vivió y aún transita las calles del territorio de su infancia desde su madurez. Se ha roto el “pacto”, el hilo umbilical se quebró y alguien se aleja a su nueva habitación a sentir en lo más íntimo de su ser. Es como si la narradora ya no se reconociera en esa persona que late fuera del texto, esa persona adulta y plena que ya conoce las respuestas a muchas preguntas sin resolver entonces, y, sin embargo, llega a su niñez con el espejo de su escritura.
____________________________________________________________
(1) Lejeune, Philippe (1996) (en francés). Le pacte autobiographique. París: Éditions du Seuil.
Comments are closed.

Gracias por compartir esta poética española de nuestros días, un abrazo desde Santiago de Chile,
Leo Lobos