La Búsqueda



Por Joanna Mozo
Mis ojos seguían una secuencia de letras que desfilaban frente a mí como una máquina industrial. Estas máquinas están diseñadas para sacar en serie el producto que se trabaja, ya sean lápices, bebidas, legumbres o como en la misma imprenta que se elabora un libro tras otro y así sucesivamente; todos llevan un paso que no permite deslices. Así es la lectura, una línea que no comete error, y si lo tiene, es error humano.
Son cerca de las diez de la mañana, tengo aproximadamente seis minutos para poder llegar a la facultad con asistencia dentro del tiempo permitido. Una hora de camino en el autobús puede ser divertida, sólo tienes que buscar en qué entretenerte, por ejemplo ver más allá de la ventana, observar a los conductores paralelos a ti, aunque a mí me gusta más ver al chofer del autobús que abordo, pues siempre tienen una mirada muy peculiar.
Esta mañana fue diferente y decidí adelantar una lectura que hace años quería realizar pero siempre por alguna extraña razón elegía otro libro antes de aquel en cuestión. Desde su comienzo, el escritor separó mi razón en pequeñas piezas de rompecabezas que inmediatamente, como imanes, se volvían a unir para poder leer la frase que inaugura el libro: “los pensamientos humanos son como cuartos”. Así dio inicio el primer cuento que pronto me llevó al segundo, en el cual, empezaba a leer del por qué es que el autor piensa que Pavarotti es el mejor intérprete de opera de todos los tiempos. Después seguí leyendo que algo tenía que ver con la saliva del cantante, pero esa línea en mi lectura se vio abruptamente interrumpida por el choque contra mi autobús que provocó un Camaro SS del 68 o algo así pude calcular, pero lo que más me intrigó del antiguo coche fue la reacción del conductor: tomó velocidad e inmediatamente se fue, como si su error no fuera un accidente, sino algo provocado y con la necesidad de quedarse anónimo en ese conflicto vial. También pude observar que su copiloto se lastimó gravemente la cabeza por haberse golpeado con la ventana, pero aún así seguía su persona robótica.
El chofer miró por su espejo retrovisor preguntando: ¿están todos bien? “Sí” el borrego contestó. Yo sólo sufrí un pequeño golpe en la rodilla. Pero una rara sensación se había quedado en mi boca, como un cosquilleo en los labios y un ardor intenso en los ojos. Lo atribuí al accidente, pero no tenía conexión para poder sostener esa idea.
Seguí mirando por la ventana mientras sobaba mi rodilla regresando a su normalidad mi respiración, pues soy una persona bastante sensible para cualquier tipo de sorpresa. Faltaban sólo unas calles para llegar a la parada más cercana a mi facultad, pero decidí seguir leyendo. Había olvidado la página que estaba leyendo así que al tanteo de mi memoria busqué mis últimas letras antes de la tragedia; las encontré, empecé a releer y a leer que la saliva del cantante tiene mucho que ver para poder ser un solista particular además del necesario talento. Eran esas exactas palabras que estaba leyendo cuando en ésta ocasión el accidente no lo provocó un automóvil, sino una señora que al parecer no observó correctamente el tráfico y mi autobús pasó sobre ella.
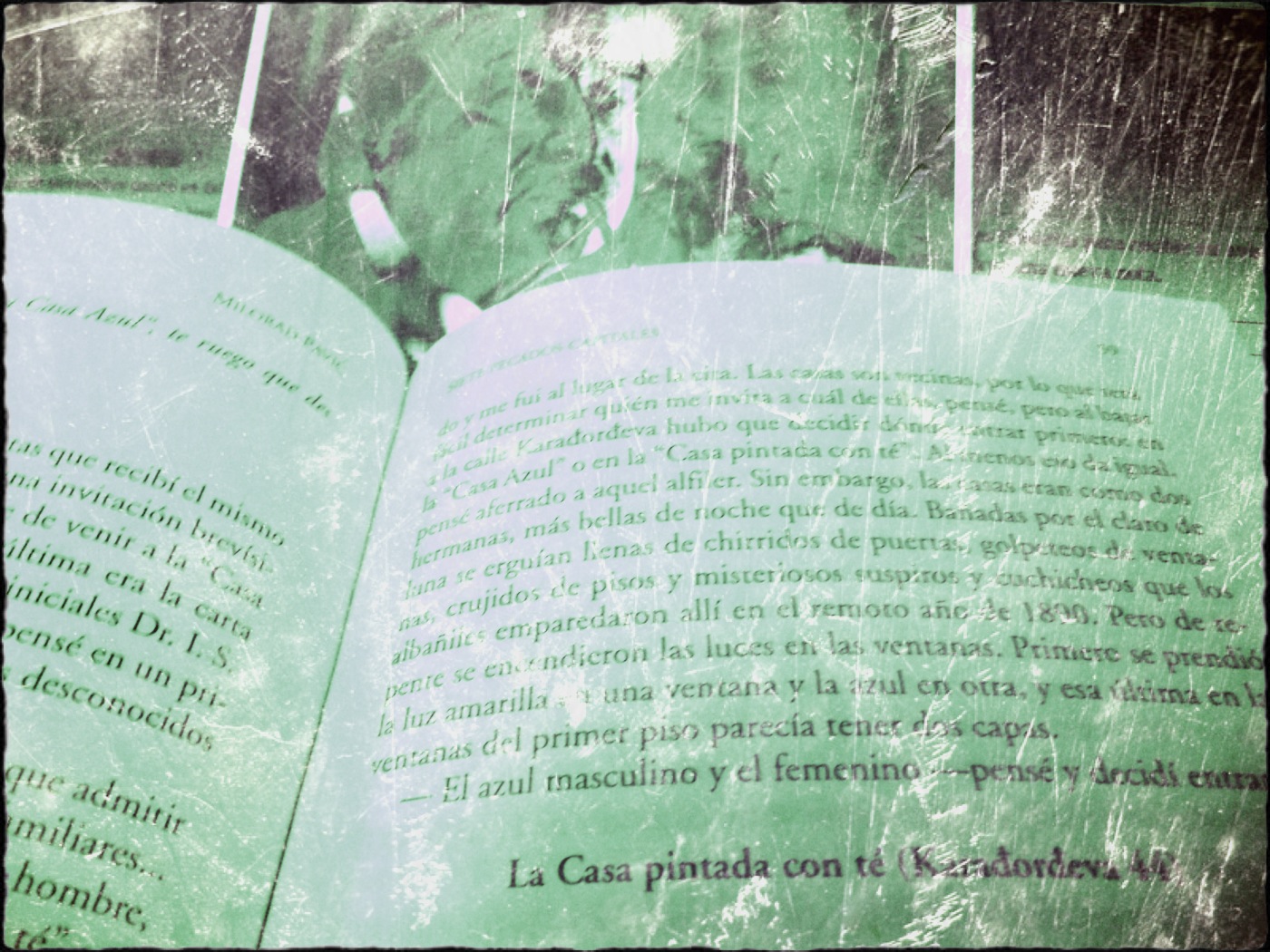
El shock no me permitió pensar en esa coincidencia, así que me bajé inmediatamente del autobús y caminé hasta mi facultad, faltaban sólo unos pocos metros para llegar a la parada donde siempre me bajo. No quería estar cerca de esas situaciones que alteran mi mente por el resto del día, o incluso, la semana.
Caminando no podía dejar de pensar en esos sucesos y en la secuencia de tiempo. Normalmente soy una persona supersticiosa y creía que el autobús tenía que relacionarse con estos acontecimientos. Pasé el resto de la tarde tratando de recordar el número del camión en el que iba, para así tratar de evitarlo. Me gusta tener el control de mis situaciones.
En la noche tomé un poco de café, negro, sin azúcar con un toque de vainilla. Me dirigí a mi habitación junto con mi perro que había estado bastante inquieto, por lo que decidí subirlo a mi cama y empezar a acariciarlo. Recordando mi lectura y el día que había tenido, quise reproducir en mi computadora una pieza de Mahler, Pavarotti no me gusta mucho.
Pasaron unos diez minutos después de dar el click en “play” cuando mi perro empezó a convulsionarse. Su cuerpo se agitaba con fuerza, seguido por una expulsión de saliva roja que no tenía razón de ser. Traté inmediatamente de llevarlo al veterinario, pero al bajar las escaleras que nos dirigían a la entrada, el perro perdió el control de su cuerpo y su materia se soltó sobre mis brazos.
No podía entender esta serie de eventos, tampoco el porqué estaban girando a mi alrededor. Empecé a considerar si era yo la que tenía “algo” que atraía este tipo de situaciones. Entonces hice todo un recuento de lo que había hecho en el día, así como todo lo que estaba realizando durante el momento preciso de los sucesos. Al encontrar la respuesta, no pude creer que yo, esta persona maniática que piensa que todo tiene un porqué, que cree firmemente en la “acción/reacción”, haya pasado por alto la constante en los sucesos: la música. Así como soy una persona supersticiosa, así trato de meter la razón ante éstas situaciones que sólo yo recreo en mi mente.
Toda la madrugada medité al respecto, manejándome en una dualidad de pensamientos. Por la mañana decidí hacer algo al respecto: en la noche iría a la orquesta. Tenía que comprobar si era algo relacionado sólo con la música, o sólo era mi mente con suposiciones tratando de jugar conmigo.
A las siete de la noche caminé al teatro de la ciudad. De calle en calle me reía un poco por ésta necesidad de comprobar tan absurda suposición, pero siguiendo con mi dualidad, pensaba en qué podía pasar si iba.
Poco antes de entrar al teatro, la lluvia soltó unos pequeños golpes sobre mi cuerpo. Miré hacia arriba esperando algo que no existe, una nada que se acompaña de un extraño sentimiento. Coloqué mi rostro paralelo al cielo, esbocé una especie de sonrisa maquiavélica y levanté la ceja derecha. Entré al teatro.
Al llegar a la sala traté de seleccionar un lugar provechoso para poder observar los instrumentos y sobre todo un lugar estratégico para ser el centro de atención. Me senté en una butaca justo en medio de la fila central mientras las demás personas hacían lo mismo. A seis filas de distancia, entre todas las personas que veía moverse, una sola me estaba mirando fijamente. Era una mujer de cabello largo, con la piel color del Sahara, muy bella. Me consterné al ver que realizaba la misma sonrisa que hice antes de entrar. No quise seguir con lo que yo pensaba que era un coqueteo y puse la vista en mis zapatos.
—Me gustan; me gusta su color café —me dijo la bella mujer que ya se encontraba a mi lado mientras también miraba mis zapatos.
—Gracias. Disculpa pero ¿te conozco? —Le dije.
—No, pero vienes a buscarme. Tú has dicho que te gusta tener el control de tu vida. —Me respondió.
— ¿De qué hablas? Yo no te conozco, cómo podría venir a buscarte —le dije, cuando inmediatamente levantó su largo dedo índice colocándolo enfrente de su boca y realizando una onomatopeya de silencio.
—Está por empezar, disfrútalo. —Siendo lo último que me dirigió. Se levantó de su asiento y se fue.
Traté de no darle mucha importancia a lo que había dicho. Tres minutos después la cortina se abrió revelando una orquesta completa con un director bastante alto. El hombre al momento de levantar la batuta, movía sus hombros de arriba abajo entendiéndose un respirar agitado. Esa imagen que dura tres segundos previos para que impulse la batuta a ordenar notas musicales, fue el tiempo suficiente para darme un escalofrío que recorriera todo mi cuerpo.
La música comenzó energética, concediendo en sus primeros compases una intensidad que estremecía el cuerpo de los músicos, las notas eran una serie de titiriteras controlando al lenguaje corporal. En ese instante, por primera vez en mi vida me sentí pleno, sentía a la estética en su mayor nivel de excitación, donde la vista panorámica se oscurece para reducirse a un solo plano, en el cual sólo existe lo que contemplas y tú cuerpo deja de ser materia convirtiéndose en la nada que posee lo desconocido. Llegué al punto de máximo satisfacción donde ya no hay nada más, que la muerte.
