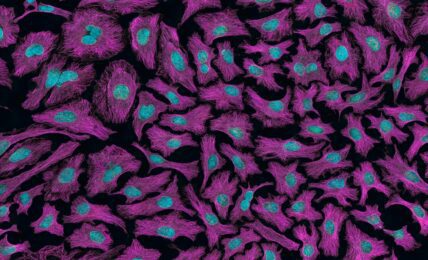En los límites del mundo
Un cuento de Víctor Parra Avellaneda en donde el cambio de rostro puede cambiar la historia: Aún recuerdo el filo de su cuchillo entrando en las capas del tejido, desde mi nuca hasta el cuello, y cómo tras esta tortura ya no sentí nada sobre mi cabeza. De repente me vi cubierto de sangre y lo vi a usted tomar las pieles de mi cara en actitud triunfante, como quien captura una bandera enemiga.