El gran Pedrito Mairal
Gabriel Duarte le da espacio en su columna al cuento "Detrás de Natalia" de Pedro Mairal. Pasen a leer.
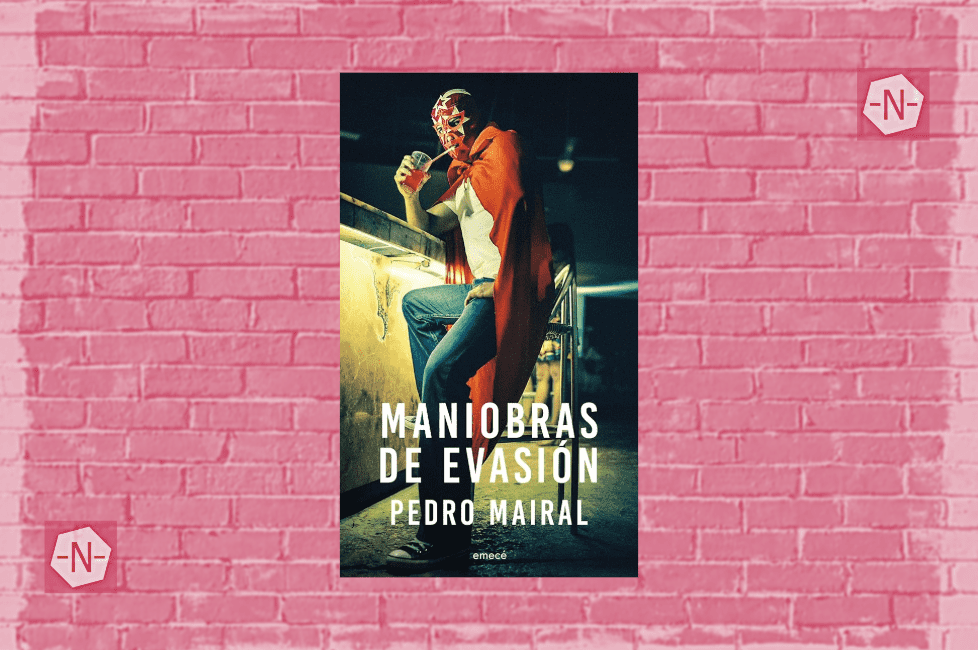
Gabriel Duarte le da espacio en su columna al cuento "Detrás de Natalia" de Pedro Mairal. Pasen a leer.
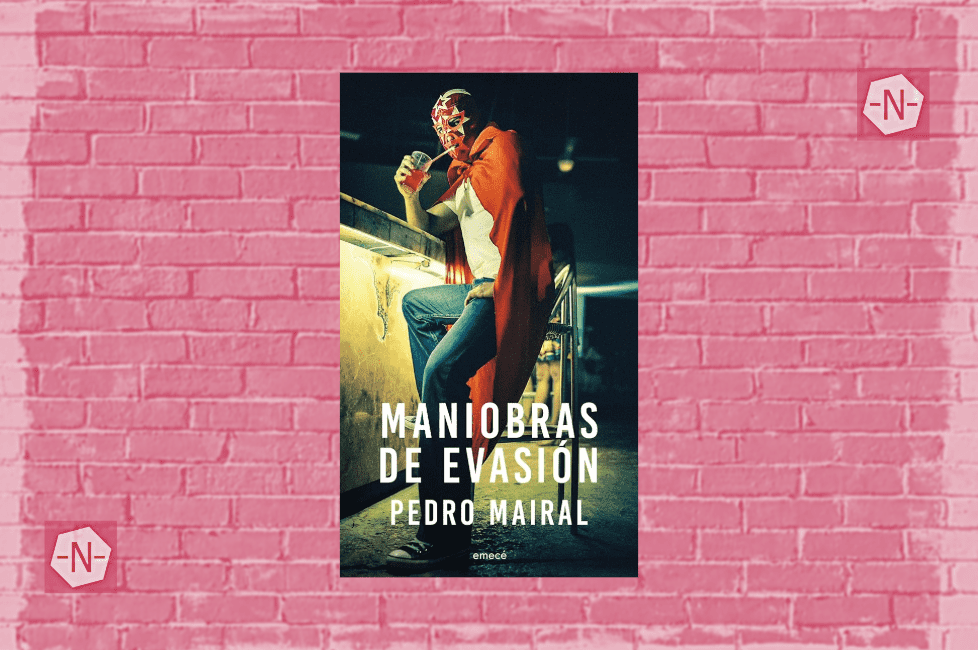
Por Gabriel Duarte
Ciudad de México, 2 de febrero de 2025 (Neotraba)
Insensatos lectores: el día de hoy les traigo un cuentazo del contundente Pedro Mairal. Escritor argentino. Autor de una de mis novelas favoritas llamada La uruguaya. Leerlo siempre es un suceso. Espero que este relato también los deje meditabajos y cabisbundos.
Natalia trabajó un tiempo para mí, como asistente. A veces la extraño. Era hermosa diciendo que no, que mil disculpas pero Pedro está con muchos compromisos estos meses y no va a poder asistir, que desde ya muchísimas gracias por la invitación. Era hermosa con su tono de simpática porfiada, reclamando pagos atrasados, transferencias demoradas, respuestas editoriales. Siempre cordial y efectiva, diciendo lo que había que decir, yendo al punto, sin evasivas ni preguntas tibias. Y sabía exactamente lo que yo quería, lo que necesitaba.
Sabía cuándo hacerme de escudo protector frenando plomos, pedidos de prólogos, manuscritos voladores que a veces me rodean en enjambre. Custodiaba mis horas de escritura como la guardia en la bóveda de un banco. Me hacía apagar el teléfono, desenchufar internet. Y sabía cuándo volver a abrir el canal para que yo respondiera finalmente un mail, cuando era de verdad importante que llamara yo mismo por teléfono y diera la cara en alguna reunión.
La convoqué cuando se me estaba yendo de las manos mi trabajo con los talleres de redacción para abogados. Un día me di cuenta que tenía que negociar un honorario la senté a ella a redactar la respuesta intransigente. Surtió efecto. El curso duraba tanto, era para tantas personas y costaba tanto. Punto. Sin disculpas ni ofensas ni compadradas. Noté que lo hacía mucho mejor que yo: no le discutían ni le regateaban, no le salían con extorsiones emocionales ni precios especiales para amigos. Era perfecta Natalia, y ordenada. Y así contestaba los mails (porque se manejaba sólo por mail), con una elegancia de azafata sueca.
Yo le abrí una casilla para correo y empezó a responder: “Hola, Esteban, soy Natalia, la asistente de Pedro Mairal. Quería recordarles que Pedro va a usar el cañón para el Power Point, porque tengo entendido que la última vez hubo problemas con la conexión”. “Hola, Constanza, soy Natalia, la asistente de Pedro Mairal, con respecto a tu propuesta de aumentar a treinta el número de alumnos en el curso de redacción, me temo que no es posible, porque Pedro los hace participar a todos trabajando con ejercicios y con más de quince personas se pierde la atención. En todo caso, no habría problema en hacer el curso para los otros quince abogados los martes o los miércoles a la misma hora”.
Era un placer patearle los temas incómodos. Si alguien me llamaba con algún pedido, les decía: mándamelo por mail, así se lo paso a Natalia, que ella sabe bien las fechas. Así empezó. Después, cuando los compromisos de escritor se me empezaron a acumular, la volví a convocar. Ya había dejado de dar el curso de redacción para abogados, pero se me juntaban los mensajes nuevos y extraños.
Es difícil explicar la variedad de propuestas y reclamos que puede llegar a recibir un autor. Invitaciones a escuelas, estudiantes de comunicación que tienen que hacer una entrevista y alguien les dijo que vos sos un tipo bastante abierto, entrevistas presenciales en un bar, entrevistas por mail, entrevistas por teléfono, ¿cómo empezó a escribir?, ¿qué autores fueron influyentes en su formación de escritor?, ¿cómo ve la literatura argentina actual?, ¿cómo cree que las nuevas tecnologías modifican el modo en que se consume y producen los textos en la actualidad?, gente que quiere tomar un café porque te leyó y tuvo mucha empatía con un personaje que no sos vos, gente que no te conoce y quiere que le presentes su libro, gente que te conoce y quiere que le presentes su libro, invitaciones a leer en centros culturales, invitaciones a congresos, propuestas para ser jurado de concursos de cuentos, secretarias que piden tu dirección para enviarte toneladas de anillados que deben ser leídos en quince días, el fotógrafo que llama urgente un año después de que fue hecha la entrevista para hacer las fotos porque se publica la semana que viene, el hijo de unos amigos que necesita ayuda con una monografía sobre El Quijote, pedidos de artículos con temas pautados: “¿Por qué nos gustan las mujeres maduras?, tesoreras de medios colombianos curtidas por la indignación a distancia que postergan durante medio año un pago de cuatrocientos dólares, organizadoras de festivales que necesitan el pasaporte escaneado, editoriales que están esperando los datos bibliográficos para la antología, diseñadores que reclaman más píxeles para la foto de solapa…
Pero Natalia no existe, nunca existió. La inventé para que me ataje todos los penales, y mande los pelotazos para el lado correcto, y así poder escribir. Natalia, la hermosa Natalia, atajaba muy bien y discernía. Sabía cuándo decir que sí, que iba, que allí estaría, porque adivinaba mi intención de aparecer en ese cóctel a emborracharme con amigos, y sabía cuándo aceptar ir a esa escuela lejana porque había algo que me caía bien en esos niños haciéndome preguntas inesperadas, y cuándo tomar un trabajo porque la plata era necesaria para pagar el arreglo de la humedad de la pared de mi casa, y cuando comprometerme con ese artículo sobre el tema que justo me había dado vueltas por la cabeza los últimos meses. Ella me conocía mejor que nadie. La asistente perfecta: superyoica, lacónica, invisible. No faltaba nunca, no me cobraba nada, no comía, no lloraba en el baño. Ahí estaba siempre con lanza y escudo para defenderme. Yo estaba un poco enamorado de ella. Mi mujer de ese entonces le tenía celos, incluso sabiendo que no existía. Le consulto a Natalia, le contestaba yo cuando me preguntaba si el viernes a la noche podía ir al cumpleaños de su tío.
Sólo ella sabía que Natalia era inventada. O quizás algún amigo. Los demás, no. Y era un placer leer los mails que le contestaban: “Hola, Natalia, entiendo la situación, espero que podamos contar con Pedro el año que viene, muchas gracias por la respuesta”. “Estimada Natalia, no hay problema, podemos esperar el artículo de Pedro unos días más. Natalia, el pago de Mairal estará disponible a partir del viernes, perdón por la demora”.
Yo me dividía a la perfección: cuando era Natalia era ella, sentada con la espalda derecha, el pelo atado atrás con una hebilla, anteojos de secretaria, desapego profesional, eficacia, velocidad resolutiva. No dudaba y despachaba los temas en diez minutos. Abría la casilla y contestaba, tipeando rápido, sin faltas de ortografía, poniendo acentos y mayúsculas, y luchando con una dulzura feroz contra la burocracia del mundo. Después, cerraba la casilla y volvía a ser yo, tomando mates lavados cada dos oraciones, todavía en pijama a las once de la mañana, derretido en la silla frente al cursor que titilaba al final de párrafo.
Me empezó a ir bien; Natalia me abría y cerraba la puerta, aceitaba mi costado profesional y, como las invitaciones a congresos y festivales provocan más invitaciones a congresos y festivales, empecé a viajar mucho, a figurar en las listas de autores jóvenes, a aterrizar en aeropuertos donde me esperaban con el cartelito de mi nombre para subirme a unas combis suicidas cargadas de gente con habilidad verbal. Natalia no viajaba conmigo. Yo me acordaba a veces de ella en la euforia posterior al tercer whisky, entre los brindis internacionales, a punto de derrapar feo frente a una poetisa yugoslava, y le decía está todo bien, ta todo bien, y ella me recordaba con su exacta telepatía la entrevista de la mañana siguiente a las ocho, y la mesa redonda diez y media, y la visita al monasterio que se iba a poner difícil con la resaca que empezaba a vislumbrar. A veces le hacía caso, a veces no.
Una mañana horrible en Bogotá, sentado frente a una computadora del lobby del hotel, bañado y pálido y derrotado por el madrugón obligatorio del mundo cultural, recibí un mail de Natalia. El corazón me bombeó de golpe la sangre etílica. Mi asistente me decía: “Querido Pedro, vos sabes que nunca me meto en tus cosas, pero creo que estás descuidando tu escritura. Espero que no te enojes por lo que te digo. Beso, Natalia”. Me quedé petrificado hasta que pensé que evidentemente yo había dejado sin cerrar esa casilla en alguna computadora y que alguien se había metido a hacerme el chiste. Durante mucho tiempo estuve convencido de que había sido mi ex, pero ella siempre lo negó. No sé qué otra persona pudo haber sido. A veces pienso que fue Natalia.
La despedí sin echarla. No la volví a llamar. Redirigí los mails de su casilla a la mía y no volvió a aparecer. Intenté asimilarla poco a poco, ser Natalia yo, aprender a decir que no con mi propia cara, a desviar en mi nombre las distracciones, pero nunca pude hacerlo tan bien como ella y al final la avalancha de asuntos literarios que no tienen nada que ver con la escritura me terminó tapando y me entregué de lleno a los daiquiris culturales mientras alguien hablaba de literatura allá en el fondo. La verdad es que la necesito de vuelta, pero no sé si va a querer volver. La necesito para que me desenchufe el wifi de la vena y me ate a la silla de escritor con su lazo de Mujer Maravilla.
Me parece que en ocasiones a todos nos gustaría tener una Natalia muy a la mano. Cualquier duda o sugerencia con esta columna que se inventa amigos imaginarios, favor de mandar su respectiva observación, damita, caballero.

Gabriel Duarte. Ciudad de México 1972. Es Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México. Estudió literatura en SOGEM. Está por publicar su primera novela.
